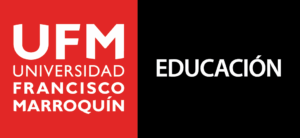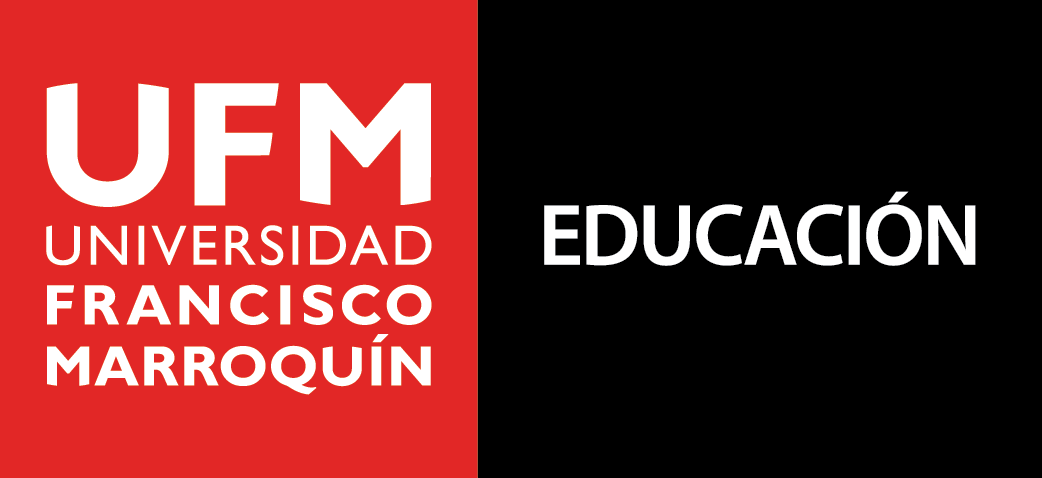Entradas Etiquetadas ‘Simón Bolívar’
Libros para las vacaciones II
El General en su laberinto. Gabriel García Márquez Rodrigo Fernández Ordóñez Pareciera que recomendar la lectura de un libro de García Márquez es un acto ocioso, una obviedad o casi una irreverencia. En esta ocasión, para esos días de fin de año en que uno encuentra unas horas vacías, recomendamos encarecidamente la lectura de…
Leer másLibros para las vacaciones
Ahí le dejo la gloria. Mauricio Vargas Linares Rodrigo Fernández Ordóñez -I- Cambiando un poco la tónica de estas cápsulas vamos a recomendar algunos libros para estas vacaciones de fin de año, tratando que siempre sean de materia histórica, pero a la vez amenos. Empezamos con una novela que me he devorado en unos…
Leer más