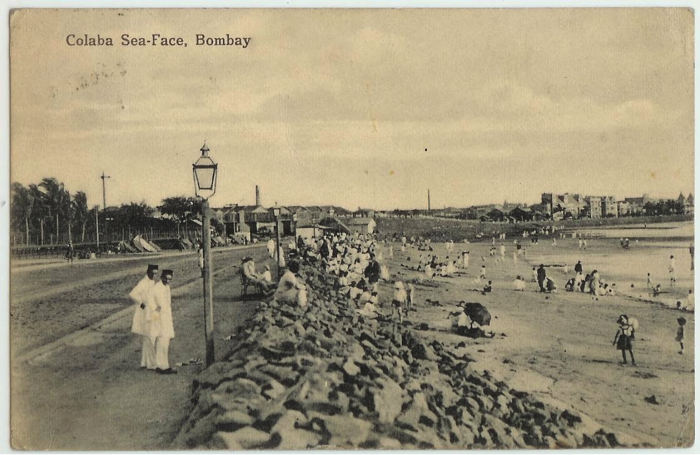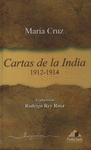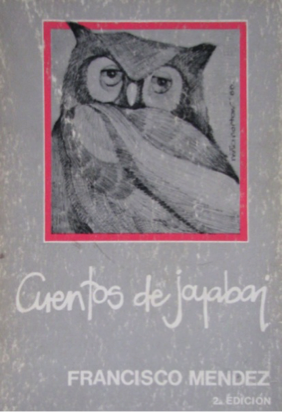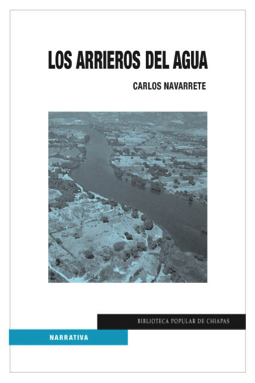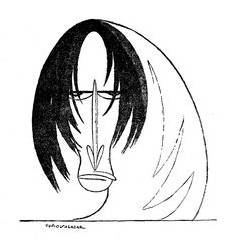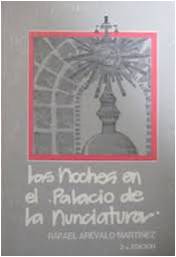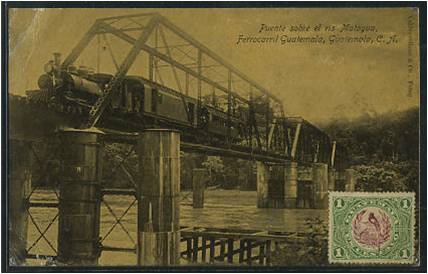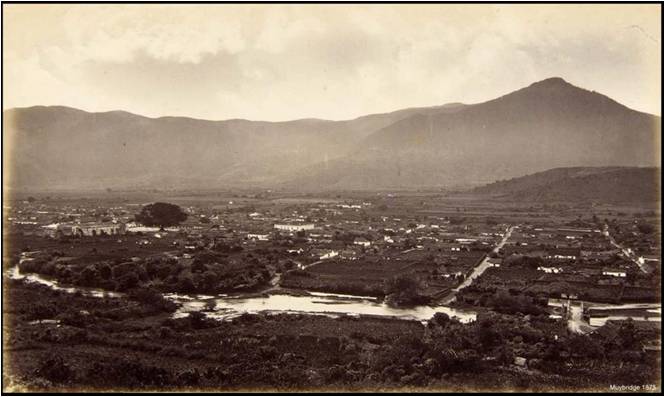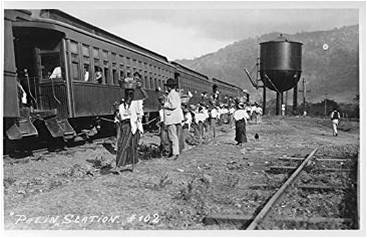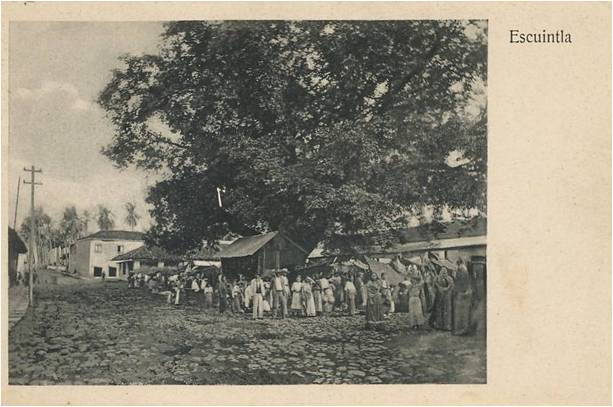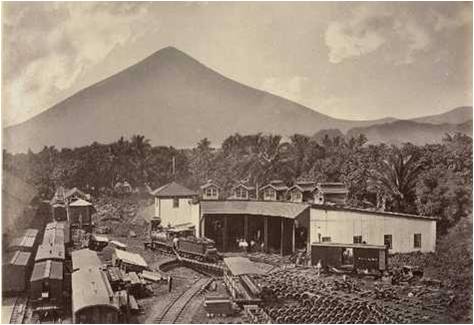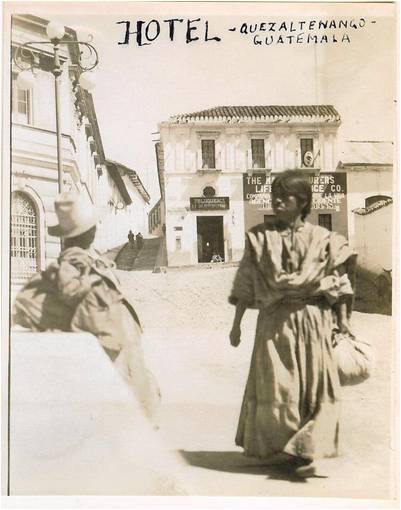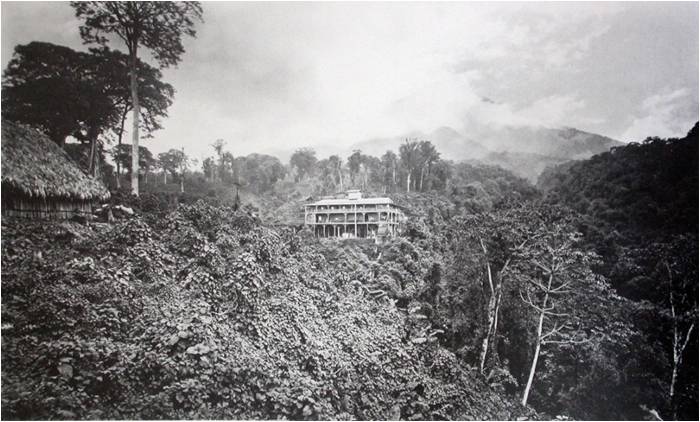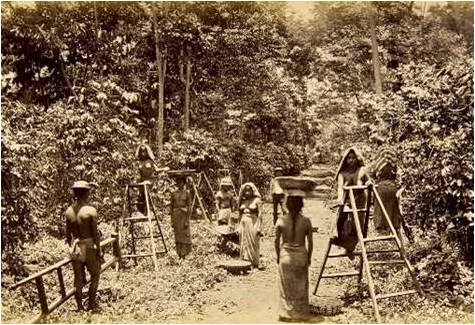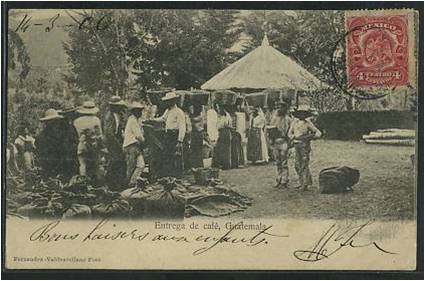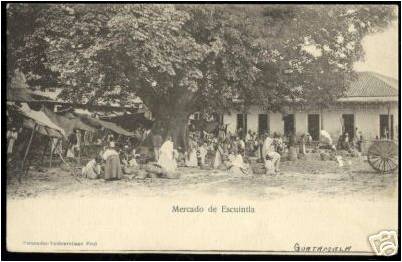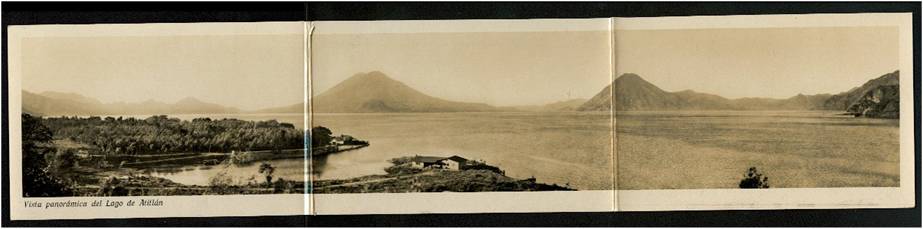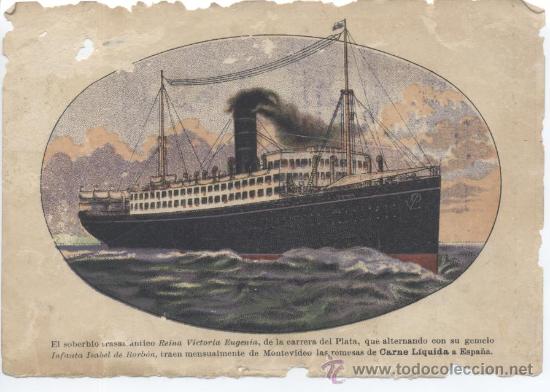Hombres de papel de Oswaldo Salazar
Confesiones de un devorador de libros…
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Entré en el mundo asturiano desde la puerta de Leyendas de Guatemala, esos maravillosos sueños-historias como las calificara el citado hasta el cansancio Paul Válery. Todavía recuerdo el asombro al leer el texto Guatemala, que abre el volumen, la contundencia de las imágenes que evoca, el camino polvoriento por el que nos introduce en esa ciudad atrasada y melancólica como lo era la capital del país a principios del siglo XX. “Las primeras voces me vienen a despertar; estoy llegando. ¡Guatemala de la Asunción, tercera ciudad de los Conquistadores! Ya son verdad las casitas blancas sorprendidas desde la montaña como juguetes de nacimiento. Me llena de orgullo el gesto humano de sus muros (…) me entristecen los balcones cerrados y me aniñan los zaguanes abuelos. Ya son verdad las carretas de los rapaces que se persiguen por las calles…”. La maravilla del texto que apenas cito, es la suave cadencia de sus palabras que inicia con la primera frase: “La carreta llega al pueblo rodando…” y que termina en “… ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo!”, es realidad ese viaje en carreta por esos caminos antañones que terminaban en las desportilladas puertas de la ciudad, ya fuera por el barranco del Guarda, del Incienso, o bien por el descampado del Guarda Viejo… es quizá la reconstrucción en la memoria asturiana de ese regreso a la ciudad cuando la familia abandonó el exilio interno de Salamá o los viajes que narraban por las noches en su casa del barrio La Parroquia los arrieros que se hospedaban en el tercer patio, y en el que se escabullía para escuchar sus historias.
Ese ritmo suave de la ensoñación del recuerdo, o del cansancio del viajero que ve acercarse bajo el sol y dentro del polvo la ciudad, fue para mis ojos de niño lector, una absoluta revelación. Las leyendas, unas más, otras menos me impresionaron… como la leyenda del volcán que me pareció el relato de un sueño, o la de la Tatuana, extrañas imágenes de una duermevela.
Llegué luego al mundo asturiano desde las páginas de El señor presidente, recuerdo que en una poco amigable edición de la editorial EDUCA –que para la sorpresa de cualquiera hoy en día, adquirí en un supermercado–. A pesar de estar impresa en letra pequeña, en papel periódico, el libro me causó la sensación de haber leído una historia color sepia, confusa, como si el telón de fondo fuera un inmenso mundo sumergido en agua sucia. El primer capítulo, el de los pordioseros, el Pelele que en un arranque de histeria asesina al hombre de la mulita, un temido militar de la dictadura, es de esos textos que no he podido olvidar desde aquella tarde de sábado a los 13 años que la leí por primera vez. He releído la obra otro buen par de veces, y la impresión sigue nítida. La suciedad, la atmósfera agobiante de la miseria, la ciudad provinciana cerrada a todos, de espaldas al mundo.
La tercera gran impresión que tuve del mundo asturiano fue su poesía, sobre todo ese hermoso canto a Tecún Umán, con una línea que vale por todo el poema, que de por sí vale mucho: “¿A quién llamar sin agua en las pupilas?”, que en mi memoria al día de hoy aún resuena en la voz de mi papá, que en su primera época solía compartir textos, frases, párrafos, páginas que le gustaban con quien quisiera escucharlos. Lo recuerdo leyendo el poema en una edición en cartilla de Educación Cívica, recitando el poema con amplios gestos, como se enseñaba antes a declamar. Mi papá fue un gran admirador de Miguel Ángel Asturias y siempre lo tuvo dentro de sus favoritos, incluso la impenetrable y para mí (perdonen la confesión) aburridísima Hombres de maíz, llena de afectaciones y retruécanos para forzar una historia, siguiendo el consejo de Isle D’Adam, de si no ser interesantes, por lo menos ser oscuros.
La reivindicación de mis lecturas asturianas vino con Viernes de Dolores, magnífica novela en la que ya había alcanzado su madurez narrativa. Gracias a su portentosa memoria, los hechos que lo forzaron a salir al exilio a Londres primero y luego a París en los primeros años de la década de los veinte, se transformaron en un libro que pendula de la desesperación a la risa burlona. El drama del estudiante asesinado en un tumulto dentro del tranvía amarillo contrasta con el gozo despreocupado de los estudiantes que escriben en desorden los versos de La Chalana. Están presentes las cantinas y el ominoso murallón del Cementerio General, la ciudad se antoja menos desesperanzada que la ciudad de paredes ciegas que protagoniza la historia de El señor presidente, pero sigue siendo una ciudad de alegrías de muros para adentro. Afuera el sol, la pobreza, el polvo y el nuevo dictador, Rapadura, que con cólera, batonazos y disparos, pretende acabar con las burlas y las sonoras carcajadas prorrumpid, ja, ¡ja!
-II-
 Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.
Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.
Hábilmente narrada, en capítulos cargados de muchos datos y mucha emoción, la novela nos lleva de tal forma absortos que sus 354 páginas se agotaron ante mis ojos en apenas 3 días. Es de esos libros, valga el cliché, en el que uno siempre se perdona seguir leyendo un par de páginas más a pesar de que la madrugada ya despunta por la ventana. Con apenas uno o dos errores de bulto que devienen intrascendentes, está construida sobre una investigación acuciosa. La vida en ese París despreocupado, las pláticas de los artistas entregados a la bohemia en los cafés de moda, denotan que Salazar se ha dejado horas en bibliotecas, archivos y hemerotecas.
Del mismo modo, sus atrevidos capítulos en los que la realidad trastoca en sueño no suenan impostadas, como tampoco las frases del mismo Miguel Ángel Asturias que su novelista va insertando aquí y allá, aportando al texto una sonoridad propia de la obra asturiana, pero que también denotan a un gran lector de la obra de nuestro famoso escritor.
Me parece lo más interesante de su obra el empeño en retratarnos al escritor en busca de una voz, que espera y desespera en trabajitos de juzgados y salas de redacción, siempre soñando, imaginando que está destinado a dejar una gran obra, a no morir, para seguir viviendo en la mente de sus lectores. Esa obsesión, tratada de acallar bajo el alcohol nos llevan a ese Miguel Ángel del que todo guatemalteco ha escuchado anécdotas, la mayoría malintencionadas, en el que entre borracheras siderales pasa los días, rebotando de cantina en cantina, bebiendo hasta la ingominia, como dijo alguien de otro de sus pares, Juan Rulfo; “…en Guatemala sólo se puede vivir borracho, no metiéndose en nada y haciéndose el baboso…”, pues ¿qué es El señor presidente sino un larguísimo delirium tremens, en el que el lector se retuerce en el fondo de un basurero, completamente incapaz de ayudar a Camila en su triste destino?
En paralelo se desdobla la historia de ese guerrillero apropiado de un personaje salido de la mente de su padre –que según Salazar fue idea de Haydeé Santamaría, en La Habana–, siempre peleando por un lugar en el cual protagonizar la historia, negada por la sombra de su padre. Gaspar Ilom, perdido en las discusiones bizantinas de la teoría revolucionaria que lo llevó a romper con las FAR históricas e irse a fundar su propio y minúsculo ejército revolucionario: la ORPA; fundida luego en la sombra de la URNG por obra y gracia de Fidel Castro. Rodrigo Asturias terminaría su vida de esfuerzos y ensueños de poder en la piscina de su casa, según cuentan algunos, devuelto a la sombra luego del oprobioso incidente del secuestro y muerte y de doña Olga Novella, escándalo del que inexplicablemente pudo evitar la prisión, pero desliz criminal que le hizo imposible participar como candidato en las elecciones presidenciales de 1999.
Del otro lado del Atlántico, acompañamos al Gran Moyas en sus vagabundeos por París; Ciudad de Guatemala, escondiendo el libro detrás de un ladrillo y por ciudad de México, con su manuscrito tocado y retocado por espacio de quince años, hasta que encuentra quien se lo publique. “Imagínate, quince años de chinearla de aquí para allá, revisando, repitiendo, queriendo publicarla y también quemarla.” Porque Hombres de papel es una especie de novela sobre la novela, el proceso de construcción de ese grito larguísimo en el que vierte todas sus entrañas el hombre que fue niño, adolescente y joven durante una dictadura que parecía no terminar nunca, no terminar nunca sus maldades, no tener límite su mano oscura, como lo podría atestiguar el general Manuel Lisandro Barillas, apuñalado por dos sicarios en la ciudad de México, bajo la sombra de la espalda de la catedral, o el general ecuatoriano Plutarco Bowen, secuestrado en Tapachula por otro esbirro cabrerista y fusilado a toda velocidad en el parque central de San Marcos.
De esa opresión salta a la completa libertad de París. Que para mayor inri bullía en esa época de todas las vanguardias, imperaba el exceso propio de esa generación que sobrevivió a los horrores del lodazal pestífero de Verdún, Noyón, Yprés, Gallípoli… la ciudad en donde Josephine Baker se paseaba desnuda en compañía de su pantera negra, y en donde el jazz retumbaba en los bajos de los cafés de las calles secundarias. “Tú no tienes la experiencia, y por eso no te puedes imaginar la diferencia que hay entre una noche bulliciosa de Montparnasse hablando de libros hasta el amanecer, y escuchar desde la cama el silbato de un policía que cruza la noche y la calle vacías. Sí, ya nunca fui el mismo”, por fortuna agregaría yo, porque sería esta experiencia europea y el contacto con las vanguardias artísticas y las leyendas americanas descubiertas, vea usted, de manos de estudiosos franceses.
Luego, gracias a las imprudencias de los especuladores de caras anónimas y la caída de la bolsa de valores, Asturias debió regresar a Guatemala en 1932, luego de una década afuera, una larga década de inestabilidad política, cuartelazos y borracheras castrenses que terminaron de pronto, con la sobriedad autoritaria del nuevo caudillo, Jorge Ubico. Allí, en esta ciudad del hastío, volvió a atestiguar:
“… cómo en las cercanías de la metrópoli empobrecen los pequeños campesinos, cómo pierden su sostén y en los barrios sórdidos de miseria se extinguen sus vidas como las brasas de carbón. Y así, finalmente, deben migrar desde la meseta del altiplano hasta las plantaciones de la costa tropical, donde pronto enferman, mueren o vegetan, tísicos, sifilíticos o alcohólicos. Acertaste, he vuelto a mis fuentes francesas: leo mucho Hugo y más Zola. Y te puedo asegurar una cosa: con esto voy a dejar en la literatura guatemalteca…”.
Queda claro porqué Asturias escribió lo que escribió, su trilogía bananera y sus sueños-historias que desgranan una Guatemala dura, hermosa, que nos duele, como diría en sus versos Manuel José Arce. En fin, si no me detengo les termino transcribiendo esta magnífica historia, que vale la pena leerse de un tirón, imaginándose este dolorso parto literario que desembocaría en esa noche de gloria de 1967, en la fría capital sueca, en un capítulo alucinante, de los mejores y más convincentes del libro. Ceremonia que estuvo a punto de no suceder, porque el presidente del comité que decide el ganador anual del Premio Nobel de Literatura, Anders Osterling, no estaba de acuerdo con elegir a Miguel Ángel Asturias, pues sus preferencias se inclinaban hacia Graham Greene, que nunca lo ganó. Osterling opinaba que Asturias era “…demasiado limitado para elegir sus personajes literarios…”, veto que fue superado por los votos favorables al guatemalteco de los académicos Eyvind Johnson, Henry Olsson y Erik Lindergren, justificando su elección: “… por sus vívidos logros literarios, fuertemente arraigados en los rasgos y tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina…”; y que llegaron incluso a proponer que el premio se les diera compartido a Miguel Ángel Asturias y a Jorge Luis Borges, acto que sí hubiera resultado revolucionario, y que no hubiera permitido la vergüenza de castigar al gran Borges por la imprudencia de sentarse a almorzar con el general Rafael Videla gesto que, para mayor deshonra, fue malinterpretado por la Academia Sueca.[1]
En fin, no se diga más, gócese usted también esta maravilla de Hombres de papel.
[1] Brenda Martínez. Asturias casi no gana el Nobel. Prensa Libre, 21 de enero de 2018. Páginas 16-18.
Uno de los olvidados
Carlos Wyld Ospina, escritor y poeta
Rodrigo Fernández Ordóñez
Descubrí a Wyld Ospina en los días de la adolescencia, con La gringa (1935), una novela costumbrista que mi papá me regaló como parte de una colección de autores guatemaltecos de la Colección narrativa guatemalteca siglo XX, del Ministerio de Cultura y Deportes, que incluía a otros buenos autores como Francisco Méndez y sus Cuentos de Joyabaj, o José María López Valdizón, La vida rota. Lo redescubrí bastantes años después con su magnífico ensayo político El autócrata (1929), y luego me lo recordó Fernando Vallejo en El mensajero, cuando lo ubica junto con Porfirio Barba-Jacob en medio del torbellino de la Revolución Mexicana.

Retrato más conocido de Carlos Wyld Ospina, distinguido miembro de la generación literaria de 1910.
-I-
Los primeros años
Carlos Wyld Ospina[1] nació en Antigua Guatemala el 19 de junio de 1891, con ascendencia inglesa por parte de su padre y colombiana por su madre. La familia vivía de propiedades agrícolas en los alrededores de la ciudad colonial, lo que permitió que sus padres les dieran a Carlos y hermanos una buena educación. Estudió su educación primaria en Antigua y su bachillerato en ciudad de Guatemala, en San José de los Infantes. Desde muy joven se independiza económicamente de sus padres, e ingresa como empleado de comercio. A los 20 años, quien sabe a cuento de qué, quizá en busca de emociones, parte rumbo a México, que por entonces atravesaba el torbellino de la revolución, y empieza a trabajar como periodista, en el bando equivocado de la revolución (dicho sea de paso), pues milita en las filas de Victoriano Huerta, el gran traidor del movimiento. Esta es una de las primeras contradicciones de su biografía, pues a pesar que milita en el bando que desencadenó la decena trágica que terminó con el asesinato a sangre fría de Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez en un campo terroso a espaldas de la cárcel de Lecumberri, luego se larga con un ensayo documentadísimo y sesudo sobre los autócratas y los abusos del poder.
En el México revolucionario traba amistad con un poeta excéntrico nacido en Colombia, Porfirio Barba Jacob, quien para entonces insultaba a izquierda y derecha contra los que se oponían a los designios de La cucaracha Huerta, desde las páginas de El Independiente. De allí migra con su nuevo amigo chapín hacia las páginas de El Churubusco, que presumiblemente, en palabras de Vallejo era un periódico crítico con cierto humor. “Antecitos de que llegaran traspasó la empresa y se esfumó. Se esfumó en compañía de Carlos Wyld Ospina, su más asiduo colaborador en Churubusco, un jovencito guatemalteco con sangre colombiana que había conocido en El Independiente”, apunta Vallejo sin darnos más detalles.
Lo cierto es que a inicios del siglo XX tenemos a Barba Jacob y a Wyld Ospina de regreso en Guatemala, en Quetzaltenango. Es la Guatemala de Estrada Cabrera. Pero a los fugitivos poco les importa el dictador, pues vienen huyendo de quienes les quieren cobrar los insultos lanzados contra Carranza, Obregón y Villa. O sea, medio México. En 1915 tenemos en Xela a Wyld Ospina dirigiendo el diario Los Altos. Luego funda el diario El Pueblo, junto con el poeta Alberto Velásquez, (de quien prometo buscar información para ir resucitando a estos olvidados maestros).
Años después se establecerá en ciudad de Guatemala, en donde escribirá como editorialista para el diario más importante del país de aquellos tiempos, El Imparcial, para quien colaborará de 1922 a 1925. En el ínterin, el 15 de mayo de 1923, funda con otro grupo de intelectuales y científicos la hermosa Sociedad de Geografía e Historia que aún sobrevive, con el nombre de Academia publicando todavía su invaluable aporte al conocimiento de la historia nacional, su revista Anales.
Apunta Tejeda que quienes lo conocieron: “… lo describen como un hombre de fina y dominante conversación. Le agrada conocer las inquietudes creativas de los más jóvenes. No tolera la petulancia, menos, la mediocridad. Es afable con las personas de su afecto, pero, no con todas…”
-II-
La madurez del escritor
Don Carlos abandona las letras para dedicarse a la política. Es electo diputado de la Asamblea Nacional Legislativa por dos períodos, de 1932 a 1935 y de 1937 a 1942, es decir que fue diputado durante el ubiquismo, lo mismo que Miguel Ángel Asturias. Cosa extraña, pues en 1929 publica su ensayo político-social titulado El Autócrata, firmado en Alta Verapaz, 1926-1927:
“El autócrata (del griego autos, sí mismo, y crateia, fuerza) es en esta semblanza el personaje genérico que, contra las vanas teorías políticas que asignaron a Centro América un régimen democrático, impone un gobierno de hecho, que ha tomado carácter normal y perdurable a espaldas de la ley escrita. Este gobierno está basado en la autocracia, es decir, en ‘la fuerza que se toma de sí mismo’ (…) Por eso, aunque mi propósito prístino fue escribir una semblanza de Estrada Cabrera, famoso autócrata guatemalteco, encontré que la personalidad de este gobernante quedaba incompleta, y sería sin duda mal comprendida, presentándola dentro el cuadro aislado de su tiranía. Esta misma tiranía, sin la autocracia liberal de Justo Rufino Barrios no se explicaría satisfactoriamente a la luz del determinismo histórico (…) La administración de Estrada Cabrera es de ayer. Yo mismo crecí mientras el autócrata imperaba como un amo sobre el país. Contribuí desde la prensa a su caída conversé con él acerca de las cuestiones importantes de su gobierno cuando Don Manuel, como se le llamaba popularmente en Guatemala, ya gemía a la sombra de los muros de una prisión en 1920”[2].
Casos extraños los de nuestros escritores. Se pelean con un dictador pero alaban al otro. Lo mismo Wyld que Rafael Arévalo Martínez, que escribe su monumental denuncia contra Estrada Cabrera en el magnífico Ecce Pericles!, para pasar apenas en una década a alabar el trabajo de Ubico. Quizá los años que nos separan del ubiquismo nos impide entender estos matices, ya descritos por el historiador Carlos Sabino en Guatemala, la historia silenciada, cuando señala que la dictadura de Ubico era más bien una dictablanda, que está más cerca de Miguel Primo de Rivera que de Rafael Trujillo o del propio Estrada Cabrera. Pero bueno, para efectos del mundo de las ideas, y ateniéndonos a la propia conceptualización de autocracia que define Wyld al inicio de su ensayo, es imposible entender su militancia en la asamblea de un régimen a todas luces antidemocrático como el que gobernó el país desde 1931 hasta 1944.
Extraño además porque, como él mismo afirmaba en la presentación de su ensayo, desde Quetzaltenango, ciudad en la que vivía por entonces, levantó la voz de la oposición a la dictadura de Estrada Cabrera, publicando el ya citado El Pueblo en 1920[3]. Según una amiga del autor, este diario era buscado y leído “…con interés, por sus valerosos artículos, llenos de energía y de un espíritu de protesta que orientaron al público para la lucha que pronto fue realidad…”[4] y nos regala un dato que vale oro: que al estallar la rebelión en lo que luego se llamaría la Semana Trágica, en abril de 1920, Wyld Ospina, a la cabeza de un grupo de estudiantes, tomaron el cuartel de artillería de Quetzaltenango, debilitando considerablemente el apoyo al dictador.
Tal vez los diez años de caos que siguieron a la caída de la dictadura cabrerista hicieron mella en la mente de nuestro escritor, que terminó por aceptar más pragmáticamente, la conveniencia de una dictadura que pusieran fin al caos y la cadena de cuartelazos que se dieron desde 1921. Algo así me sugiere la presentación que escribe para su novela La Gringa, publicada en 1935 en la que apunta: “El actual Presidente de Guatemala, General don Jorge Ubico, trabaja por hacer de la república ‘una nación proba, rica, culta y sana’. En este propósito vasto encaja bellamente la edición, por cuenta del Estado, de obras de autores guatemalenses (…) Este libro, en su modestia, intenta colaborar en el aspecto cultural-estético de aquel programa de gobierno”.
Ante estas palabras sólo me quedan dos caminos para opinar sobre Wyld Ospina: o es un hombre que abandonado los sueños de juventud de ver libre a su país acepta la existencia de la dictadura en bien del progreso y la paz; o bien es un culebra de primera, dispuesto a sobar la leva del dictador de turno con tal que le publiquen sus obras y cobrarse un sueldito. Desgraciadamente no cuento con mucha más información sobre este escritor para afinar el juicio sobre su actuación, pues luego de salir de la Asamblea regresa a Quetzaltenango en donde vivirá el resto de su vida. Yo quiero pensar que era un hombre pragmático, que decidió trabajar con el dictador en bien del país, como muchos otros.
Pero bueno, sigamos con este intento de esbozo biográfico de nuestro escritor, al que apenas vamos a delinear un perfil, dada la escasez de datos. Nos cuenta Gustavo Martínez Nolasco:
“Wyld Ospina se hizo de un círculo de amigos. Se reunían a las doce del día, en un tendajón de la sexta avenida situado donde se alzó la residencia del licenciado don Abraham Cabrera y luego la embajada de México, y alero de varios presidentes de la república derrocados. En la trastienda hablábamos de literatura. Se ingería aguardiente en los famosos vasos de herradura. Todos eran buenos amigos y la política en nada había envenenado las almas fantaseadoras, ávidas de interceptar impresiones sobre motivos distantes del materialismo histórico, aunque tales términos aún no habían entrado en nuestra jerigonza.
Aún recuerdo algunos de los tertulianos de Wyld Ospina: a Carlos H. Martínez, Carlos H. Vela, Alfonso Guillén Zelaya, Carlos Rodríguez Cerna, Jorge Valladares Márquez, Flavio Herrera y el licenciado Felipe Neri González, ducho en cuestiones mayas y del indigenismo recalcitrante…”[5].
Martínez Nolasco le pone 1915 como fecha a sus recuerdos, afirmando puntualmente: “Relato los anteriores episodios como evocación de un aspecto ignorado de la Guatemala de 1915…”. Esto me lleva a pensar que aquellos intelectuales eran unos verdaderos héroes al desafiar el clima de miedo y desconfianza que había logrado imponer la larga dictadura cabrerista, que para entonces duraba ya 17 años. Me quedará la eterna duda de saber cómo logró evitar esta interesante tertulia artística la omnipresencia de la policía secreta, que en un desliz les habría caído ipso facto. Indudablemente eran personas que confiaban en su amistad, más allá del temor a los caprichos del tirano. Continúa Martínez con sus recuerdos:
“Se instaló la segunda tertulia de Wyld Ospina, en plenos días de la primera guerra europea. Fue en el ‘Gambrinus’, en la novena calle, en el sitio ocupado durante mucho tiempo por las bodegas de El Imparcial. Actuaba como el dios germano repartidor de cerveza, Juan Klusman rojo y opulento como el mismo personaje de la mitología escandinava.
Formaron, por lo demás, ese grupo: Fernando González Goyri; el sucesor de José C. Morales en el arte de los caricatos; Max Schaeffer, pintor alemán, más guatemalteco que cualquiera de los nietos de Juan Chapín. Concurría a ratos Manuel Cabral de la Cerda y el que esto escribe. Klusman solía llamar a tal cenáculo las ‘baterías’, en una mezcla de germania y chapinismo. Se refería a los vates…”.

Tumba de Wyld Ospina en el Cementerio General de Quetzaltenango, con busto ejecutado por otro gran artista guatemalteco, Rodolfo Galeotti Torres.
Wyld Ospina, luego de abandonar su curul en la Asamblea, regresó a Quetzaltenango, en donde trabajó por varios años en el Banco de Occidente, como asesor y luego como miembro de su Junta Directiva, pero sin perder nunca contacto con el mundo literario guatemalteco. Murió el 17 de junio de 1956 en su casa Villa Carolina, en el barrio de La Democracia de la ciudad de Quetzaltenango, encerrado cada vez más entre sus libros, acompañado por su hija de 14 años, Alba Felipa Wyld.
-III-
El autócrata
El ensayo tiene un estilo bien pulido, apoyado en frases contundentes que dejan al lector pensando en las afirmaciones por largo tiempo. Puede que no compartamos la visión de la historia que tiene el autor, pero siempre nos dejará sembrada la duda para pasar y repasar los sucesos que revisa y obligarnos a verlos bajo una nueva perspectiva. No busca convertir, pero si cuestionar, y ese es a mi juicio, el gran valor de este ensayo.
A pesar de su temática, el libro entero tiene ritmo, impuesto por el autor en capítulos que van abrazando períodos históricos bien definidos. Sobre la Colonia y la Independencia, su primer capítulo con el que abre formalmente su ensayo, atropellan al lector las primeras frases: “A la formación de nuestra nacionalidad no contribuyeron las viejas monarquías americanas más que con un contingente étnico. El indio aportó su sangre para constituirla y sus espaldas para mantenerla.” Es un aviso de su mentalidad anti liberal, que critica y destroza la propaganda del progreso y la prosperidad desde la que se legitiman los abusos del dictador de turno, como cuando reduce la revolución liberal a cinco líneas bien pulidas, independientemente de si compartimos sus ideas o no: “¿Fue en realidad una revolución la de 1871? Las revoluciones han de operarse sobre las conciencias mediante las ideas. Nosotros damos con frecuencia el nombre de revolucionarios a simples conquistadores del Poder a puño armado…” o este otro fragmento genial: “El jacobinismo liberal hace estragos en Guatemala desde 1871. Es un producto de aquel movimiento político que, pretendiendo ser una revolución de ideas, fue más bien una revuelta de ambiciones…”.
De los atropellos de la dictadura de Barrios, cita un recuerdo del Diario Íntimo del escritor nicaragüense Enrique Guzmán, que nos pinta al autócrata de pies a cabeza en apenas unas líneas: “…Así era Barrios en efecto. ‘Esto quiero que se haga’- decía a sus ministros.- ‘Ustedes- añadía- verán cómo adoban la cosa.’…”
Sus argumentos siempre van sostenidos con citas de testigos de la época. No duda tomar pasajes de diarios, libros, cartas, periódicos que permiten que el lector vaya construyendo el escenario que pretende destrozar a fuerza de sus críticas contundentes, ejercicio que me llama la atención por lo ya citado arriba. Se ensaña con los dictadores liberales, desde Barrios hasta Estrada Cabrera, pero se traga la píldora del ubiquismo. Sin duda Wyld resulta un interesante acertijo intelectual. Entresaco otra cita: “Sólo la ignorancia es capaz de declararse poseedora de la verdad única. Sólo el fanatismo hace de la verdad un motivo de persecuciones. Sólo la intolerancia ve un pecado en la libertad de creer…”, a mí me asalta la inevitable duda: ¿Cómo, quien escribió esto, pudo participar años después en la fachada legalista de un régimen que fusilaba, torturaba y ejecutaba mediante ‘ley fuga’, a sus opositores?
No quiero dejar mal sabor de boca al lector de estas líneas. El Autócrata es un libro interesante por lo que cuestiona. Es valioso desde el punto de vista de las ideas, y así recomiendo que se lea, con independencia de la vida del autor. Además, posee relatos interesantes, recabados de primera mano que no dejan de sorprendernos, por ejemplo cuando relata que apenas dado el último respiro el general Miguel García Granados, alguien irrumpió en su recámara y rompiendo una gaveta de su escritorio se robó el segundo tomo de sus Memorias, justo el volumen que cubría el período de la revolución y su gobierno. O cuando le carga a José María Orellana, el guardaespaldas de don Manuel, la responsabilidad de robarse y desaparecer las abultadas memorias del dictador, que había escrito durante su encierro, como ajuste de cuentas a todos los colaboradores que lo habían dejado solo…
—————————————–
[1] La información biográfica de Wyld Ospina la obtuve de “Carlos Wyld Ospina. Perfil humano y literario”, de Silvia Tejeda. (Wyld Ospina, Carlos. La Gringa. Editorial Cultura, Guatemala: 1988).
[2] Wyld Ospina, Carlos. El Autócrata. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: 1929. Página 11.
[3] Reyes M., José Luis. Corona Fúnebre a la memoria del gran poeta y escritor don Carlos Wyld Ospina. Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala: 1963. Página 9.
[4] Rubio de Robles, Laura. Un gran señor de las letras nacionales ha desaparecido. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 95. Publicado originalmente en El Imparcial, el 29 de junio de 1956.
[5] Martínez Nolasco, Gustavo. El medio en que actuó Carlos Wyld Ospina. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 93. Publicado originalmente en La Hora Dominical, 24 de junio de 1956.
Lectura para el fin de semana: Cartas de la India (1912-1914). María Cruz
Rodrigo Fernández Ordóñez
A Martín y Mercedes, mis yoguis favoritos
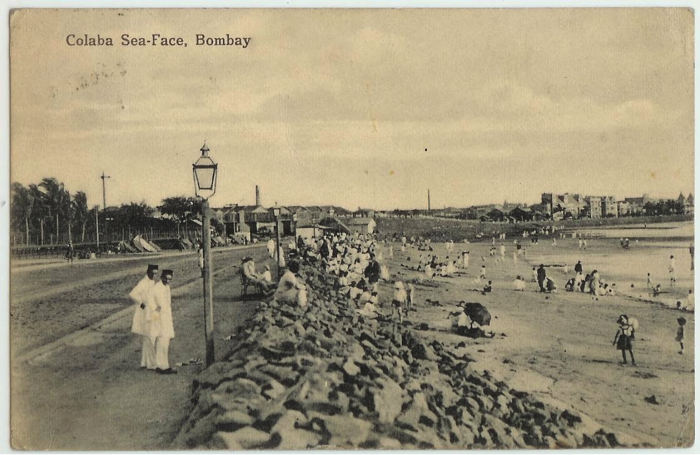
Paseo marítimo de la ciudad de Bombay (hoy Mumbai), puerta de entrada a la India para la escritora María Cruz, quien llegó a la región en noviembre de 1912.
Hay libros que se aparecen de pronto para convertirse en referencias obligadas, en libros de cabecera. Eso me sucedió hace pocos días cuando llegó a mis manos un librito de formato pequeño, perfectamente editado en texto bilingüe en pasta dura, de las cartas de la poetisa modernista guatemalteca María Cruz, lanzado en conjunto por Editorial Piedra Santa y Editorial Hojuelas, logrando un ejemplar de gran calidad, traducido al español por el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y con un texto biográfico de la autora muy interesante del historiador Arturo Taracena Arriola, también guatemalteco. El libro cuenta con dos fotografías de la autora (uno es un retrato a lápiz) y un mapa en el que se traza el recorrido de la autora por ese subcontinente inmenso. Poco interesado en el género epistolar, a menos que se trate de textos de Cortázar, Borges o Henry Miller, el libro me ha sorprendido por su gran calidad y por una característica invaluable: no se agota en la primera lectura, exige atención, abandono y claro, regresar a sus páginas de cuando en cuando.
-I-
La autora
El libro de María Cruz es ideal para iniciar la lectura una tarde sábado, digamos a las 3 de la tarde, pasada la hora del ajetreo del almuerzo. Presumiendo que esa hora es la de la siesta y que todos lo han dejado a uno solo por unas horas, túmbese en el sillón favorito, abra esta colección de cartas y prepárese para conocer a uno de los mejores escritores guatemaltecos. Las cartas de María Cruz están escritas en un tono de total asombro que la convierten en una suprema escritora de viajes, compitiendo (y esto nunca pensé escribirlo) con los mejores artículos de viaje de mi admirado Enrique Gómez Carrillo. En un simulado combate literario con este gigante cronista, Cruz pierde porque no adopta de todo el género de la crónica, y abandona sus preciosas descripciones del paisaje o de los sucesos que captan su atención de forma abrupta, para mezclaros con comentarios más alejados de la impresión del viaje y totalmente cotidianos o lastimosamente en algunos textos, intrascendentes, como largas quejas sobre la suciedad de los musulmanes, cachemiros o hindúes, por ejemplo. Gómez Carrillo, lo sabemos sus incondicionales, era capaz de encontrar escenas hermosas aún en los basurales en las afueras de El Cairo o Fez, y sus relatos nunca pierden pulso. Pero le podemos perdonar a María Cruz estos pequeños defectos comprendiendo que su intención no era hacer crónica, sino simplemente escribir cartas a su mejor amiga, que quedó en París. Contextualizando de esta forma sus cartas, el libro es de una calidad invaluable, demostrando que su autora llegó a la altura de las mejores plumas modernistas de América, como Amado Nervo, Rubén Darío, Gómez Carrillo.
Tiene razón Rey Rosa, su traductor, al decir que María Cruz hubiera logrado mucho más reconocimiento si en vez de la poesía se hubiera dedicado a la prosa. Yo le agrego más: si se hubiera dedicado a la crónica de viajes, pues sabemos que Cruz, hija de un importante diplomático guatemalteco de la época, el doctor Fernando Cruz, conoció el mundo de forma mucho más vasta que sus compatriotas. Su padre fue embajador de Guatemala en Washington en 1889 y al año siguiente fue enviado para representar al país ante Francia, las Cortes de España, Gran Bretaña, Italia y Bélgica.
La vida de María Cruz Arroyo estuvo marcada por la pérdida. A los 11 años muere su madre, en 1887 y ella se convertirá en la amiga y consuelo de su padre hasta la muerte de él, sucedida en 1902. A partir de este año, hasta 1912, María vivirá entre Guatemala y Europa, adquiriendo una cultura cosmopolita, manifiesta en su total dominio del idioma francés, según unos breves apuntes biográficos de Isabel Cruz, en la introducción de una antología poética[1]. Pero su espíritu, como el de todo poeta que se precie, fue un espíritu atormentado, y en busca de respuestas o de consuelo decide viajar a la India, pues se había iniciado en el estudio de la teosofía. Producto de este viaje en busca de la paz y la iluminación, es este magnífico libro.
Cruz permanecerá en la India, recorriendo su vasta y accidentada geografía durante dos años, hasta que en 1914 regresa a París, justo cuando la Primera Guerra Mundial está por estallar. Identificada con su patria de adopción se involucra en el esfuerzo bélico, trabajando como enfermera, aunque seriamente debilitada su salud por el extendido viaje a la India. (Pregunta obligada: ¿habrá coincidido de alguna forma con su paisano Gómez Carrillo en el esfuerzo patriótico?). Según una amiga de la autora identificada simplemente como M. H. (a quien Cruz le escribe desde la India), a su regreso no permaneció inactiva, sino se sumergió en actividades humanitarias:
“Durante los meses que precedieron a su muerte, su gran preocupación era sentirse demasiado debilitada para hacerse tan útil como hubiera querido. Pero hizo todo lo que estuvo en sus manos para aliviar cualquier dolor en esos tiempos difíciles. No tenía ‘ahijados’, pero varios soldados pobres, que jamás supieron su nombre, recibieron de ella numerosos auxilios. Contribuyó a sostener un taller para ayudar a las mujeres in trabajo, y, cuando presintió su propia muerte, sus últimos actos de solidaridad y sus últimos pensamientos fueron para los desamparados y para quienes padecían en nuestros territorios ocupados…”.
La muerte la sorprende el 22 de diciembre de 1915, cuando ella contaba con solo 39 años y es enterrada en el cementerio de Passy, junto con su padre y otro famoso diplomático de la época, Domingo Estrada. Por una de esas extrañas decisiones que se toman en estas latitudes tropicales, sus restos fueron rescatados del olvido parisino para depositarlos en el más profundo olvido guatemalteco el 21 de septiembre de 1960.
-II-
El libro
El viaje indio de María Cruz inicia en el puerto de Bombay, y desde el mismo principio de sus cartas la India golpea sus sentidos, tan poco acostumbrados al ajetreo asiático: “…Desembarcamos hoy entre las dos y las cuatro, bajo un sol que me dejó medio atarantada, como en un horno ardiente, entre baúles y fardos y voces que gritaban en una infernal algarabía. Después de arruinarme los pies corriendo detrás de las maletas, más muerta que viva, llegué al hotel…”. La India era para esas fechas, la joya de la corona del Imperio británico, lo que pone de manifiesto cuando más adelante abunda en sus viajes por el interior, en donde a pesar de las limitaciones, todo funciona. Apunta por ejemplo que el viaje en ferrocarril de Bombay a Rawalpindi, de 42 horas, costaba 55 rupias.
María Cruz llega al subcontinente en busca de la paz espiritual, con la intención de enclaustrarse una temporada en Adyar, Madrás, en donde funcionaba el que Rey Rosa llama “cuartel general de los teósofos, el primer ashram para occidentales”, en donde Cruz se desempeñará como bibliotecaria mientras realiza sus estudios teosóficos. Por ello, debe viajar de Bombay hacia Benarés, en donde tendrá una de las impresiones memorables que considera necesario trasladar al papel, contándoselo con detalle a su amiga parisina: la quema de cadáveres a orillas del río Ganges. La descripción, a pesar de lo terrible que nos pueda parecer, es hermosa, por lo exótico y por lo detallado:
“…A través del humo de las hogueras alcancé a ver a un hombre con un bastón que parecía que atizaba el fuego o quebraba los huesos recalcitrantes. Se oía el crepitar y chisporrotear de la carne; era algo horrible. Distinguí una rótula cerca de un esqueleto calcinado, y aparté la mirada para siempre. Al lado, la gente se bañaba, dormía o comía. Desde los techos y cúpulas de templos muy antiguos y medio en ruinas que parecían islas, lanzaban flores al río y rezaban antes de meterse en el agua…”.
La visión, entre terrible y hermosa se diluye en la voz de Cruz, que hábilmente y sin quererlo, guía a sus lectores por un paisaje que es tan exótico hoy, como hace cien años en que ella se sentó a describirlo. Resulta interesante que las descripciones de la poetisa no pierden actualidad, como le podría suceder a Gómez Carrillo en algunos de sus paisajes que ahora se nos antojan recargados. El estilo directo y la capacidad de descripción de María Cruz le dan un valor inmenso a la experiencia de lectura de sus cartas.
 Este es otro pasaje que vale la pena citar: “…En un automóvil horrible, pequeño y estrecho, sin ventilación, sin amortiguadores, y desde luego sin neumáticos, fuimos zangoloteándonos por callejuelas oscuras, alumbradas por faroles humeantes o por las linternas de los peatones, hasta llegar a la ‘casa de reposo’…” o este otro de turismo cultural, en donde sale a relucir la María Cruz viajada:
Este es otro pasaje que vale la pena citar: “…En un automóvil horrible, pequeño y estrecho, sin ventilación, sin amortiguadores, y desde luego sin neumáticos, fuimos zangoloteándonos por callejuelas oscuras, alumbradas por faroles humeantes o por las linternas de los peatones, hasta llegar a la ‘casa de reposo’…” o este otro de turismo cultural, en donde sale a relucir la María Cruz viajada:
“…En el interior del templo hay unos Budas gigantescos. Están recubiertos de oro y han sido pintados y adornados con andrajos de colores brillantes que recuerdan el estilo italiano o español. Además riegan el santuario con mantequilla líquida, de modo que huimos enseguida, con la vista y el olfato parejamente ofendidos…”.
De su llegada a Adyar, sede del centro de estudios teosóficos que motivó su viaje a la India, resalta un pasaje breve que me arrancó una sonrisa, por la cariñosa referencia, manifiesta aún al siglo de distancia: “La casa tiene solo un piso, como siempre, estilo finca guatemalteca…”. En esta parte de sus cartas se extiende sobre la vida en el centro de estudios, los trabajos que le toca realizar, la organización, etc., tratando de fijar en sus apuntes con interesante detalle la vida de estas personas que han renunciado al mundo, en busca de la iluminación y la paz. Llama la atención que a juzgar por sus cartas, Cruz no encuentra del todo lo que busca, es un alma inquieta que a lo largo de las líneas que uno va leyendo, se descubre en eterna insatisfacción. Por eso, creo yo, sus cartas tienen más de relato de viajes modernista que un viaje de descubrimiento espiritual. Es cierto que Cruz había acordado escribir luego un libro sobre su experiencia espiritual, y supuestamente por ello es que la poetisa toma abundantes notas, pero en sus cartas, que sería la forma más inmediata de enterarnos de los progresos espirituales, no deja entrever que sus expectativas se estén cumpliendo. En un momento dado apunta con fastidio: “En este lugar nada me parece nuevo –ni el paisaje, ni la gente, ni el modo de vida…”, se consuela entonces, como su paisano Gómez Carrillo, con la contemplación del paisaje:
“Hace ya dos meses que deambulo por aquí sin encontrar nada extraordinario en el paisaje; y de pronto el otro día cuando volvía de Madrás tuve una deslumbrante revelación a causa de una caída de sol y una salida de luna inesperadas. Y, desde entonces, me parece que todo aquí resplandece con luz propia. Caminaría leguas para ver a los hindúes con su brillo achocolatado y sus paños y turbantes rojos que se perfilan sobre el azul del mar o se confunden con las rosas de China y otras flores que riegan. Las puestas de sol harían palpitar el corazón de un muerto…”.
Puede que la lectura de la Isis sin velo de Madame Blavatsky no le haya llevado por el camino de la iluminación, pero el viaje a la India y las impresiones que se trajo (y nos trajo) de regreso, pagan con creces el sacrificio del viaje a un lugar tan remoto, que de su pluma nos parece en eterna suspensión del tiempo, como cuando apunta, casi casualmente: “…Un poco más allá, una mujer semidesnuda levanta polvo con un pequeño manojo de palmas: es la barrendera…”; es una escena decididamente cinematográfica.
Sin embargo, sí notamos que occidente ya es algo ajeno para ella, al menos algo incómodo, como cuando apunta, a propósito de un baile de gala que organiza el gobernador británico de Madrás, al que no es invitada: “Yo doy gracias a mi oscura estrella por eximirme de la horrible faena de calzarme…”.
Termino esta entusiasta recomendación cerrando con su viaje a Cachemira, ese lugar que de forma tan hermosa retrató Rushdie en las páginas de Shalimar, el payaso, y que en manos de María Cruz regresa a ese estado de sorpresiva belleza que podría tener para cualquiera de nosotros, turistas profanos. “…A lo lejos se ven los picos nevados, y, más cerca, unas laderas cubiertas de flores que se parecen mucho a las que baña el Sena. El decorado es mitad parisiense, mitad japonés y, por ahora, está anegado en lluvia…”, o este otro, lleno de paz contemplativa: “El lunes pasado, sin salir de nuestros caparazones, dejamos Srinagar en busca de la sombra de un árbol, pues todos los sitios agradables estaban ocupados. Nos hemos instalado en medio del campo, en el lugar sagrado donde el Jhelam y el Indo celebran sus nupcias…”.

Valle Lahaul, Cachemira. La vista de los imponentes picos nevados del Himalaya provocaron líneas de admiración en las cartas de María Cruz. Sobre esta región escribió: “…Lo que me ha conmovido más profundamente es el paisaje. Además, las faldas de las montañas están llenas de lugares sagrados. Me gustaría poder mandarle uno de los magníficos lotos que recogimos y que estoy viendo abrirse…”.
El libro:
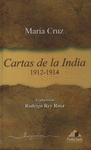
Cruz, María. Cartas de la India (1912-1914). Editorial Hojuelas y Editorial Piedra Santa. Guatemala: 2013.
[1] Cruz, María. Poesía. Tipografía Nacional de Guatemala. Guatemala: 2010.
Lecturas de verano: «Cuentos de Joyabaj», Francisco Méndez
Rodrigo Fernández Ordóñez
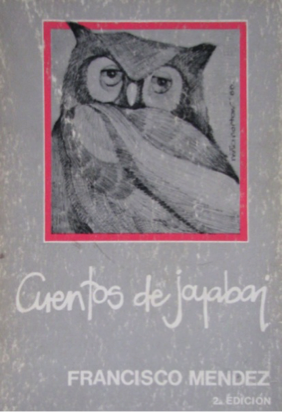
Cuentos de Joyabaj. Volumen 4 de la colección narrativa guatemalteca siglo XX, de la Editorial Cultura. Segunda edición, ilustración de portada de Blanca Niño Norton.
“Dicen que cuando el tecolote canta el indio muere y por eso la muerte viene de su buche –el buche del tecolote es la casa de la Pelona- y viene vestida de plumas y de hojas secas y untada de la miel negra de los barrancos, lo mismo que Hojarasquín del Monte. Renca de una pierna, manca de un brazo, zonta de una oreja, tuerta de un ojo sale la muerte de su casa, el buche del tecolote, y se viene para las casas del pueblo, a tiempo para apagar de un soplido la llamita miedosa de las candelas de sebo, y a tiempo para chirriar en las cerraduras de las puertas y las ventanas, y a tiempo para botar escalofríos al suelo desde la espalda de las mesas y las patas de las sillas y la panza de los cofres…”.
Quien habla es Francisco Méndez en el tercer párrafo de arranque del maravilloso libro Cuentos de Joyabaj, que es una mezcla de recuerdos, tradiciones y supersticiones unidas por el hilo narrativo de los recuerdos de su niñez. La primera parte, con el título Trasmundo, es un viaje a la noche rural del altiplano guatemalteco, con sus bosques cubiertos de neblina y sus caminitos serpenteantes, con sus aparecidos, sus animales míticos, los encuentros de la vida y la muerte que luchan en las tinieblas por las almas de los hombres, que en su sueño son ajenos a esa guerra. Así, Trasmundo es un largo corredor de entrada a un libro que juega con la frontera de lo maravilloso, en un espacio rodeado de una naturaleza que guarda secretos destinados a ser comprendidos sólo por los indígenas y que irremediablemente se les escapan a los ladinos. O al menos esa es la explicación que le da Juan Ralios Tebalán al autor siendo niño, cuando le explica la naturaleza mágica de las cosas. A cada explicación agrega: “Los ladinos no lo miran”.
Joyabaj es entonces ese mundo en el que conviven tanto los ladinos como los indígenas, y que van mezclando su visión de las cosas, hasta crear un mundo mágico en el que se pasa de la realidad a la fantasía en cuestión de líneas. “Es pecado agarrar al cangrejo, patroncito. ¿No mirás que el Tata castiga si agarrás el cangrejo? Como sos ladino, no sabés que el cangrejo hace l’agua, patrón, y por eso es pecado cogerlo. Vas a decir, como sos ladino, que l’agua sale de la piedra o que viene del suelo; pero nosotros los naturales miramos la verdá, patrón: los cangrejos son los que hace l’agua…”.
Descubrí esta hermosa colección de cuentos en el colegio, en tercero primaria, cuando don Julio, el profesor de Estudios Sociales nos leía los viernes al último período, unas páginas, las suficientes para picarnos la curiosidad y dejarnos esperando una semana entera. La emoción de los cuentos se mezclaba con la forma en que nuestro profesor las leía. O vivía. Porque le gustaba tanto el libro que casi hasta actuaba las páginas. Cambiaba de voz, se agachaba, saltaba, y nos envolvía con la neblina de la Joyabaj de inicios del siglo XX. Aún me maravilla en el recuerdo cómo lograba que 28 muchachitos desesperantes nos mantuviéramos en vilo escuchando, por ejemplo, la increíble historia del cicimite omnipresente, el último día de la semana en el último período, que otros profesores destinaban a disciplinarnos dándonos reglazos, coscorrones o jalones de patillas. Pasado bastante tiempo desde entonces, he comprobado con los amigos de aula, que la mayoría recuerdan invariablemente los mentados cuentos. Todos, los recordamos con especial cariño.
“-Sólo los naturales lo miramos. Es ansinita, del tamaño del burrión, del tzunún; chulo es el Cicimite, patrón. Allí se’stá zangoloteando ahora en la jamaca que tiene abajo el reló. Tiene su cuchiate colorado, su calzón blanco, el zute colorado en la cabeza, el caite nuevo. Yo lo miré cuando se montó en la jamaca, cuando tu tata el Man Pancho la meneó, y cuando se subió p’arriba a tocar la campana. Daba miedo verdaderamente…”.
Ya cursando el bachillerato mi papá llegó a casa un día con una caja de la Tipografía Nacional. La dejó en mi puesto de la mesa del comedor, para que cuando regresara del colegio la viera. Cuando la abrí, varios volúmenes de la hermosa “Colección narrativa guatemalteca siglo XX” estaban apilados. De su fondo surgieron, uno por uno, los cuentos de Rosendo Santa Cruz, los oscuros pero magistrales de José María López Valdizón (La vida rota), dos novelas de Rafael Arévalo Martínez entre otros, y el volumen 4, un libro grueso, con un tecolote a lápiz en la portada: Los Cuentos de Joyabaj. Recuerdo que ya venía Semana Santa, así que me embolsé el libro en esas vacaciones que pasé con mi hermano Miguel entre las frías aguas de Las Islas en San Pedro Carchá, y el recién inaugurado balneario de Talpetate, en Cobán. Allí devoré el libro y lo he devorado con el mismo cariño y admiración al menos media docena de veces. Desde entonces soy un admirador incondicional de don Francisco Méndez, de quien también se debe recomendar su poesía y un interesante volumen póstumo Papeles Encontrados, editados recientemente por Alfaguara.
Los cuentos de Méndez son hermosos por la misma razón que el libro de Navarrete que recomendamos en el texto pasado lo es: porque es auténtico. Porque Méndez era originario de Joyabaj, en donde nació el 3 de mayo de 1907, y en su condición de ladino en un pueblo predominantemente indígena a principios del siglo XX, habrá escuchado con la misma maravilla con que las escribió, las historias de la tradición local. Esto le permite escribir de cosas increíbles como si tal cosa, y también por eso repite la forma de hablar del indígena, que lucha con el idioma adoptivo para hacerse entender, logrando una voz auténtica que no deja de tener cierto ritmo. También pulió su estilo las décadas que se desempeñó como periodista en el mítico El Imparcial, en donde sería maestro de otros grandes escritores, como Irma Flaquer.
Méndez de joven se desempeñó primero en oficios ajenos por completo a la literatura, cabe apuntar que ni siquiera tuvo acceso a la educación secundaria. Fue por ejemplo, piloto de camión, oficinista, maestro rural, secretario municipal, hasta que se traslada a Quetzaltenango, en donde ingresa a los periódicos La Tarde y La Idea. Asentado en dicha ciudad, envía colaboraciones a El Imparcial. En 1932 es invitado por el director de este diario, Alejandro Córdova para establecerse en la capital, como reportero de planta. Ascendió hasta ser el jefe de redacción en 1944, puesto en el que permaneció hasta su muerte, el 11 de abril de 1962.

Francisco Méndez, miembro de la generación de 1930 (Grupo Tepeus), compartió tiempo y espacio con otras grandes figuras como Mario Monteforte Toledo y el historiador Samayoa Chinchilla. Se desempeñó por muchos años como periodista de «El Imparcial».
Los 17 cuentos que integran el volumen, fueron publicados en distintos medios en la década de los cincuenta, y permanecieron desperdigados hasta que milagrosa y afortunadamente fueron reunidos y publicados en la colección Guatemala, en 1984, y reeditados por Francisco Alvizúrez Palma, Gustavo Wyld y Juan Fernando Cifuentes en 1988, complementados con interesantes textos introductorios de Enrique Rafael Hernández Herrera, Francisco Alvizúrez Palma, René Leiva y Francisco Morales Santos. La Editorial Cultura lanzó en años recientes una nueva reedición.
“Los niños deben dormirse cuando hay luna y canta el tecolote, porque entonces andan sueltos los tacuacines y las comadrejas. Los tacuacines son muchachitos que se comen las tapas de rapadura a escondidas de mamá y papá. En lo negro de la rapadura está oculto el secreto que los vuelve tacuacines. Se les empiezan a picar los dientes, les van creciendo lombrices en la barriga, y por el hoyito de las muelas entra el tacuacincito, y las lombrices se van volviendo la colita del tacuacincito y las orejas del tacuacincito. Los muchachitos que no se duermen cuando hay luna y cata el tecolote, oyen de repente que del barranco los llama la voz de la tacuacina: -Vení tacuacín chiquitín, que aquí en la tacuacinera te entacuacinaré. La tacuacina trepa al aguacate y busca el aguacate más grande. Las pepitas del aguacate son los huevos de donde salen los tacuacines.
-Yo me comí el cuarterón de rapadura, pero no me quiero volver tacuacín –decía mi hermano menor-. Mamita, yo no me quiero volver tacuacín y ya se me están picando las muelas y ya siento que me caminan las lombrices en la barriga.
-Con sólo irte durmiendo poco a poco. Te dejas ir en el sueño, te dejas caer. Vas diciendo palabra por palabra: tacuacín comí, tacuacín cené, con que tacuacín me desentacuazinaré…”.
Pagada mi deuda con Francisco Méndez, por tantas horas de lectura placentera, sólo me queda desearles lo mismo a ustedes, lectores, si se deciden adquirirlo.
Lecturas de verano: «Los arrieros del agua»
Los arrieros del agua. Carlos Navarrete
Rodrigo Fernández Ordóñez
‘Hombre precavido, vale por dos’, dice el refrán, por eso con bastante tiempo de anticipación les recomendaremos en las próximas semanas lecturas imperdibles que se pueden llevar a su lugar de descanso para la próxima Semana Santa, o bien, para leer tumbado en el sillón cómodo de su predilección, si es de los que opta por quedarse en casa y evitar las aglomeraciones.
-I-
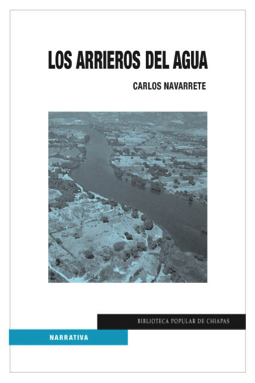
Portada de una de las ediciones mexicanas de la novela de Navarrete. La editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes y la editorial Magna Terra lanzaron en conjunto una edición para el mercado guatemalteco.
Leí por primera vez la novela Los arrieros del agua, del arqueólogo y antropólogo guatemalteco Carlos Navarrete allá por el año 1997, cuando la editorial Praxis lanzó la segunda edición y pude adquirir mi ejemplar a un precio altísimo (Q85) en aquel entonces, en la añorada Librería DelPensativo, en el Centro Comercial La Cúpula. Ese mes de septiembre la leí de un tirón dos veces y me dejó alucinado. La maravilla que me causó la historia y el ritmo del narrador solo la puedo comparar con el terremoto mental que me causó la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El gusto de leerlo y releerlo solo tuvo su igual muchos años antes, cuando descubrí los Cuentos de Joyabaj, de Francisco Méndez, al que terminé por deshojar de tanto releerlo. El libro se le escurre a uno entre los dedos, y es preciso leerlo despacio, para gozarse esa voz remota, que parece provenir de un mundo sepia, de los arrieros que recorrían Chiapas y el altiplano guatemalteco en los años previos a las carreteras. Es un libro que terminado, deja la impresión de haber sido un sueño. Con mano hábil, Navarrete va deslizando entre protagonistas y paisajes tradiciones orales, canciones, ritos remotísimos, leyendas y demás datos para crearnos un entramado que no se puede abarcar en una sola lectura. He olvidado ya cuantas veces he regresado a sus páginas, pero lo maltrecho de mi ejemplar testifica que han sido muchas, lo mismo que los distintos medios que he usado para señalar sus pasajes: lápiz, marcador amarillo, lapicero y esquinas dobladas.
Hace unos pocos días tuve una sorpresa inesperada. Asistí a la actividad de una asociación cultural a la que pertenezco y al ser recibido por don Jorge Carro, me presentó a una pareja que conversaba muy sonriente con otro amigo, el profesor Sergio Reyes. Mi alegría no pudo ser mayor al escuchar la voz de don Carlos presentarse él y a su esposa, una arqueóloga mexicana. Justo estaba contando, antes de mi interrupción, sus aventuras por la región chiapaneca en busca de otros “Cristos Negros”, no relacionados con el venerado en la Basílica de Esquipulas, pero también Cristos de piel oscura. Su voz suave y rostro sonriente relataba una ceremonia que se celebra a orillas de un río en el altiplano chiapaneco, con los asistentes con la corriente hasta las rodillas. Su relato me pareció sacado de las páginas de su novela y se lo comenté. Don Carlos solo pudo sonreír un poco turbado, sobre todo cuando le agradecí haber escrito su novela, por las incontables horas de placer que me regaló su investigación de esta particular profesión hoy muerta y enterrada. El amable lector se podrá reír, pero para mí conocer a Navarrete fue un golpe de suerte que le agradeceré a la vida en lo que me resta.

Arrieros mexicanos preparan su patacho en el patio de una hacienda. “…Y ahí están sus cosas, para quien quiera venir a ver cómo vivió y lo que le gustaba de la vida…”.
¿Y de qué va la novela? Pues es una excusa de la que se aferra don Carlos Navarrete para transmitirnos, sin el tedio del tono académico de la mayoría de los investigadores, para contarnos los resultados de sus investigaciones antropológicas. Por eso transitan por sus páginas los ritos a la muerte, al famoso San Pascual Bailón, (al que pude ver coronado y rodeado de flores en una capilla a la orilla del camino en La Libertad, Petén, hará cosa de unos veinte años), a las vidas mínimas de los jornaleros, a la cotidianeidad de los pueblos del altiplano, la violencia de la guerra de los cristeros. Transitan por entre los patachos de mulas, aparecidos, migrantes estacionales que bajan del altiplano para las fincas de la bocacosta guatemalteca y mexicana, compartiendo comida, sufrimientos y hasta leyendas, porque: “…salían por las noches sólo en grupo, siempre hablando de aparecidos y de que no había que regresar tarde porque se mantenían rondando el Cadejo y la Ciguanaba…”, y sale a relatarnos cómo esos personajes que solemos situar en los empedrados de La Antigua, resultaron también rondando por las quebradas chiapanecas: “Fue mi padrino el que nos explicó que había una bola de seres que venían de Guatemala; que los chapines los trajeron y son espantos de tierra fría…” Así, el tono casual reconstruye los andares antropológicos del autor, y nos va soltando sus investigaciones, como quien no quiere la cosa, tono que utiliza incluso para dejarnos regados, como al pasar, refranes populares. Recuerdo uno: “de la sombra suele nacer la envidia”.
Las imágenes se desgranan como brotando a trompicones de un cinematógrafo antiguo, a la luz tenue de los patios de café en donde a principios de siglo se proyectaban las películas para la jornalada en las paredes blancas de los beneficios. “Aquí está el mero cabro negro de la media noche, decía un diablo patigallo pintado en una celda, siempre repleta de velas de los que buscaban provocar a los licenciados a darle salida a sus asuntos; los ratas lo chicoteaban para que les trajera al cómplice que se había quedado con la paga. Le rezaban a un San Verde…” y como el cinematógrafo rural es tradición común en los caminos polvorientos de toda la América Latina, Navarrete también nos regala con otros datos, que parecieran salidos a hurtadillas de una novela de García Márquez o de las páginas de los ríos profundos de José María Arguedas: “…La marimba era el alma. Antes de comenzar se oía el platillo y los músicos se arrancaban con un paso doble; las luces se iban apagando y la película principiaba al terminar la pieza. El director cuidaba que cada trozo de música le quedara al pelo a lo que estaba viendo: si era de tristeza tocaban Corazón de madre; si era paisaje entraba La flor del café o le hacían el redoblito de una de esas piezas largas que no tienen letra ni se bailan. Con los balazos se iban a marcha volada, cuantimás con los agarrones de la gran guerra…”
La historia gira alrededor de un viejo que se pone a recordar, al que nos imaginamos con gesto cansino, pues las palabras, leídas en voz alta son lentas: “Como cuando uno se acuesta y sabe que se acostó, pero en el momentito, en el soplo en que se queda dormido, nadie puede decir ‘Ya me dormí’. Y así como el sueño, llegan la muerte y la desgracia…”, ¿puede leerse esa frase tan hermosa de forma rápida, sin redondear cada palabra para que se nos grabe para siempre?, sería un desperdicio sin duda, no regodearse en estas palabras andantes y sonoras, perfectas. La novela, por lo tanto, debe leerse pausadamente. El recuerdo del viejo que habla es un recurso gastado si se quiere, pero que la ágil voz de Navarrete nos lleva a un viaje por el tiempo y le da tal convicción al personaje que lo escuchamos con toda atención. Si lo tuviéramos enfrente, estaríamos todo el tiempo sentados a la orilla de la silla, para no perdernos una sola palabra, ni uno de sus gestos:
“Me faltaron amigos, porque desde los nueve años en que entré al oficio hasta los veintitrés en que lo abandoné, solamente mis cinco compañeros se dieron cuenta de mi cambio a hombre; las confianzas se me fueron perdiendo en el crecer y los golpes recibidos me criaron el recelo, que tiene por malos hijos la boca callada y el pensamiento juilón”.
La voz nos lleva desde el interior de los morrales de los arrieros, “llevábamos carne salada en tasajo, pescado seco, frijol, arroz y café, y pan dulce (…) pishtones, unas tortillotas gruesas, que se vendían a dieciséis por cuarenta centavos…”, hasta las esforzadas jornadas, por caminos de herradura, durmiendo en donde se pudiera; “…en el monte en aviaderos conocidos (…) mesones con pesebre y patio suficiente…” Los viajes, nos cuenta el protagonista, se extendían por 18 días, con tres de descanso y vuelta a comenzar, cargando las mulas con nuevos productos de intercambio.
La vida, tal y como la conocieron tantas generaciones de arrieros terminó de pronto, a causa de motivos lejanos, del otro lado del mundo. Así lo cuenta el testigo que nos desgrana su vida: “En el año cuarenta y dos, a causa de una guerra que tenía México contra los alemanes, comenzó a construirse el camino que desde Oaxaca se perdía por los altos, rumbo a Guatemala. Como el sueldo era de primera, me decidí a dejar el trabajo de machetero para comodarme en la brecha de la Panamericana…”, así los trenes de mulas y su caminar tranquilo, vacilante, dejó lugar a los camiones y a los trenes. Se esfumó, de una brecha de tractor, todo un mundo de aparecidos y pícaros que poblaban las veras de los caminos. La velocidad mató el romance de los campamentos rodeados de oscuridad, miedo y cigarras.

Grabado mexicano de un patacho de mulas subiendo a la sierra, sin fecha. Relata Navarrete: “…mencioné la zozobra que asalta a las bestias en los potreros donde los caballerangos las dejan pastando. Si ese algo, que mentaban Sisimite, se sube en un andante lo enloquece, desbocándolo a la luz de la luna. Yo he visto un caballo al día siguiente: está cansado, los ijares sangrantes, nervioso huilón. Como prueba le deja trencitas en las crines, costosas de desenredar. Una vez conté hasta siete en un retinto y le vi los ojos todavía ariscos…”.
Navarrete hace gala de su conocimiento del habla de la gente del campo. Salta en cada párrafo a la vista que se ha pasado cientos de horas escuchándolos, a la luz de las fogatas, bajo el foquillo moribundo de los largos corredores de las fincas. Su voz entonces no suena a impostura sino a completa naturalidad. Es quizá uno de los pocos libros que puedo decir se deben leer en voz alta, porque su ritmo es casi musical. Los arrieros del agua es un libro para ser leído y escuchado. No sé si habrá sido un homenaje a esta gente anónima, analfabeta, que compartió sus historias con el antropólogo o si de natural le salió así, más dicho que escrito, pero sus páginas son, de más está decirlo, un monumento más de la literatura nacional, justamente reconocido cuando le dieron a su autor el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2005. ¿Qué más puedo decir? Libro perfecto para leerlo en estas vacaciones, si es que necesita alguna excusa para sumergirse en la belleza de sus imágenes.
El poeta incómodo. I parte.
Reseña de una biografía inclasificable de Porfirio Barba Jacob
Rodrigo Fernández Ordóñez
“…porque si los fantasmas ya no tienen recuerdos, ¿de dónde van a sacar rencores? El rencor no se alimenta del olvido”.
Fernando Vallejo
En la actualidad, en el mundo de la literatura está sucediendo un fenómeno: cada vez es más difícil clasificar las obras que se publican. Así, una novela cada vez es más un cúmulo de géneros literarios que una novela en sentido estricto. Cada vez más autores como Vila Matas, Orhan Pamuk o Paul Auster, por dar sólo unos nombres de escritores vigentes, juegan con la idea de que una novela puede ser un texto total, en el que concurran la novela, la poesía y las memorias por ejemplo. En este sentido, igual de inclasificable es el libro al que en esta ocasión le dedicamos la cápsula de historia: se trata de “El Mensajero. Una biografía de Porfirio Barba Jacob”, del colombiano Fernando Vallejo, y que en sentido estricto no es una biografía, sino una biografía-ensayo crítico- libro de viajes- memorias, en el al cerrarlo, (luego de devorarlo, por el ágil ritmo narrativo que le imprime Vallejo), sentimos que conocemos tanto de Barba Jacob, como de Fernando Vallejo. Barba Jacob, quien en su oficio que poético apenas dejó huella en el país, dejó una profunda marca en un grupo intelectual a su paso por ésta república decorativa que era la Guatemala de los años treinta, inspirando a uno de los personajes más enigmáticos y fundacionales de nuestra literatura: el señor de Aretal, el hombre que parecía un caballo…

Retrato del controversial poeta colombiano, que a su paso por Guatemala utilizó el pseudónimo de Ricardo Arenales y luego el de Porfirio Barba Jacob.
Miguel Ángel Osorio Benitez, nació en Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia, el 29 de julio de 1883, y estuvo de paso, entre tantos andurriales, por Guatemala en tres ocasiones. La primera y la segunda ocasión utilizando el pseudónimo de Ricardo Arenales, y la tercera como Porfirio Barba Jacob. Una de las dificultades para leer el libro de Vallejo es que el poeta colombiano utilizó varios nombres y de su identificación con cualquiera de ellos depende el año y el país en el que se encuentre.
-I-
Unas necesarias palabras previas
Antes de empezar esta reseña, tengo el deber de informarle al lector que el propio poeta Porfirio Barba Jacob era un personaje inclasificable, como ésta su biografía. Por lo tanto, los pasos de su biógrafo, maniático por el detalle, no abandona los aspectos más sórdidos de su personalidad, como lo fue su afición desmedida por la marihuana (ahora nos da risa) y el alcohol. Aunque innecesario, conviene recordar a cualquiera que se asome a estas líneas que el poeta colombiano vivió en la Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX, con todo lo bueno y lo malo que su tiempo pudo tener, y en consecuencia no debería de sorprendernos que a cada ciertas páginas su biógrafo, para continuar alimentando la leyenda maldita del sujeto de su maravilloso libro, nos repita que Barba Jacob, “que era homosexual y marihuano”[1], y apenas cuatro líneas después se mande esta frase, a propósito de René Avilés, uno de los amigos del poeta, que al conocerlo, “ingresó aterrado al círculo de degenerados que rodeaba al poeta: borrachos, homosexuales, marihuanos”, como si su literatura fuera un asunto menor frente a la obra de su propia vida. “…Se tomaba (…) un litro de coñac y se fumaba dieciséis cigarros de marihuana como si nada…”, le afirma uno de los viejos amigos del poeta a Vallejo. Y Vallejo le cree. Es el problema del biógrafo. Se llega a admirar o a odiar tanto la figura de su interés, que el sujeto mismo se va desdibujando en su importancia relativa (la poesía en el caso de Barba Jacob) y cobrando desmedida primacía la mera existencia del individuo.
Para confirmar el rasgo más característico y más repetido por Vallejo del poeta, (su afición a la marihuana), tengo la fortuna de rescatar del olvido una anécdota, que corría el peligro de morir en los recovecos del increíble cerebro de Ramiro Ordóñez. Él me contó en una ocasión, no hace mucho y a propósito precisamente de este libro, que le contó su tío Manuel Jonama, que él trabajó para don Porfirio Barba Jacob durante su tercera estadía en el país, como secretario de una revista literaria que el poeta había fundado supuestamente con otros intelectuales guatemaltecos, entre los que destaca Rafael Arévalo Martínez. Digo que supuestamente habían fundado, porque en realidad la etérea revista nunca se concretó en un ejemplar de papel y tinta, como veremos adelante. Al parecer, el dinero de las suscripciones se lo parrandeaban y se lo bebían el poeta y sus secuaces. Pues es el caso que le contó el difunto Manuel, que la marihuana se las llevaban a estos insignes creadores, de los semilleros, nada más y nada menos, ¡que del Jardín Botánico!, pero a estas alturas se me hace imposible determinar si se refería a ese increíblemente verde y hermoso remanso de tranquilidad fundado en el remotísimo año de 1922 al inicio (o al final, según se mire) de la avenida de la Reforma, zona 10 de nuestra dinámica capital o al hermoso jardín del Guarda Viejo, que rodeaba a la estación del Ferrocarril en lo que es ahora ese pozo de fealdad de la zona 8, al que algunos también se referían como el Jardín Botánico. Pero lo importante era rescatar del olvido la anécdota, lo demás diría un cantante brasileño, “son detalles”.
-II-
Del particular método
“A lo que te truje, Chencha”, solía decirme una malhumorada viejecita que atendía en un comedor en los bajos de un edificio cerca de la torre de Tribunales, en donde trabajé mientras cursaba mis estudios de derecho. Lo decía para apurarme, para que dejara de hablar con mi colega y amigo Rodrigo Arias y nos apresuráramos a ordenar, para no hacerla perder más tiempo, pues siempre andaba apurada. Y aunque el tono del libro de Vallejo me ha abierto el ánimo para estas confidencias, no quiero hacer perder más tiempo al lector y entramos de lleno al libro que nos ocupa. Por las digresiones anteriores, les pido disculpas.
El libro tiene una historia añeja. Las primeras indagaciones sobre el poeta colombiano las inicia Vallejo en la ciudad de México en 1974. Entrevista a varias personas por aquí y otras por allá, y lo deja. Viene a Guatemala en el aciago año de 1976. Luego, lo olvida para retomarlo en 1988. Sus indagaciones las reinicia en La Habana, investigando sobre la faceta de periodista del poeta, que escribiendo para Últimas Noticias de México se había convertido en “virulento y aun malintencionado pero bien pagado”, y en la capital cubana se encuentra con uno de los amigos del poeta que aún vive, José Zacarías Tallet, con noventa años, y se suelta el autor una parrafada maravillosa, cuyo tono es la impronta de toda la biografía, con todo y sus giros ácidos. Como no importa más que su tono desfachatado no hace falta contextualizar la cita, nada más que gozársela en su contundencia:
“…en el lugar donde estuvo el famoso café del mismo nombre, el café El Mundo, centro de reunión de intelectuales y bohemios, cuando aquí había intelectuales y bohemios. Y periodismo. Y Cuba tenía el periódico más antiguo de la América Española, el Diario de la Marina, y diez o más periódicos, y revistas literarias como El Fígaro que duró cuarentipico de años, y no estábamos circunscritos los cubanos, como hoy, como ahora, al pasquín del Granma: cuatro hojas de panfleto que no llegan ni a periodiquillo de secundaria. En fin…”
Este es Vallejo, aún en crudo. Pues el tono ácido y criticón lo va a llevar a la perfección en otra biografía, posterior a la de Barba Jacob, pero también de un poeta, también colombiano: la de José Asunción Silva, otro maravilloso libro al que nos referiremos tal vez, en alguna otra ocasión. Y sólo con el objeto de subrayar el carácter inclasificable de este libro, (que vale la pena leerlo, pensarlo y releerlo), les copio, a riesgo de aburrirlos, esta frase:
“…¡Con que esto es la revolución, nivelar por la miseria! Apuntalar los edificios que les dejó el capitalismo con estacas hasta que se caigan de viejos, porque la revolución es incapaz de construir nada nuevo. Y a seguirse limpiando el hocico revolucionario con las servilletas raídas de los restaurantes y hoteles de Batista, mezcladas las de unos con las de los otros, todas patrimonio nacional. Es que la revolución apenas lleva quince años, veinte años, treinta años, y treinta años no son nada compañeros porque como dice una valla inmensa a la salida del aeropuerto habanero: ‘La Revolución es eterna’.”
Vallejo no se muerde la lengua. Y toda esta queja, explosión de mal humor ante la miseria de la Cuba castrista, sólo para prepararse a subir al apartamento de Tallet, “ruinoso y triste como toda la isla”. Lo bueno de Vallejo es que no deja títere con cabeza. La misma crítica inmisericorde pasa por México, por Colombia, y por supuesto, por Guatemala, como iremos dejando constancia en esta reseña, para que no me acusen de gusano contrarrevolucionario. Transcribo otra de sus salidas: “…le escribe a Arévalo, al puritano Arévalo en Guatemala, en carta desde La Ceiba de Honduras, ‘La Ceiba de Atlántida’ como pomposamente llama a ese pueblito mierda de la Costa Norte hondureña adonde ha llegado huyendo de la nieve de Nueva York…”
La biografía del poeta se alimenta dolorosamente de los años. Tallet, por ejemplo, es un nonagenario que se acuerda apenas de su vida, y acuden a su mente los recuerdos como por ráfagas de viento, y se escurren entre las neuronas. Otro amigo de Barba Jacob, Alfonso Camín, lo conoce Vallejo en España, “…Escueto, casi incorpóreo, de unos cien años y una palidez espectral, como un fantasma lejano ni oía ni veía…”, y así es la propia vida del poeta, una figura tenue, que se diluye, como dice el hermoso verso de Borges, como el reflejo del agua en el agua. De este anciano, al que conoce en un teatro de Madrid y al que le habla a gritos, pero que no le escucha porque su mente está en blanco, y al fin, como su investigación se convierte en una carrera con la muerte, nos informa: “Algo después murió Alfonso Camín sin que pudiera volver a verlo, sin que le preguntara por Barba Jacob. Pero de lo que hubiera podido contarme de Barba Jacob no me privó su mujer ni me privó su muerte: me privó su olvido…” o este otro pasaje, que por tétrico, casi provoca risa:
“Son las diez de la noche cuando reviso las dedicatorias y encuentro ambos nombres en el directorio telefónico. Decido posponer para el día siguiente mis llamadas, y llamo en la mañana. Primero al licenciado Rueda Magro y me contesta un dependiente, de su despacho: ‘El licenciado –me dice- falleció anoche’. Cuelgo y marco el otro número, el del licenciado Romero Ortega, y contesta, llorando, una mujer: ‘Soy su hermana –me dice entre sollozos-. ¿Para qué lo quiere?’ Le explico lo de siempre, que estoy escribiendo la biografía del poeta Porfirio Barba Jacob, de quien acaso el licenciado hubiera sido amigo. ‘Mi hermano –me dice- acaba de fallecer. Estamos llamando a la funeraria.’”
Este es el drama del biógrafo. Y me permito hablar nuevamente de mí. Algo parecido me pasó cuando me metí a investigar sobre la vida de Enrique Gómez Carrillo, ¡fallecido en 1927!, imagínese usted, ya no se trató de carrera contra la muerte, ya todos sus amigos y testigos estaban muertos, sino fue más bien una guerra contra las recicladoras de papel. Me pasé quince años rescatando libros viejos y nuevos del olvido, y allí, del polvo y la polilla, recobrar al hombre, pero bueno, esa es otra historia…
Al fin que éste es el método utilizado por Vallejo. Nos va desgranando los recuerdos de sus investigaciones, de sus viajes tras la sombra del poeta, y a través de ellos, nos relata los de Barba Jacob. De esta forma logra un ritmo intenso, como de persecución, sobre todo cuando se trata de hablar con alguien que está cerca de la muerte. Así, a base de estos recuerdos y las digresiones magistrales con que se va por la tangente, convierte su libro en una obsesión, de cuyas páginas no puede uno arrancarse salvo por el cansancio de la vista.
-III-
El poeta, Guatemala y los guatemaltecos
Como el libro es extenso (425 páginas en la edición que tengo en mis manos), y por él se pasean cientos de personas y sus recuerdos, que giran y sitian a la inabarcable personalidad del poeta colombiano, tenemos que, con pesar, concentrarnos en lo más relevante para nuestra historia patria: la relación de este singular creador con nuestra república. Esto nos permitirá además, asomarnos al tiempo perdido e increíblemente remoto de una generación latinoamericana de escritores y poetas que compartían sueños y escritos en las ciudades del continente e incluso del otro lado del océano, décadas que nos parecen siglos antes de que alguien empezara a hablar de globalización.
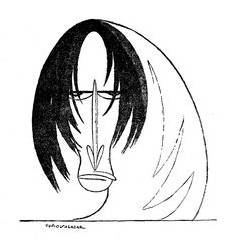
Porfirio Barba Jacob según el genial caricaturista salvadoreño Toño Salazar, haciendo obvia referencia a su aspecto equino, inspirador de “El hombre que parecía un caballo”.
Así, a medida que vamos avanzando en la lectura, y no siempre en orden cronológico, (porque el hilo conductor son los viajes de Vallejo y no la línea de existencia del poeta), tenemos a Ricardo Porfirio Barba Jacob instalado en La Habana, en el mes de mayo de 1930. Allí, en esa hermosa ciudad que todavía no respiraba la nostalgia por el tiempo perdido como hoy, sino que vivía a plenitud la vida de los casinos y los bailes, conoce a Luis Cardoza y Aragón, que estaba allí de paso para Europa. En el hotel Bristol, la revista 1930 le ofrece una cena de despedida a tres artistas que abandonan Cuba: Cardoza y Aragón, Federico García Lorca y Adolfo Salazar. Vallejo nos deja los recuerdos del guatemalteco:
“Federico, como siempre, centralizó la conversación. Nos hizo reír y nos encantó con su donaire y su talento. Barba Jacob callaba, seguro de que su silencio tenía más valor en aquella conversación. De vez en cuando, con su voz más lenta y ceremoniosa, después de sorber profundamente su cigarrillo nunca apagado, abandonaba palabras cáusticas, cínicas o amargas.”
Según relata Vallejo, estos recuerdos los contó Cardoza en 1940, desde las páginas de Cuadernos Americanos, y nos suenan a palabras acartonadas, como todo lo que escribió Cardoza, salvo Fez, ciudad santa de los árabes, y este otro párrafo, muy posterior, de 1979, cuando ya todos menos él, estaban bien muertitos, y que publicó en el diario mexicano Uno más uno, en el que brilla, la espontaneidad a que fuera tan poco afecto nuestro compatriota:
“…Cuando él, García Lorca y Barba Jacob salieron del despacho de Marinello se fueron a una cervecería. El calor era intenso y Cardoza y Aragón llevaba un parche en el ojo porque al despertar se había puesto una gota de yodo en vez de colirio y le lastimaba la luz habanera. De pie, en el mostrador, pidieron tres grandes vasos de cerveza. Un mocetón gallego les atendió: de camisa de manga corta abierta, descubriendo el pecho piloso. Cuando su brazo desnudo se puso al alcance de Barba Jacob al servirle, éste, sin poderse contener, lo mordió. El mocetón apenas si se apoyó en el mostrador y se lanzó hacia ellos. Y en tanto Cardoza y Aragón le decía: ‘Me los llevo en el acto, me los llevo’ y trataba de contenerlo, el mocetón les gritaba enfurecido: ‘¡Fuera de aquí partida de maricones!’…”
Hace ya bastante tiempo, la editorial Cultura, de nuestro denostado Ministerio de Cultura y Deportes, que ya ni sé para qué existe, publicó una serie de varios libros de autores guatemaltecos en una muy bien cuidada edición. Los tomos 1, 2, 5 y 7 si mi memoria no me falla, resultaron los más interesantes. El 1 y 2 eran Las noches en el Palacio de la Nunciatura y La oficina de Paz de Orolandia, de Rafael Arévalo Martínez, el 5 Cuentos de Joyabaj de Francisco Méndez y el 7 La vida rota, de José María López Valdizón. Pues bien, los de Arévalo son los que nos interesan aquí, pues son una rareza, ya que El hombre que parecía un caballo se tragó todo lo que el pobre don Rafael escribió. Al menos en ficción, porque de su magnífico ¡Ecce Pericles! nos acordamos unos pocos que todavía lo consultamos asiduamente.

Rafael Arévalo Martínez, quien quedó tan impresionado con la personalidad del poeta Ricardo Arenales que le dedicó dos de sus obras, El hombre que parecía un caballo y Noches de paz en el Palacio de la Nunciatura.
A pesar de las ideas que el título pueda suscitar, de lo que menos trata el libro es de noches pacíficas. Sucede que como ha venido siendo todo en esta reseña, una novela inclasificable, extraña, cargada de misterio, que don Rafael escribió seguramente a partir de las anécdotas que le contara su admirado amigo Ricardo Arenales, sobre ciertos extraños sucesos vividos en la ciudad de México, o a partir de las crónicas que el poeta publicara en 1920 en el diario El Demócrata. Al respecto, nos cuenta Vallejo:
“El ‘Palacio de la Nunciatura’ no era tal: era una casona de cuatro pisos en la quinta calle de Bucareli que pertenecía a María Ramirez, hija de un ministro del derrocado emperador de México Maximiliano de Habsburgo; la habían acondicionado para alojar al Nuncio apostólico, pero el Nuncio nunca llegó, invitado a no llegar por el gobierno anticlerical de Carranza, y la casa entonces fue rentada a varios inquilinos, entre ellos Arenales, quien la bautizó con ese pomposo nombre y ocupó los aposentos del último piso, los que iban a ser los del Nuncio: un vasto salón de altos techos, claro y sobrio, con dos balcones que daban a Bucareli, una antesala y un baño…”
El libro relata unos supuestos sucesos sobrenaturales que empiezan a suceder a partir de la llegada al lugar de un amigo de Arenales, el poeta salvadoreño Juan Cotto y de los que fueron testigos otros amigos, como el caricaturista Toño Salazar, el poeta Leopoldo de la Rosa y el escritor Arqueles Vela. Objetos voladores, espejos que se hacen añicos, ropas que vuelan en trombas, figuras que brillan en el centro de la estancia y una lluvia “caliente y salobre”, se reduce a un comentario despectivo de Arqueles Vela, testigo de los sucesos, muchos, muchos años después:
“…los extraordinarios sucesos del Palacio de la Nunciatura no fueron más que burdas orgías de homosexualismo y marihuana, en que los asistentes se orinaban y lanzaban los orines al techo, entre carcajadas estentóreas. Eso era todo: patrañas y falacias que continuaron hasta el día en que los echaron del edificio.”
Del “palacio”, lo expulsa un militar, huésped que con revólver en mano los hace refugiarse en el Hotel Nacional. Al menos a Salazar y a Arelanes, de Cotto no se supo nada más y los sucesos sobrenaturales según el poeta, se interrumpieron, misteriosamente.
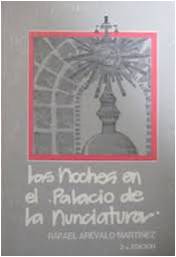
Portada del libro de Arévalo Martínez en la que de adolescente descubrí los misteriosos hechos que vivió Ricardo Arenales y que recogió y relató con su particular estilo el escritor guatemalteco.
-IV-
El primer viaje a Guatemala
En el maremágnum de datos que nos suelta Vallejo en este voluminoso libro, encontramos una referencia que nos interesa rescatar para la historia de Guatemala, correspondiente a su primer viaje a Guatemala, por si alguien quisiera seguirle el hilo, investigando más: “Antecitos de que llegaran traspasó la empresa y se esfumó. Se esfumó en compañía de Carlos Wyld Ospina, su más asiduo colaborador en Churubusco, un jovencito guatemalteco con sangre colombiana que había conocido en El Independiente.”
¿Pero qué diablos hacía Carlos Wyld Ospina, ese otro gigante de mis lecturas adolescentes en la vorágine revolucionaria que asolaba México? ¿Qué escribió en el Churubusco, antes de sus recordadas obras La Gringa, La tierra de las Nahuyacas y su ensayo, leído y vuelto a leer por mí en tantos años, de El Autócrata? Apenas eso, unas frases para ubicarlo en el México convulsionado, escribiendo codo a codo con Porfirio Barba Jacob.
En el recuento de su primera estadía en Guatemala, encontramos también la frase de oro, la que nos confirma que mi tío abuelo Manuel no contaba mentiras con el asunto de la marihuana y del Jardín Botánico, para la tranquilidad de mi familia: “Lo que en realidad se llevó de México (…) fueron unas semillas de marihuana que sembró en el Jardín Botánico del vecino país, que germinaron, se convirtieron en plantas y dieron nuevas semillas que él solía dispersar, durante sus paseos y caminatas por las carreteras de Guatemala, en los campos de las orillas.”
Reinaba todavía a la llegada del poeta, interminablemente, Manuel Estrada Cabrera. En esta primera ocasión, Ricardo Arenales venía huyendo de la violencia de la revolución, que se lo quería tragar a él también por los artículos que publicaba en un diario que él dirigía, llamado Churubusco, desde cuyas páginas se burlaba de Carranza, Villa, Zapata y Obregón. El caso es que Wyld Ospina, (su colega en las batallas de palabras que también acompañaba a los balazos en la revolución mexicana), a su llegada, le organiza una velada poética en el desaparecido Teatro Colón, en donde declama versos, y le presenta a la camarilla intelectual de esa época.[2] Allí conoce a Rafael Arévalo Martínez, quien se convierte en visita asidua del Hotel España, en donde se hospeda el poeta. De esa amistad relata Vallejo:
“…Se presentaba a tempranas horas de la mañana, y allí seguía a medio día cuando acompañaba a comer a Arenales, y al caer de la tarde, cuando se disponía a marcharse. Entonces Arenales decía, a la puerta del hotel: ‘Corro por mi sombrero. Iremos hablando hasta su casa’. Caminando paso a paso sin detener la charla llegaban a la casa de Arévalo, y en la acera seguían conversando. ‘Tengo que irme a comer’, decía al fin Arenales, y regresaba a su hotel, pero acompañado del otro. ¿De qué hablaba Arenales? De literatura, de poesía, de sus proyectos. De su ‘Filosofía de lujo’ en que por entonces se empeñaba y que no llegó a escribir nunca…”
Arévalo Martínez, que tan bien cae a Arenales, no le es simpático en cambio a Vallejo. Rafael Arévalo Martínez, que tiene que dar gracias en el lugar en que se encuentre, de no poder leer la inmisericorde descripción que hace de él este irascible de Fernando Vallejo: “…Rafael Arévalo Martínez, mal poeta, mal cuentista, mal novelista, buen hombre…” y luego un zarpazo, que está tan bien escrito que vale la pena trasladarles, a pesar que lance barro a mi querido don Rafael:
“…A él le debe el momento fulgurante de su mediocre existencia: cuando escribió, como si se lo dictaran desde el cielo, ‘El Hombre que parecía un caballo’, una joya de la literatura americana, y este prosista insignificante, este poeta insulso con olor a jabón cuya obra cumbre hasta entonces había sido el soneto ‘Ropa limpia’, de la medianía literaria que era y que volvería a ser, se convirtió en lo que siempre quiso, un gran escritor, aunque sólo fuera por el breve y único instante de este relato…”
Injusto y totalitario, así es el biógrafo Vallejo, ¿pero qué se puede esperar de quien habla de doña Teresa, la hija de don Rafael, que lo atiende en ciudad de Guatemala para contarle recuerdos de su padre, como: “Teresita Arévalo es una mujer soltera, y soltera en Guatemala lo cual ya es decir: decir que ha tenido todo el tiempo de este mundo para perder…?
De esta primera estadía en el país, resulta interesante el relato sobre el origen del famoso cuento de don Rafael, inspirado en el poeta Ricardo Arenales. Cuenta Vallejo que Arévalo Martínez, le dio al poeta para que le criticara una novela autobiográfica en manuscrito, titulada Manuel Aldano, y que el colombiano guardó en una gaveta y no volvió a ver. Pasados unos días, Arévalo le pidió el manuscrito, “Arenales reaccionó violentamente y le dijo que no había acabado de leerlo y que si se lo llevaba dejaban de ser amigos en ese instante”, y el guatemalteco se lo llevó. De los días en que no se hablaron, y que el guatemalteco creyó que nunca más habría de volver a hablar con Arenales, nació el cuento, el que escribió en un episodio parecido a la iluminación. Una vez escrito, impactado por la belleza del texto, Arévalo corrió al hotel a leérselo a su amigo, quien lo recompensó con una confesión completa de todos sus vicios.
[1] Todas han sido tomadas de edición de Alfaguara, Colombia: 2003.
[2] Este dato nos permite ubicarlo en Guatemala entonces entre 1911 y 1917, pues ya había revolución en México y en Guatemala todavía existía el hermoso teatro, antes de los terremotos que asolaron la ciudad entre diciembre de 1917 y enero de 1918.
Retrato de República con cafeto y locomotora.
Rodrigo Fernández Ordóñez
Una reseña de La tempestad, de Flavio Herrera.
-I-
La tempestad.

Flavio Herrera
Le debía a mi vicio por la lectura alimentarlo con las novelas de Flavio Herrera. Por alguna razón me lo esquivé en el bachillerato, y se fue quedando para un mañana, así que lo incluí en mis propósitos a cumplir en el año 2014, y de la lectura de su novela «La tempestad» surge este ensayo fotográfico-literario. Digamos que es un experimento. Un tipo de reseña visual por partida doble para recomendar una obra que a través de la ficción retrata a la Guatemala más amada del sueño liberal. De la novela, publicada en 1935, entresacamos varios textos, que sirven de perfectos pies de foto para imágenes que aunque en su mayoría no se corresponden cronológicamente con la época que retrata el libro, nos parecen sorprendentemente exactas con las palabras de este interesante autor. La novela narra los pasos de un hombre que ha ido al extranjero a beber progreso y regresa a su tierra para enfrentarse a los retos del atraso de una república poblada de indígenas, esos personajes misteriosos a los que no se les entiende, se les trata como bestias de trabajo y se les desprecia, a los que en forma inconfundiblemente peyorativa se le llama a lo largo de la novela “la indiada”. Herrera ofrece un retrato exacto de una época y de sus ideas. Todos los textos de La tempestad, han sido tomados de la edición de la Tipografía Nacional, Colección Clásicos de la Literatura Guatemalteca, 2010.
Una lectura complementaria ideal sería Café y Campesinos, de J. C. Cambranes, para entender la dimensión dramática de este intento de “salto adelante”, que inicia con la Revolución de 1871 y termina con la Revolución de 1944.”
-II-
Fragmentos del retrato.[1]
1. Puente sobre el río Motagua. Valdeavellano.
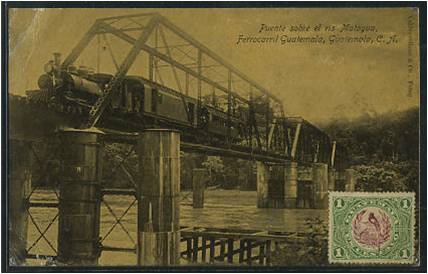
“…Las casucas de adobe a lo largo de la vía y un río, un río revoltoso, insidioso, a la zaga del tren desde ‘El Ingenio’. A la zaga del tren con falsa mansedumbre, pasándosele debajo en cada puentecillo para surgir al lado opuesto, siempre siguiéndolo, acechándolo, calculando una sorpresa, atalayando un descuido para el asalto porque el riachuelo sabe aunque muchos de estos trenes van a la mar como él va también y quisiera saltar a los estribos para ahorrarse la fatiga de un viaje irremediable…”
2. Amatitlán. Vendedoras esperando el tren. Valdeavellano.

“Mengalas de Amatitlán. Mozas gárrulas y morenas al asalto. Llenan los vagones pregonando con son alegre y cantarín el condumio y la golosina. Mengalas. Listón en la trenza reluciente. Camisa de trapo vivo. La enagua con frufrú de almidón cogida sobre la grupa por la cinta del delantal. Mengalas con cestos chatos y repletos. La golosina alegre y el dulce castizo. Menudos rombos de pepita estriada; oblongos trocitos de toronja y matagusano, como piezas de un mosaico alborotado. Amuletos de confitura en cajetas en que trasciende el alma del pinabete fragante. Todo chico que tiene un pariente que viaja y que se estima, espera una cajeta con dulces de colación. Amatitlán…”
3. Panorámica de Amatitlán. Muybridge.
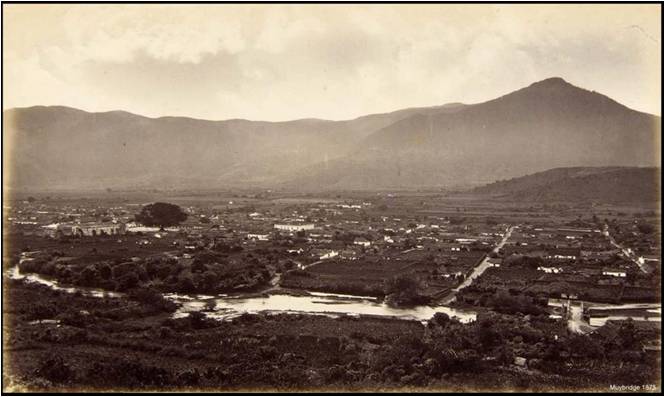
“Amatitlán legendario, con leyenda pródiga, ingenua y piadosa. Un pueblo hundido duerme en el buche de la laguna. Con el pueblo se hundió el templo. Con el templo se hundió el Niño Dios que allá en el fondo vela por las almas de los ahogados. Los náufragos de Amatitlán tienen, así, manido el cielo. Tapias de adobe. Techos de murallas. Bardas con chayes, astillas de botellas. Sobre montones de piedra que antaño fueron muros, la vieja lavandera hoy asolea el pingo de la muda y sestean lagartijas…”
4. Estación de Palín. Autor desconocido.
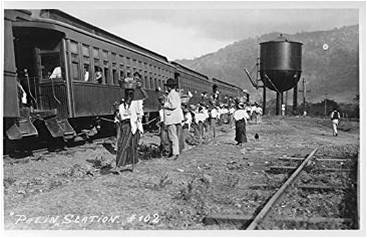
“Amatitlán es de las megalas criollas. Palín es de las indias. Cuando el tren hace agujas en Palín, sobre los rieles hay una huerta que se alborota y desparrama al pitazo de la máquina. Jardín de refajos y estridentes güipiles. Los colores gritan con rabia. En torbellino. Como si el arcoíris saltara roto en astillas. Palín rie con risa de todos colores. Ríe en el barro sucio de las indias de caras mongoloides; ríe en los güipiles, ríe en un mar de fruta que salta en toles y cestas por los estribos del vagón al asalto de los pasajeros. Y pasan caimitos episcopales. Pasan sandías crasas y apopléticas; papayas fondonas; granadillas como ratas infladas; jocotes marañones con un lobanillo en la cabeza; jocotes como ascuas; mameyes hepáticos; zapotes con lamparones; piñas empenachadas y agresivas… ¡Aquella india frescachona tenía un mamey tierno en cada teta!…”
5. Calle de Escuintla. Valdeavellano.
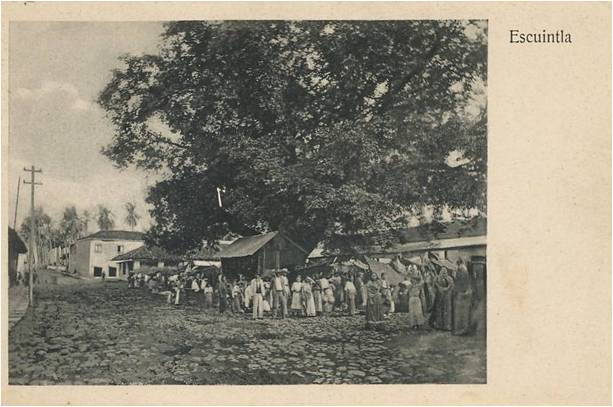
“Escuintla acendra su abolengo indígena sonoro de épicas leyendas cuando la conquista. Ixcuintlán. Hoy se baña en el agua viva de sus cocos y se desparrama en un azucarado vértigo de ingenios. Escuintla, india traviesa, coqueta y bonita, sale de una chacra con las mejillas embadurnadas de mango. Virgen indolente, se tira sobre una estera tejida con bagazo de caña dulce, de espaldas a Guatemala; se abanica con una palma de coco y manda un suspiro de fiebre y de mieles al mar…”
6. Estación del tren. Escuintla. Someliani.
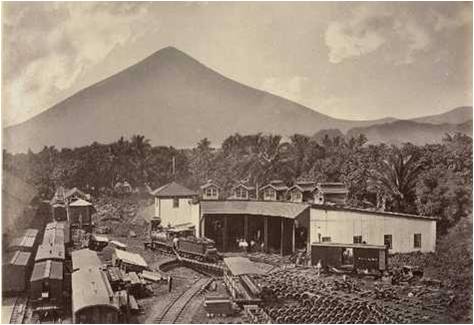
“Y, estaciones y más estaciones. Todas semejantes. Estandarizadas. Cajones grises o rojos, techados de cinc, sobre pilotes negros de alquitrán. Alerones gachos sobre andenes de tablón donde se apiña la carga. Cofres de Totonicapán, costales de yute atados con mecate, redes de iguanas, líos encamisados en sábanas chillonas. Siempre un agente en mangas de camisa desabrochada en el pecho, un lápiz-tinta tras de la oreja, papeles amarillos –las guías- en una mano y la otra en el cordón de la campana lista a dar el toque de salida mientras ratones invisibles muerden la maquinita del telégrafo. Calor.”
7. Paso del tren por Santa María. Valdeavellano.

“Santa María. Cruce con un tren que viene del mar; un tren, que viene del mar, cargado de azules horizontes. Una ilusión de espuma en su penacho de humo y un ritmo de barco marinero que conmueve el fatalismo y la geomántica consternación de las montañas. Visión de potreros planos al sol sin ternura. En los rodeos, bajo las ceibas centenarias, el ganado inmóvil –puñascas de alubias pintas. A veces un vaquero rubrica el aire con la reata elástica como sierpe mientras el potro, al galope, con los remos pinta un desfile de paréntesis…”
8. Hotel Quezaltenango. Sin autor.
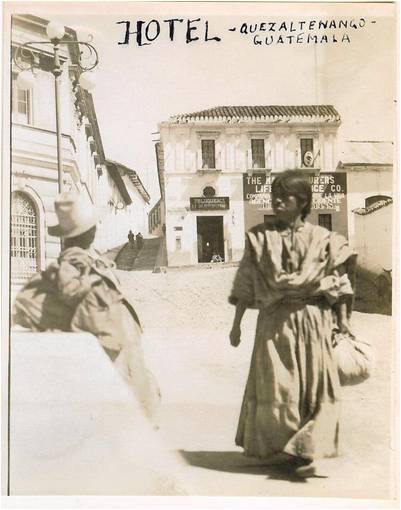
“Corredor espaciado en número siete. Garabatos con intención de números pintados en negro sobre las puertas d elos cuartos. El hotelero asignó a César el mejor. Era vasto y tenía puerta y ventana a la calle. Paredes blancas de cal. Uno de los testeros formado por un tabique de tablas sin cepillar, cuyas puntas desiguales no alcanzaban el techo. En un rincón el catre de tijera con la lona mugrienta. Cerca un trébede de hierro pintado de verde, sostenía en el arquillo la palangana y el pichel de peltre desconchado. Sobre el trébede, colgado de la pared por un clavo, un espejo cuadrado con marco de bambú y la luna manchada de neblinosa amarillez salpicada de lamparones en que faltaba el mercurio –ojos sin pupila. Ojos en que había sólo la esclerótica comida de hormigas, porque la diligencia hoteleril había tapado estos parches con papel de diario en que las letras se apiñaban con trasunto de hormigas. Junto al catre una silla de Toconicapán con fragancia de pino nuevo y otra silla negra de bejuco de Viena con el asiento de junco renegrido; en las paredes, dos cromos-litografías con el brillo vejado por el tiempo y punteado por las moscas (…) En una mesuca, junto al catre, una palmatoria chorreada de parafina y un cabo de vela con el zaino mechón aplastado. Una botella con agua y el vaso boca abajo tapándole el gollete. La mesuca tenía la hoja entreabierta y en el fondo se veía una bacinica azul…”
9. Mujeres paseando. Sin autor.

“La muchacha de familia adinerada, de buena sociedad, de ascendiente social; la muchacha ‘conocida’, para emplear el modismo al uso, vive condenada a celibato forzoso en pleno trópico, bordeando el riesgo de un desliz que la lleve al escándalo o a buscar un profesional discreto con propósito abortivo por miedo a la sanción social, y si no, condenada a la neurosis por la obsesión del deseo como síntoma de una función natural…”
10. Finca Las Nubes. Muybridge.
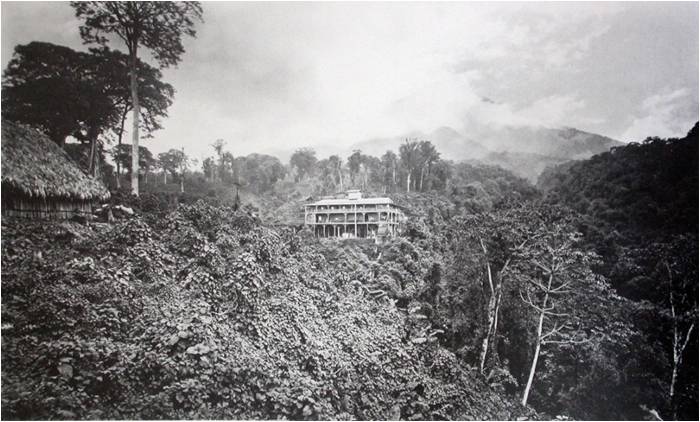
“Quería contemplar la gloria del orto que dilapidaba una pedrería de fábula allá tras de la sierra. Abarcó de una ojeada la topografía de la finca. El casco apretado y extendido hacia el norte. Obraje. Ranchería y beneficios. Cuadros de azogue reverberante eran los techos de cinc; conos de oro mate los de paja o rombos escarlata los de barro que humeaba evaporando el zumo de la noche. Un camino bordeado de palmeras partía salvando quebradas y la toma en copantes con arco de piedra azul y se perdía entre las frondas. A oriente, en suave declive, una zona agraria. En frente, la sierra, abuela bonachona y paralítica hinchando los pulmones de cuyo perfil erizado como el lomo de un un mounstruo aterido, saltaba gozoso y codicioso el sol nahual. Y, en torno, por todos lados el formidable abrazo de la selva. Mar de copas verdes y ondulantes, desde el ingenuo verde-gay de los retoños cimeros al verde-mar de los laureles y el verdinegro de los ceibos diez veces centenarios, culminando sobre el parejo nivel de los chalunes, madre-cacaos y laureles con señorío caciquil. A veces se desgarraba este mar verde y asomaba la entraña negra. Una faja de tierra, desnuda y bendita, salpicada de motitas blancas. Los cafetos –ora en flor- con prócer blancura de alusiones nupciales. El aire se impregnaba de suave y agria dulzaina entre azulencos vahos de humus en combustión y yerbas en fermento.”
11. Siembra de café. Valdeavellano.

“¡A sembrar, pues, que, para sembrar, el tiempo ni pintado! Mejor si está lloviendo. Reparto de faenas en razón de aptitudes. ¡Piloneros! Esos indios de mano suave y mañosa que meten en la tierra la cutacha cortándola sin estropear, sin lastimar una sola raicecita, y con pujo escultórico tallan un cilindro y sacan neto el pilón. Y otros, los envolvedores que, con burguesa prestancia, encamisan los pilones en hojas del bijague y hay otros indios más robustos o más toscos que a lomos y en cacaxtes acarrean estos pilones a la siembra. La matita ya está allí junto a su hueco, esperando con dura incertidumbre la solución de su destino, tiene sed, inclina su verdasca macilenta, le duele el pie y espera, espera. De pronto viene un indio, no aquel indio robusto que lo trajo, sino otro indio con un azadón, le quita a veces la camisa a su pilón y la mete en su hueco. ¡Qué fresco! Está mojado. ¡Alivio! El fondo es muelle como de plumas. Dos azadonazos de tierra en derredor, la apretujan contra el suelo y ya está. Mira en torno y ve a sus hermanos en hilera: pero más lejos…”
12. Cosecha de café. Valdeavellano.
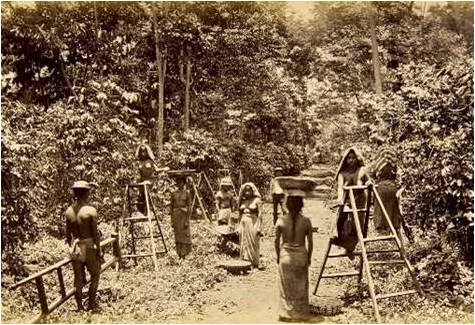
“Ahora hay que aprestarse a la cosecha. Toda cosecha se levanta sobre dos pilotes fatales, robustos, indefectibles. Dinero. Maíz, que en verdad, se confunden en uno solo: ¡Dinero! ¡Ya vienen las cuadrillas! Se avisó al habilitador. El amo espera. La finca espera. Todos esperan. Un día asomará por el camino una tropilla alegre y cromática. Prietos gabanes. Tintineo de chachales. Procesión de fatiga pausada por el sollozo de una violineta que toca un indiecito a la zaga. Cada día es una inquietud que punza en el ánimo como una espina. El amo blasfema. Ha venido una carta de tierra fría. La gente no viene aún. Siembra su trigo. Pocos días más. Nuevo plazo. Se pinta una señal con lápiz al exfoliador y en el alma un nuevo desencanto. El amo sale a otear el camino cada día. Se espera con ansia al encomendero que traerá el correo. El patrón tiene una inquietud expectante como la del reo antes fallo. Por fin… llegó la cuadrilla. ¡Ay vienen los chamarrudos! Dijo un día un colono aspaventado…”
13. Entrega de café. Valdeavellano.
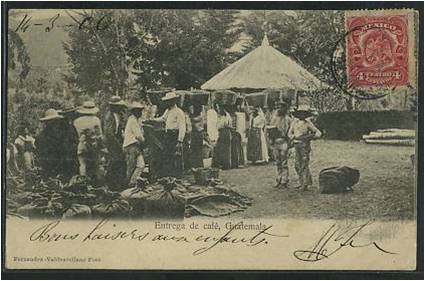
“¡Fin de cosecha! Liquidación por restas. Otra liquidación: la espiritual. El habilitador ¡bellaco! No cumplió. Ni siquiera respondía a las últimas cartas. Caía el café y hubo que rescatar lo posible a precios absurdos por crecidos. Para colmo el mal tiempo. Todo en contra, conspirando como ex profeso -¡Cuando un me sin llover en estas épocas! Maduración repentina. Total, media cosecha en el suelo. El amo siente una garra en el pecho y un vaho de coraje, un vaho picante que se le sube a los ojos cuando recorre los surcos sobre una alfombra de café podrido que exhala una agria dulzaina en el aire cuajado de mosquitos. ¡Liquidación por restas! Fracaso de cuentas e ilusiones. La esperanza se embota en la fatalidad de los guarismos. Y ahora, la cosecha íntegra para el acreedor a riesgo de multas y falsas comisiones y hasta ejecución. ¿Con qué seguir trabajando entonces i hay labores perentorias, inmediatas? Poda, limpia, descombro. Y tanto esfuerzo ¿vano? Tanto sueño ¿fallido? Un año más de con la ilusión en derrota…”
14. Mercado de Escuintla.
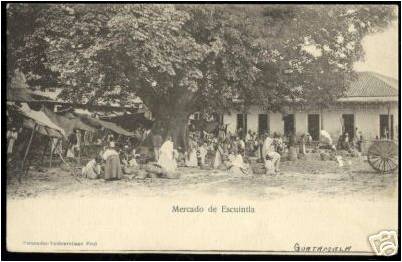
“Mañana de domingo en un poblado costeño. La plaza con el vestigio colonial. La ceiba centenaria sombreando una pila con la piedra roída de lepras seculares. La linfa borbotante en la que beben animales sudados y cansinos mientras mujerucas tristes y andrajosas se doblan lavando el pingo sucio. La Iglesia, abierta para la misa dominguera que vino a oficiar el cura del pueblo vecino. Frontero a la iglesia un edificio chato de corredores con pilares carcomidos por el pie y en el cual juntan sus sedes las autoridades. Sobre las puertas, sendos rótulos: ‘Comandancia Local’, ‘Juzgado Municipal’, ‘Tesorería’. Alguaciles barren y riegan el piso de bermejos ladrillos, mientras en un banco se estiran o se expulgan otros. Vibran los caminos aldeanos, sonoros de recuas y del parejo trote de los indios. Las cuatro bocacalles escupen a la plaza racimos de indiada. Se anima la plaza en un azacaneo de vecinos y feriantes.”
15. Vista panorámica del Lago de Atitlán. Sin autor.
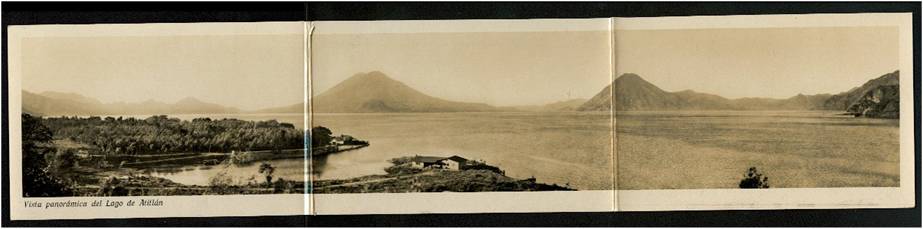
“Se improvisó una excursión al lago. Dos autos rodaban por los caminos y, al medio día, almorzaban en San Lucas Tolimán. Desdeñaron el sórdido hotelucho y como era día de plaza, las muchachas compraron víveres, gallaretas, aguacates, tortillas y frutas. Tendieron los plaids y varios petates al margen, llevaron cerveza y se regalaron al aire libre. Alguien propuso un pase en bote sin itinerario ni premura y volver a la finca al fresco de la noche o pernoctar donde quisieran, ya que la corrección del paseo la afianzaba la presencia del matrimonio Castillo…”
[1] Las fotografías fueron obtenidas de los siguientes sitios: Muybridge.org; Delcampe.com y Skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala.
Ese peligroso asunto de viajar o el jardín del vecino siempre se ve más verde
Rodrigo Fernández Ordóñez
Si alguien sabía de viajar en su época, ése fue Enrique Gómez Carrillo. Era un viajero de esos que podríamos llamar “profesional”. Viajó de Guatemala a París, de París a Madrid, a Bélgica, Italia, Suiza, Marruecos, de París a Tokio, pasando por Egipto, Tierra Santa, Grecia, la India, Indochina, América del Sur y el agonizante Imperio Ruso y un par de veces a Guatemala.
Pero, claro está, a principios del siglo XX la cosa de viajar no era nomás de subirse a un avión con el pasaporte en un bolsillo y en cuestión de horas estar en su destino. Las cosas eran más lentas. No había aviones a reacción, por lo tanto no había jetlag. El medio masivo de transporte era el barco de tecnología a vapor[1]. Olvídese de los puestos de registro en los que hay que quitarse el cincho y los zapatos, la angustia de hacer una cola inmensa bajo riesgo de perder la conexión. Olvídese de las colas fastidiosas y las preguntas impertinentes de los agentes de fronteras.
Además, los viajes de nuestro cronista coincidieron con una de las épocas de mayor movilidad de migrantes de la historia. De acuerdo a los historiadores las décadas transcurridas entre 1890 y 1920, millones de personas abandonaron sus países de origen buscando mejores condiciones de vida en otros. La mayoría escogió los Estados Unidos y otra mayoría, nada despreciable, escogió a la Argentina. Otra gran mayoría desembarcaba en Brasil, México, o Venezuela, y otro número, más accidental que intencionalmente, al istmo centroamericano.
Piense que nuestro bisabuelos como nosotros, vivían bombardeados por la publicidad, tal vez menos efectiva que la de hoy en día, pero publicidad al fin, que vendía los viajes como algo chic, si usted no era un migrante forzoso, claro está. El mundo estaba cambiando. La revolución industrial estaba en su apogeo y las grandes fortunas se construían sobre las industrias pesadas del acero, del hierro, del carbón, de los astilleros, de los tendidos de ferrocarriles. Piense en Andrew Carnegie, John D. Rockefeller o el Comodoro Vanderbilt. Todos forjaron sus fortunas con los espacios de oportunidad que abría la industria pesada y los monopolios. Los trenes y buques a vapor instaban a viajar, por placer, por negocios, por amor, por trabajo, por lo que se le antoje. Es la época de la movilidad y Gómez Carrillo vive de lleno sus oportunidades. El viaje en algunas mentes inquietas se convierte en una necesidad, y para ellos también hay una oportunidad de riqueza: contar sus aventuras. Por lo tanto surge una nueva rama de servicios: los agentes de viaje y su precursor, la Agencia Cook, que empezó organizando viajes dominicales de verano:
“…tour organizers furnished information about travel. They made it possible for voyagers to imagine and foresee (and pay for) their journey before making it, thereby enhancing the anticipation while minimizing the risk. Cook´s brochures, booklets, and advisory guides –advising travelers on where to go, what to expect, what to wear, what to say, and how to say it- were marketed above all in the new railway station outlets opened by newsagents and booksellers. By 1914 Cook had gone to the logical next step of opening branch offices in or next to railway stations and hotels, publishing railway timetables and even underwriting the train cars and facilities provided en route…”[2]
Todo esto está muy bien. La infraestructura está montada, el viajero es invitado a viajar, le venden el boleto, le venden hospedaje, pero… ¿cómo era viajar en esa época en que las prisas no existían? ¿Cómo viajaba la gente en Primera Clase y la gente de Tercera? En este ensayo, tomando un poco como excusa a nuestro admirado escritor, vamos a tratar de recrear esa mágica época inmortalizada por el drama del Titanic: la era de los viajes trasatlánticos a vapor. Y es que el trabajo de Gómez Carrillo era en cierta forma facilitar estos viajes a aquellos que o no pudieran hacerlos, o bien invitar a aquellos que guardaban aun sus dudas sobre salir de la comodidad del hogar.
Para empezar, si me lo permiten, vamos a cederle la voz al experto Gómez Carrillo, quien nos describe la vida a bordo del trasatlántico Reina Victoria Eugenia[3], en su viaje París a Buenos Aires en los párrafos que abren El encanto de Buenos Aires, nos relata de su estresante viaje:
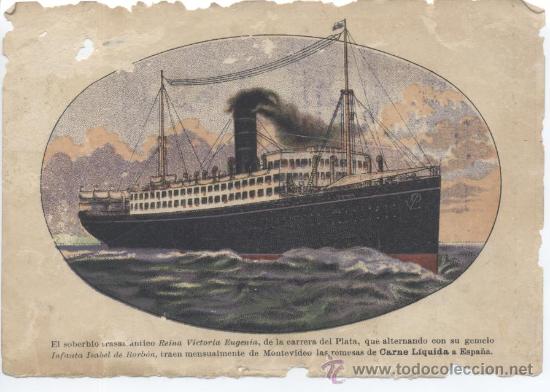 “…El inmenso barco apenas se mueve. A no ser por la palpitación lejana de las máquinas, en los salones del centro ni siquiera se daría uno cuenta de que está en el mar. Por una absurda fantasía, los arquitectos navales se proponen, desde hace algunos años, hacer olvidar a los que se embarcan que se han embarcado. Nada de lo que constituye la antigua forma marina se descubre en los bien llamados palacios flotantes. El famoso comedor de Des Esseintes, con sus ventanillas redondas y su techo bajo, con sus maderas lucientes y su olor de brea, hay que buscarlo ahora en aguas de segunda clase, allá muy lejos, en el pacífico ó en el océano Indico; pero no en rutas de lujo, como esta que va de París a Buenos Aires, ni como la otra que va de Nueva York a Londres. Aquí, en efecto, comemos entre columnatas de mármol, bajo altísimos artesonados (…) Amplias mamparas de cristal ponen en comunicación los salones de música con los salones de lectura, los jardines de invierno pavimentados de mosaico, con las galerías artísticas, llenas de objetos preciosos (…) Que todo esto contribuya al confort y hasta al placer de los viajes modernos nadie puede negarlo. Ir en un trasatlántico de 200 metros de largo, y en el cual hay cafés, restaurants, bazares, salas de juego, salas de concierto y salas de baile, y hasta un periódico, es casi continuar la vida que se lleva en una playa, entre el Hotel-Palace y el Palace-Casino (…) La cena es una ceremonia suntuosa, durante la cual las damas ostentan cada noche un nuevo traje. El smoking es de rigor para los hombres. Una orquesta pone a los manjares la indispensable salsa de vales lentos…”[4]
“…El inmenso barco apenas se mueve. A no ser por la palpitación lejana de las máquinas, en los salones del centro ni siquiera se daría uno cuenta de que está en el mar. Por una absurda fantasía, los arquitectos navales se proponen, desde hace algunos años, hacer olvidar a los que se embarcan que se han embarcado. Nada de lo que constituye la antigua forma marina se descubre en los bien llamados palacios flotantes. El famoso comedor de Des Esseintes, con sus ventanillas redondas y su techo bajo, con sus maderas lucientes y su olor de brea, hay que buscarlo ahora en aguas de segunda clase, allá muy lejos, en el pacífico ó en el océano Indico; pero no en rutas de lujo, como esta que va de París a Buenos Aires, ni como la otra que va de Nueva York a Londres. Aquí, en efecto, comemos entre columnatas de mármol, bajo altísimos artesonados (…) Amplias mamparas de cristal ponen en comunicación los salones de música con los salones de lectura, los jardines de invierno pavimentados de mosaico, con las galerías artísticas, llenas de objetos preciosos (…) Que todo esto contribuya al confort y hasta al placer de los viajes modernos nadie puede negarlo. Ir en un trasatlántico de 200 metros de largo, y en el cual hay cafés, restaurants, bazares, salas de juego, salas de concierto y salas de baile, y hasta un periódico, es casi continuar la vida que se lleva en una playa, entre el Hotel-Palace y el Palace-Casino (…) La cena es una ceremonia suntuosa, durante la cual las damas ostentan cada noche un nuevo traje. El smoking es de rigor para los hombres. Una orquesta pone a los manjares la indispensable salsa de vales lentos…”[4]
Ahora sigo yo. Estos trasatlánticos eran verdaderas ciudades flotantes, con todo tipo de comodidades, claro está, para quienes podían pagar la tarifa especial de la primera clase. En un artículo de la revista La Ilustración Artística, publicado en Barcelona la semana del 25 de abril de 1887, que trata sobre la botadura de cuatro nuevos trasatlánticos, el Champagne, el Bretagne, el Borgoña y el Gascuña, (todos barcos franceses, construidos por ingenieros franceses y en astilleros franceses, según el propio artículo), nos comenta el anónimo reportero que el buque ejemplo, el Gascuña, contaba con 106 cámaras de primera clase, con capacidad de 300 pasajeros, 20 cámaras de segunda clase para acomodar 100 pasajeros y “camarotes para albergar a 700 emigrantes”, o sea, la tercera clase. La capacidad total del buque era de 1,100 pasajeros, sin contar con la numerosa tripulación.
La cámara de primera clase era de día un gabinete, o sea, una especie de oficina en el mar, con un canapé (diván) de lectura que al voltearse se convertía en cama (ni a la gigante mueblería Kalea se le hubiera ocurrido mejor). En todos los ángulos y recodos del camarote había incrustado todo tipo de utensilios para el viaje (gabinetes, ventilación, lamparillas, estantes, etc.).
El artículo nos da una interesante pero lastimosamente breve descripción de las áreas sociales del buque. Empieza por el comedor, que era una amplia sala ricamente alfombrada, con columnatas de madera a la manera de iglesia, que dividía el ambiente en tres naves, y en cada nave una mesa para acomodar a cierto número de pasajeros. Las columnas de madera sostenían las lámparas de la estancia. Sillas giratorias fijas al suelo, al igual que la mesa. Introducen novedades tecnológicas: bases ajustables para poner botellas que sorteen los bamboleos violentos de alta mar, una máquina de hielo portátil que se llevaba a cada mesa y se fijaba al suelo y un dispensador de agua pura, también para cada una de las mesas.
Otra estancia al parecer imprescindible en esos lejanos y viciosos tiempos era una llamada “el fumadero”, que era una sala elegante, con amplios y acolchados divanes y con un sistema de ventilación que sacaba el exceso de humo para envenenar, quien sabe, a las sanas ballenas o delfines que nadaran bajo el barco. O quizás a una imprudente gaviota que pasara volando por allí. El barco también contaba con un gabinete de lectura, “bien provisto de diarios y libros”, al decir del periodista.
Todos estos lujos hacían más llevadera la vida a bordo, en una travesía que de Nueva York a Le Havre duraba un total de 7 días y 15 horas, con una línea de ferrocarril que llegaba al mismo muelle de embarque o desembarque. Ahora piense usted en cuántas comodidades se cuenta en un avión comercial en clase turista… ¿eh?
Otra descripción de esta lejana y cómoda época nos la ofrece Vicente Blasco Ibáñez, escritor español, contemporáneo de Gómez Carrillo y viajero infatigable igual que aquél. Ibáñez se lanzó a la aventura y nos cuenta en su crónica La vuelta al mundo de un novelista:
“…En lo más profundo de la nave [el Franconia en este caso], e iluminado noche y día por lámparas encerradas en tazones de alabastro, están el gimnasio, con sus aparatos complicados y sus corceles y camellos de madera que trotan al impulso de fuerzas eléctricas; los salones de paredes blancas, que parecen de porcelana, donde señoritas y caballeros juegan a la pelota o se entregan a otros deportes modernos, y a la famosa piscina, una piscina pompeyana de varios metros de profundidad, en la que pueden bracear los nadadores como en un lago…”[5]
El gigantesco buque Franconia, perteneciente a la gigante compañía trasatlántica Cunard, fue construido, ex profeso, según relata don Blasco, para hacer una travesía alrededor del mundo. Por esta razón este trasatlántico de una sola chimenea, no era el más grande de su tipo. Era mayor por ejemplo otro coloso, el Mauritania, que contaba con tres chimeneas. Pero el Franconia contaba con la última tecnología de su época para hacerle la vida más llevadera a sus pasajeros.
Continúa la voz de don Vicente:
“Varios ascensores ponen en comunicación esta profundidad, siempre iluminada por una luz de veladuras lácteas, con los pisos superiores en pleno aire, donde están los salones de conversación, de danza, de escritura y lectura, de conferencias y de proyecciones cinematográficas, así como los dedicados al juego y al consumo de bebidas. Dos comedores iguales a los de un hotel tienen en su centro una cúpula, que triplica la capacidad del ambiente respirable, y en esta cúpula hay balconajes donde se instala la orquesta, dividida en dos secciones, a las horas de la nutrición…”
Como puede apreciar nuestro amable lector, estos gigantes del mar no daban lugar para el aburrimiento, un caso similar a los buques de recreo de hoy en día, como la línea de cruceros Royal Caribean. Pero la diferencia radica principalmente, en que estos barcos de antaño eran el medio de transporte único para aquél que quisiera ir de un continente a otro, especialmente de Europa a América o los lejanos puertos africanos o de Asia.
El tercer capítulo de la obra de Blasco Ibáñez es sumamente interesante para nosotros en este caso pues abunda en la descripción más o menos detallada del barco en el que vivirá los siguientes meses de su viaje. Se ocupa de los servicios de a bordo, de la tripulación (que calcula en 500 personas), en la capacidad de sus turbinas, etc. Como es natural, también ofrece una descripción interesante de su camarote:
“…Vivo en un camarote amplio, situado en el centro del Franconia. Los hay a docenas más lujosos que el mío en este paquebote donde van tantas gentes ricas. Muchos ostentan sus paredes tapizadas de seda y muebles excesivamente mullidos: una decoración dulzona y tierna de bombonera. Los tabiques de mi celda son simplemente barnizados de blanco, pero tiene unas dimensiones superiores a las normales en las viviendas marítimas, y puedo pasearme por ella en momentos de meditación. Además, en esta parte del buque gozo de un silencio y una paz conventuales. Dos ventanos redondos y de extraordinaria abertura dan entrada a un doble chorro de luz azul y rojiza, que en alta mar irisa la blancura del camarote, como si fuese el interior de una concha perla (…) Entre las dos aberturas tengo una mesa que resulta enorme para un buque, y procede de una oficina de la última cubierta. Una butaca lujosa, arrebatada de un salón, me sirve de asiento de trabajo. En la pared de acero hay una cavidad rectangular que, gracias a unas tablas, se ha convertido en biblioteca…”
El interesante artículo de los historiadores Mark Resella y Whitney Walton citado páginas arriba ofrece otras descripciones, tomadas de documentos de la época, entre los diarios de viaje, cartas y otros comentarios de los pasajeros. Una de ellas, de nombre Marian Sage comenta, en una carta fechada en 1927 comenta:
“The meals are a scream. Everything is served as a different course and they keep giving you clean plates and forks all the time… We always have cheese with every meal. They give you a lot to eat, but you never can eat more than a third of it because the other two thirds are so very strange…”
¡Ah! Pero estos lujos se encuentran dentro del buque, cuando uno ya ha sorteado todo tipo de incidentes para llegar al puerto de donde zarpará el buque. Las comodidades del ferrocarril hasta la rampa de subida las encontraría el viajero en los grandes puertos del mundo, digamos en Nueva York, el Havre, Marsella, Génova o Buenos Aires. Pero en estos olvidados eriales del trópico, olvidados por la mano de Dios, la cosa no era tan sencilla.
Me disculpo por jalonear al lector de un lado a otro, costumbre que no he podido quitarme a lo largo de todos los escritos de éste volumen, pero a veces las ideas me saltan así, mientras tecleo y mandan al diablo el plan de trabajo que ordenadamente he estructurado antes de sentarme a escribir. Excusas solicitadas. Otorgadas o no, allá usted, le doy la palabra a otro viajero, anterior por un par de décadas a los viajeros con los que iniciamos este viaje, pero se trata de un viajero experimentado que también tiene algo que decirnos y compatriota de Carrillo para más señas. Se trata de José Milla, a quien cedo la palabra:
“…Pero ¡ay! el día de mi salida de Guatemala, en vez de aquella nave milagrosa, tenía yo únicamente para salvarme del diluvio, una menguada diligencia, que hizo esfuerzos inútiles para defenderme. Sus tablas no eran impermeables, y el constructor del vehículo debió haber sido poco amigo de la opresión, pues en vez de ajustarlas una contra otra, las dejó desahogadas y con espacio bastante para moverse en todas direcciones. Aprovechando la liberalidad del fabricante de ómnibus, el agua se entró sin ceremonia, como suele hacerse por mi tierra, donde por derecha y por izquierda penetraron los chorros, y aunque desde luego se me ocurrió abrir el paraguas, hube de renunciar a este medio de defensa por insuficiente, y porque estuve a pique de sacar un ojo a mi vecino de diligencia con la punta de una de las varillas…”[6]
Como la ciudad de Guatemala reposa sobre las estribaciones de la Sierra Madre, muy por encima del nivel del mar y muy lejos de él, el viajero de la era anterior del ferrocarril en Guatemala debía tomar una diligencia que lo llevara hasta el muelle del Puerto de San José. Cabe mencionar que el viaje de don José Milla, en 1871, ocurre en fechas en que por la llegada de la Revolución Liberal, nuestro escritor decide salir al exilio. Es el régimen liberal el que llevará el ferrocarril de la ciudad de Guatemala hasta el muelle del Puerto, pero no será sino hasta más de una década después.[7] A pesar de los aspectos negativos que tendría la implementación del régimen liberal, fue durante estos años que Guatemala dejó de mirarse el ombligo y empezó a abrirse al mundo, buscando en donde colocar sus productos e insertarse, en la economía mundial.[8]
Así que bien podría irse olvidando del Waldorff Astoria y sus salones dorados, de sus altas habitaciones con ventanales al Central Park, o los otros legendarios hoteles que pueblan los recuerdos de quienes viajaran de Europa a los puertos americanos.
Relata José Milla, otra vez:
“…En las posadas de nuestros caminos de Centroamérica, nunca falta que comer, variado y abundante. Un día hay huevos, tortillas y frijoles; otro día, frijoles, tortillas y huevos; y así se va variando durante toda la caminata. El que no se contente con eso, tiene que llevar una acémila con municiones de boca y guerra, o ensayarse a no comer, como el caballito del fraile. Las camas están a la altura de las circunstancias. Tienen regularmente un enrejado de cuerdas o correas sobre el cual se tiende el caminante y que se estampan en las carnes, con lo cual amanece uno al día siguiente encajuelado, como pañuelo de Madrás. Miríadas de insectos abandonan las cuevas que habitan desde tiempo inmemorial y se extienden por el cuerpo del pasajero, como cubren las hormigas el cadáver de una lombriz…”
Bueno, una vez salvadas las diferencias de llegada al barco, retomemos pues el plan original, que ahora nos llevará al preciso momento del embarque de los pasajeros. Ya que hemos visto cómo son estos colosos por dentro, conviene saber cómo diablos subirnos a ellos.
Para los pasajeros de primera clase, algunos buque reservaban una pasarela metálica, con barandas a ambos lados y que terminaba en una puerta a un costa del barco, del lado que los entendidos llaman estribor, que disculpe el torrente de palabras, viene de estribo, el de la silla de los caballos. La banda derecha del barco (viéndolo de popa a proa,) se llama así porque precisamente por ese lado suben los pasajeros a bordo, como un jinete sube por el estribo a su montura. Aprovecho para aclara que popa es la parte trasera del barco y la proa es la parte frontal.
Para los pasajeros de tercera, como dio cuenta en su momento Edmundo de Amicis, el ingreso se hacía por medio de una rampa sencilla de madera, terminando en la misma puerta, pero después que abordaran los pasajeros de primera. Don Edmundo relata el abordaje de los pasajeros de tercera:
“Cuando llegué, hacia el atardecer, el embarque de los emigrantes había empezado hacía una hora y el Galileo, unido al muelle por una pequeña planchada, seguía engullendo miseria: una procesión interminable de gente que salía en grupos del edificio de enfrente, donde un delegado de la comisaría examinaba los pasaportes (…) Obreros, campesinos, mujeres con bebés al pecho, niños que aún llevaban colgada del cuello la chapita de lata del asilo infantil pasaban, llevando casi todos una sillita plegable bajo el brazo, sacos y valijas de todas formas en la mano o sobre la cabeza, brazadas de colchones y colchas, y el pasaje con el número de la cucheta apretado entre los labios (…) Por la escotilla abierta de par en par vi a una mujer que sollozaba fuerte, con la cara contra la cucheta: creí entender que pocas horas antes de embarcarse se le había muerto imprevistamente una hijita, y que su marido había tenido que dejar el cadáver en la Oficina de Seguridad Pública del puerto, para que lo mandaran al hospital (…) Finalmente se oyó gritar a los marineros a popa y a proa, todos a un tiempo: -¡Los que no viajan, a tierra!
Estas palabras hicieron correr un estremecimiento de un lado a otro del Galileo. En pocos minutos todos los extraños bajaron, se quitó la planchada, también los gruesos cables de soga para amarrar, se levantó la escala de gato: se oyó un silbido y el barco empezó a moverse…”[9]
El caso de don Edmundo es interesante y tendremos que recurrir a él en otras ocasiones posteriores. Llevado por el afán periodístico de buscar siempre la verdad, el escritor italiano se embarca en Génova, en un buque de nombre Galileo, en el que arribará al puerto de Buenos Aires un lejano 1 de abril de 1884. Deja como testimonio de su viaje un interesante libro, En el Océano, del que hemos sacado este largo fragmento. Su obra deja testimonio también de la gran oleada de piamonteses, en el caso específico del Galileo, que viajaron a la Argentina en busca de mejor suerte.
Para suerte de algunos países, éstos contaban con largos muelles que se adentraban a aguas profundas para poder atracar los barcos, o bien contaban con diques profundos para el mismo caso. Pero, en la Centroamérica del siglo XIX e inicios del XX no todos los países contaban con estas ventajas, como el caso de Guatemala, que por no contar con muelle largo en el Puerto de San José, el embarque y desembarco de personas y bienes se debía hacer por medio de lanchones y sobre borda.
La experiencia completa de desembarcar en las costas guatemaltecas a finales del siglo XIX, la relata con agradecido detalle la viajera británica Caroline Salvin, quien relata:
“…Desembarcamos en ‘lanchas’ de fondo plano, grandes y pesadas. El oleaje era tan fuerte que mecía las lanchas de forma muy peligrosa. El capitán Dow, al pasar de una a otra en el muelle, se resbaló y se cayó al agua, hasta la cintura, y por poco queda prensado entre las dos. Nunca había experimentado nada que fuera tan difícil como desembarcar. Nos ataron con correas a una silla y nos bajaron a la lancha, en cuyo fondo nos sentamos; y cuando llegamos al muelle a golpe de remo, esperamos nuestro turno hasta que otra lancha fuera cargada con mercadería (…) Mientras esperábamos, nos balanceábamos; yo en agonía. A veces nos elevábamos a veinte pies de altura y poco después nos encontrábamos en las profundidades de la ola que retrocedía. Finalmente nos llegó nuestro turno, cuando ya hacía tiempo que había dejado de importarme. Nos metimos a una jaula de hierro, nos subieron y nos dejaron sobre el muelle, lejos de la turbulencia castigante de abajo…”[10]
Por su parte, don José Milla nos cuenta de su embarque en el puerto salvadoreño de Acajutla:
“Para subir desde la lancha al muelle, hay que colocarse en una silla, pendiente de una gruesa cadena de hierro, por medio de la cual lo van a uno izando hasta ponerlo en tierra.
–A lo menos aquí no nos enjaulan, como en San José –dijo Chapín. Todo está en agarrarse de la cadena y en no ver para abajo, porque se iría la cabeza y Dios sabe lo que podría suceder.
Nada cómoda y no muy segura es la operación del embarque y desembarque por los muelles que se han colocado en nuestros puertos…”
El caso de los puertos nicaragüenses no era la excepción, pues nos cuenta Sergio Ramírez en su fascinante Margarita, está linda la mar, una de mis novelas favoritas:
“…las barcas maniobran para colocarse de costado junto al casco del steamer carcomido a lamparazos por la broma marina. Los marineros de cubierta, despreocupados de los cañonazos de griterío, disponen la jaula metálica sujeta por un cable, y una vez que el pasajero ha entrado en ella la hacen descender, manipulando a brazo el torno de la polea. La jaula, suspendida del brazo de la grúa, gira en vueltas completas mientras él aprieta los ojos y se agarra desvalido a los barrotes…”
Este fragmento relata la llegada de Rubén Darío a Nicaragua, ya enfermo, en busca de, según sus palabras escritas en una carta a su entrañable amigo, Enrique Gómez Carrillo: “una tumba en mi patria”. La novela, formidablemente investigada y magistralmente relatada, es el recuento de los últimos días del gran poeta centroamericano al regreso de su patria, enredada con intriga política en la Nicaragua de 1956.
Pues bien, ya vimos que las comodidades europeas[11] le habrán permitido a Carrillo sin fatiga alguna salir caminando tranquilamente de su apartamento en el número 10 de la Rue Castelane, andar unas pocas cuadras hasta la estación de ferrocarril de la Gare Saint Lazare y de allí a cualquier puerto francés, ya fuera Cherburgo o El Havre en el norte o Marsella al sur, y pasar sin dificultad alguna del tren a la cubierta del barco, la cosa se habrá puesto complicada si su destino era Guatemala, en donde habría tenido que bajar en lancha hasta el muelle, suponiendo que Guatemala no hubiera estrenado ya el muelle de Puerto Barrios o que hubiese venido en un barco de calado superior a la profundidad de las aguas de nuestro puerto caribeño. En la costa del Pacífico también se inauguraría un nuevo muelle largo, en el Puerto de Champerico.
De las comodidades del viaje en primer mundo nos cuenta Harold E. McCarthy, estudiante de la Universidad de California, que visitó Francia gracias a una beca otorgada por su universidad en 1937. Él se embarca en el buque Normandie, propiedad de la French Line y relata, citado por Rennella y Walton:
“From the beginning to the end, from the first day aboard the Normandie until the last, when the train got under way at the St. Lazare station, all has been like a dream (…) [The Normandie was] the essence of modern art, the last word in modern science (…) Treated like kings, eating the most exquisite food served by capable maitres d’s whose courtesy seemed typically French. We where invited to lunches and to teas, to gatherings where we met the most distinguished French persons…”
Una vez superadas las dificultades de subirse al barco, la vida a bordo no dejaba lugar al aburrimiento, y aquí debo recurrir nuevamente a Gómez Carrillo, que nos relata de su viaje a Buenos Aires:
“…¡Ojalá nos divirtiéramos algo menos!… ¡Ojalá tuviéramos un poco menos de tranquilidad de espíritu! (…) lo último que aún nos queda de tradicional en los viajes actuales es el poder constructor que nos permite formarnos, en las dos semanas que pasamos sobre las tablas de los puentes, un universo nuevo y una familia improvisada. Riendo, bailando, flirteando, charlando, llegamos poco a poco a crearnos, lejos de todo lo que dejamos en nuestra patria, un grupo de amigos…”[12]
Pero si el viajero se fatigaba de tanta fiesta, de tanto champagne, ya estaba aburrido de subir al fumadero y su espalda ya no aguantaba las sillas reclinables del salón de lectura y sus suaves cojines, siempre le quedaba la opción más antigua de los viajes por mar: subir a cubierta y abandonarse a la contemplación del mar. Relata Gómez Carrillo en su viaje a la capital argentina que el momento favorito para admirar el cielo y el mar marinos y dejarse bañar por la brisa era el atardecer. El sol enrojecido sumergiéndose en el mar habrá ofrecido a los pasajeros un espectáculo silencioso y pacífico. Para esto sólo bastaba: “…asomarse al mirador que da al Poniente y sentir, sin darse cuenta de ello, que existe una cosa deliciosa, casi divina, que se llama melancolía…”
Rennella y Walton comentan de la vida a bordo de los gigantes buques: “They placed shuffleboard, ping pong, deck tennis, and watched ship board ‘horse racing’. They sat in deck chairs, read talked, wrote letters, and danced.”
¿Y qué hacían los demás pasajeros o la tripulación para matar las largas horas muertas del día a bordo? Porque recordemos que del relato de su travesía, Carrillo sólo nos ha contado del destino de los pasajeros de primera clase. Para ello es necesario buscar la respuesta en otro relato de viajes de nuestro admirado periodista, esta vez en las páginas de su De Marsella a Tokio, en donde lo encontramos a bordo del vapor Sydney[13]:
“Todas las noches, después de la cena, al mismo tiempo que en el piano del salón una mano blanca despierta elegantes nostalgias parisienses, allá en el otro extremo del barco, en la lejana proa poblada de marineros, un acordeón muy viejo se estira entre las manos negras de carbón…”
Hastiado quizás de las conversaciones superficiales, de las interminables partidas de pocker en el salón de juegos y en busca de algo diferente, don Enrique habrá vagabundeado por las tablas de cubierta buscando matar el tiempo. A estos vagabundeos de a bordo se entregó también don Edmundo de Amicis, quien en su libro citado no nos dejó duda de sus deseos de huir de la pesadez del ambiente de la primera clase y la necesidad de salirse de su atmósfera de vez en cuando, entregado a su papel de periodista. En calidad de cronista buscando la verdad de sus compatriotas se convierte en un obstinado observador de la clase migrante. Nos cuenta:
“Y lo peor estaba abajo, en el gran dormitorio, cuya escotilla se abría cerca del castillo de popa: al asomarse se veían envueltos en la semipenumbra cuerpos sobre cuerpos, como en las naves que regresan a la patria los despojos de los emigrantes chinos; y desde allí subía, como desde un hospital subterráneo, un concierto de lamentos, de ronquidos y de toses, que daban ganas de desembarcar en Marsella.”
Para quien hacía la travesía trasatlántica por negocios o por placer, para quien no se jugaba la vida emigrando a otro lejano país para encontrar un modo de subsistencia el viaje era algo monótono en cierto sentido. A pesar que las compañías navieras se quebraban la cabeza buscando nuevas innovaciones, inventando nuevos entretenimientos, llenando los salones de músicos, de periódicos, de libros o revistas, llega el momento del día de viaje en que todo es hastío. Aún nosotros los viajeros de la reacción a chorro, con nuestros viajes de apenas horas nos vemos invadidos por el hastío del viaje. Para unos son minutos, para otros son horas eternas en que la cabina está en la penumbra, se ha visto ya la película de turno, se ha consultado el periódico, hojeado la revista, abandonado el libro que traíamos precisamente para matar estas horas de fatiga. A bordo, con días enteros de navegación al poco tiempo de viaje todo es rutina. En palabras de Amicis: “…luego se esparcieron por la popa, fueron al salón de fumar o se dirigieron a los camarotes, mostrando ya en la cara el aburrimiento de las seis eternas horas que los separaban de la comida.”
Para otras personas largarse del país de origen para buscar otras oportunidades era cuestión de vida o muerte. Los chinos por ejemplo, abandonaban su país por miles, mientras el milenario imperio celeste se sumía en un torbellino de guerras civiles y sus consecuentes hambrunas. De esa cuenta oleadas de obreros de este país resultaron en las selvas centroamericanas tendiendo rieles de ferrocarril o soldando estructuras para muelles. El esfuerzo estadounidense de unir sus dos costas por redes de ferrocarril no hubiera sido posible sin estas oleadas de obreros asiáticos.
La Europa del siglo XIX, ese siglo de reacomodamientos necesarios luego de las guerras napoleónicas y de la restauración del orden soñado por la Conferencia de Viena tampoco fue excepción para el hambre y el colapso político. En sus paseos por el puerto de Marsella antes de embarcarse en el Sydney rumbo a Tokio, Gómez Carrillo fue testigo de otra de las plagas de este siglo de violencia: el antisemitismo. Nos cuenta el cronista:
“¡Cuánta alegría en el aire! ¡Cuánto ruido! ¡Cuánta animación! Pero ¡ay! de pronto entre la multitud gesticuladora y vocinglera de mercaderes ambulantes, surge, andando despacio, sin hacer un ademán ni pronunciar media palabra, un grupo de miserables que parecen escapados del infierno de Dante. Son los judíos rusos que emigran…”
Son las víctimas de los pogromos, esos castigos colectivos que aplica el estado ruso en contra de los judíos ante cualquier desafío, real o supuesto a su débil orden. En las páginas de la Rusia Actual volveremos a encontrar estas tristes descripciones de judíos perseguidos, torturados, que son obligados a abandonar sus casas y buscar tierras lejanas para que los dejen en paz. Es apenas el preámbulo de la violencia que se desatará sobre ellos apenas tres décadas después.
Este pueblo perseguido ofrece, para el observador crítico que se percata de ellos entre el bullicio del puerto un espectáculo que obliga a la reflexión:
“Los más lamentables seres del mundo; los que muertos de hambre, recorren las calles de Constantinopla pidiendo limosna; los que, en Londres, en los inviernos crudos, se caen de inanición en las calles de White Chapel; los armenios que huyen despavoridos por las rutas de Oriente, no son tan impresionantes cual estos israelitas que vienen a bordo de buques carboneros, amontonados en la proa del puente, comiendo Jehová sabe qué y durmiendo a la intemperie. Sus rostros no sólo dicen el hambre y el dolor, sino también el miedo y la desesperanza. En la tierra en que nacieron se les trata peor mil veces que a las más feroces bestias. Se les encierra en barrios hediondos y se les prohíbe trabajar para comer. Y de vez en cuando, para que no puedan acostumbrarse a la paz dolorosa de la miseria, se organizan cacerías, en las cuales ellos sirven de piezas humanas…”
Como es periodista de vocación, Gómez Carrillo no puede evitar incrustar este tipo de párrafos en sus libros, generalmente dedicados al goce del viaje y a la búsqueda del exotismo. Pero ojo, el cronista es frívolo, pero no es ciego a las grandes tragedias de su tiempo, por eso lo tendremos durante cuatro años yendo y viniendo del frente occidental durante la Gran Guerra, o viajando a Rusia para retratar al putrefacto imperio con todas sus injusticias. Como también es periodista Amicis, a éste le sucede lo mismo en su viaje. No puede abstraerse de la miseria que le rodea, de las tristes historias del migrante que deja todo tras de sí en busca de una quimera:
“…dos cosechas malas desde el comienzo: en suma, que se había roto el lomo durante cinco años sin lograr salir de apuros. Y eso que la mujer trabajaba a la par del hombre; pero eran cinco bocas y tres no ayudaban. Romperse el alma, estar siempre endeudados, y polenta, siempre polenta, y ver a sus hijos que día a día perdían la salud no era cosa que pudiera durar. Después una larga enfermedad de la niña. Por último un rayo le había matado una vaca, y entonces buenas noches. Había vendido todo, quería ver si en América había forma de ir tirando…”
Don Edmundo nos trae una historia individual en una época repleta de experiencias de este tipo. El que habla, un campesino piamontés, se convierte en ese momento en el símbolo individual de una nación que emigra y se desparrama por el continente americano. Para dimensionar el número de historias que se habrán respirado en los barcos similares al Génova, le comento que durante el período de 1895 a 1946 emigraron 1,476,725 italianos a la Argentina, seguidos de 1,364,321 españoles durante el mismo período. En el caso de italianos emigrados a Brasil, durante el período de 1876 a 1920, el número asciende a 1,243,633 según cifras del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE). Imagínese usted a cuatro millones de personas dejando todo, cruzando el inmenso océano en buques que en la dimensión del mar se nos antojan frágiles estructuras… y eso sin contar con la migración que tenía por destino los puertos de los Estados Unidos y que de acuerdo a la U.S. Office of Immigration Statistics, tuvo su pico más alto en el período de 1901 a 1910, con 10.5 millones de personas venidas de todo el mundo, oleadas que no bajaron significativamente desde 1850 hasta 1930.
Frente a estos impresionantes números de pasajeros no sorprende que las condiciones de viaje no fueran las idóneas. El masivo número de migrantes, sumado a la baja consideración que se tenía por este tipo de pasajeros, íntimamente ligados al precio de su pasaje, explica por qué se les apretujaba en camarotes generales bajo cubierta, con espacios mínimos de movimiento y siempre alejados, dentro de lo posible, de los ojos de los más distinguidos pasajeros de segunda y primera clase.
De otras condiciones de viaje para los pasajeros de tercera clase traigo a colación el relato de mi abuelo, Ramiro Ordóñez Paniagua, quien un día 8 de abril de 1931 se embarcó en Puerto Barrios en el vapor Grunewald, de la Hamburg-Amerika Linie, rumbo a Panamá, escala en su primer exilio a Sudamérica. Del trayecto de Guatemala a Puerto Limón, Costa Rica, dejó escrito:
“En este puerto desembarcamos todos deseosos de poner pie en tierra y cambiar de condiciones, pues nuestro cómodo camarote consistió en una carpa de lona colocada sobre cubierta; teniendo por compañeros de viaje un matrimonio de artistas que viajaban acompañados de varias jaulas conteniendo 10 o 12 perros amaestrados y tres o cuatro negritos que se dirigían a su tierra, el pueblo de Siquirres, en Costa Rica. Nuestra alimentación por 3 días fue, sin duda, los sobrantes de los viajeros en primera, servidos en un pollo de peltre, todo revuelto, lo cual algunos obligados por el hambre comíamos…”[14]
Pero como dice el libro de la Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol, en aquellos tiempos de luz sepia también ya se tenía el problema de la inmigración ilegal, sobre todo porque la pobreza es más antigua que la propia historia, así que conviene darle la voz a uno de aquellos campesinos europeos que en calidad de polizonte, por no tener dinero suficiente para el pasaje, se vino escondido en un vapor para América. Es el caso del campesino asturiano Pedro Fernández Fernández, quien en 1899, con 19 años viajó sin billete en el buque alemán Corrientes, y cuyo testimonio recoge el periodista Ángel Rojas Penalva en su artículo El naufragio del Sirio, publicado electrónicamente en diciembre de 2001:
“Apenas habíamos entrado a la lancha los nueve compañeros de la taberna vemos llegar por todas partes grupos de jóvenes que como nosotros se proponían a embarcar para esta República [Chile], llegando a reunirnos unos veintinueve. Después de habernos contado principiaron a remar los marineros y al momento después alumbraron con una linterna una pareja de carabineros por junto a los cuales habíamos embarcado en la lancha, pues con este cumplimiento obedecían a la consigna de vigilancia que tenían, gracias a los 75 u 80 pesos que cada uno de nosotros había dado para que se le permitiese embarcar. La travesía desde el muelle al vapor duró como unos 10 minutos que a mí me parecieron 10 años pues mi corazón latía tan fuertemente que parecía querer salirse de su sitio temiendo ser detenido antes de transbordar, pero todo estaba convinado (sic) hasta el punto de que un vapor junto al cual pasamos apagó sus luces (…) Por fin llegamos junto al Corrientes y después de una señal nos bajaron una escalera por la que subimos a bordo y en cuya parte superior se hallaba el mayordomo del vapor, hombre robusto y valiente, pues con una mano nos empuñaba por la solapa de la chaqueta y nos levantaba en aire desde el medio de la escalera. A medida que íbamos entrando éramos conducidos por unos pasillos y escalones hasta bajar al depósito de carbón con el objeto de que al día siguiente cuando la autoridad revisara el vapor no fuésemos descubiertos…”
Y como existía ya la migración ilegal, también existía, sin que nos cause sorpresa alguna, la corrupción. Pues esos 80 pesos que pagaba cada ilegal por subirse al vapor subrepticiamente iba a parar a los bolsillos del capitán y su tripulación, que así lograban redondear sus suelditos. Y también, como no podría ser de otra forma, el dinero en parte también iba a caer a las autoridades del puerto, como esos carabineros que se hacen de la vista gorda.
Por el número de pasajeros y la cantidad de millas a recorrer, los grandes trasatlánticos tuvieron que ir mejorando sus sistemas de seguridad para evitar tragedias como la del famosísimo Titanic, no obstante que sus dos hermanos trillizos, el Oceanic y el Olimpic, todos de la naviera británica White Star, no tuvieron destinos semejantes.
En un artículo promocional de La Ilustración Artística, citado al inicio se ofrece un repaso a las medidas más innovadoras para la época (1887) anteriores, claro está a la catástrofe referida anteriormente. El repórter, como se decía entonces apunta en su artículo:
“…la parte inferior del buque está dividida en compartimientos aislados completamente unos de otros, de tal modo que si una vía de agua se declara, el resto del buque no corre ningún riesgo. Y sólo hay que atender al compartimiento inundado. Grandes capacidades que contienen agua (water vallast) permiten aumentar o disminuir el peso del barco; lo que es un lastre variable de peso y de posición. Un rompeolas poderoso lucha victoriosamente contra ellas y les impide invadir el puente, cuando hace mal tiempo. Tres inmensos fanales eléctricos, verdaderos faros móviles, atraviesan las densas nieblas y advierten a lo lejos a los barcos que hacen la misma derrota, a la vez que una la poderosa sirena hace oír su gran voz, en cuya comparación parece débil el silbido producido por la caldera de vapor (…) Botes de emergencia. Sistema Bretón, se doblan como centeras para ocupar menos espacio e instalar más en el buque…”[15]
Aunque las medidas de seguridad tomadas en estos buques eran las más avanzadas de su tiempo, las catástrofes no pueden evitarse, pues sus hilos penden de los dedos de los dioses. Este fue el caso del mencionado Titanic, en cuyo accidente confluyeron varias circunstancias que aisladas no hubieran provocado más que unos rasguñitos al casco del inmenso barco, pero que juntas todas llevaron a una pesadilla la media noche del 14 de abril de 1912.[16]
El tema de los naufragios viene al caso de este ensayo no sólo porque fuera un riesgo que todo pasajero debía tomar en cuenta previo a embarcarse, sino porque nuestro objeto de investigación, el escritor Enrique Gómez Carrillo sufrió al menos tres naufragios, siendo el más conocido y documentado el ocurrido por el buque Amérique[17], frente a las costas colombianas.
Enrique Gómez Carrillo recordaría, la travesía y naufragio del buque en el Quinto Libro de las Crónicas, sin poder evitar adecuar su relato:
“Por mi parte, yo pienso en una tragedia marítima muy lejana, de la que fui actor hace veinte años en las costas de Colombia, a bordo del Amérique. Entonces no había minas, sin embargo, no había guerra, ni había submarinos. En compañía de un gran poeta que ha muerto ya, y que se llamó José Asunción Silva, iba yo de Saint-Nazaire a Panamá en busca de visiones nuevas, y no llevaba en mi alma adolescente sino esperanzas de goces, de amor, de gloria, de vida intensa. Mi compañero habíame recitado, a la luz de la luna del trópico, sus hoy famosos Nocturnos, llenos de presentimientos patéticos y de amarguras precoces. Luego, con su voz doliente, había hablado de la muerte, que ya llevada dentro del alma, del dolor de vivir, de la vanidad de todas las voluptuosidades, de la mentira de todas las ternuras, de la tragedia de cada existencia. Yo había oído, distraído, aquel lenguaje para mí incomprensible, pensando, más que en misterios metafísicos, en el misterio de dos ojos verdes que iluminaban el barco (…) ‘Este hombre –pensé- está loco’. Y me dormí con mis ilusiones, para despertarme, algunas horas más tarde, con el agua que ya me llegaba a la cintura. ¡Qué espectáculo, Dios mío! Por la primera vez en mi vida sentí pasar junto a mis sienes el soplo de la muerte…”[18]
Y aquí vemos la mano maestra que trata de recomponer los recuerdos. Como Aurorita, pues. El cronista ya no iba a Guatemala a buscar un trabajo estable, aunque fuera ponerse a las órdenes del dictador Estrada Cabrera como su mercenario intelectual, sino que, en su inocente recuerdo: “…iba yo de Saint-Nazaire a Panamá en busca de visiones nuevas, y no llevaba en mi alma adolescente sino esperanzas de goces, de amor, de gloria, de vida intensa…”, el dinero a la distancia, es un tema tan ordinario que no vale la pena traerlo a colación, como tampoco que nunca se sentó a oírle a Silva los versos del Nocturno, como si fueran dos confidentes a la luz de la luna, porque en confesión de Asunción Silva, “la única vez que he sentido el deseo de matar fue al atardecer del segundo de aquellos espantosos días. Estaba yo recostado en una silla, descorazonado, inquieto, pensando en la cercanía de la noche, cuando oí que alguien gritaba mi nombre desde el puente. Al incorporarme vi a Gómez Carrillo, quien con la mano extendida en actitud teatral me decía: -¡Mire amigo, esas lejanías opalinas! Me provocó estrangularlo”,[19] o sea que cómplices literarios no fueron, ni mucho menos. No anduvieron tomados de la mano, cual adolescentes, leyéndose poemas mutuamente en interminables paseaos por el puente del barco. Uno era un pedante incurable, y el otro quería matarlo. Eso nos lleva a desechar el resto del relato del naufragio que a su conveniencia, y frente a la muerte de su único testigo, nos pretendía legar el cronista guatemalteco.
Este naufragio se ha vuelto relativamente famoso porque en él el escritor colombiano José Asunción Silva, pasajero del mismo también, perdió el manuscrito de su novela De sobremesa, al parecer su obra mejor lograda, escrita en Europa y que su pérdida afectó tanto al poeta modernista que lo llevó a suicidarse la madrugada del 24 de mayo de 1896.[20]
Pues bien, el Amérique, propiedad de la Compañía Trasatlántica Francesa, hacía la ruta La Guaira-Sabanilla-Cartagena-Panamá-Europa, era un moderno vapor de lujo comandado por el capitán William Holey, un experimentado marino, su segundo era el capitán Clemente María Ayer, primer teniente, Alphonse Dausi, y segundo teniente, Francois Debordeaux. El barco llevaba 50 pasajeros más la tripulación.
De acuerdo al relato de un náufrago anónimo[21], el segundo teniente, Francois Debordeaux estaba de guardia la noche del 27 al 28 de enero de 1895, en medio de mar grueso y vientos fuertes. El barco se acercaba a un sitio nada esperanzador llamado Puerta de Caimanes, en la desembocadura del río Magdalena, frente a otra localidad de nombre dantesco: las Bocas de Ceniza, cerca de Puerto Colombia, a donde se dirigía. El barco se precipitó sobre un banco de arena y chocó contra las rocas de la isla deshabitada de Mayorkín, a las 3:30 de la madrugada. El oficial dio la orden de retroceder a todo vapor, buscando el fondo del mar, pero la hélice y el timón del buque se habían despedazado con el impacto. El barco encalló en el banco de arena, escorando peligrosamente en toda su longitud. “La ventisca arreciaba, la mar rugía amenazas ininteligibles, y varias olas piratas se preparaban para el abordaje violento del Amérique, encallado en un banco de arena, cerca de las Bocas de Ceniza, a pocos kilómetros de Sabanilla, donde, preocupados por la revolución que estalló en Colombia ocho días antes, no repararon en el retraso del Amérique…” continúa el relato nuestro testigo anónimo. A las ocho de la mañana del funesto día del naufragio, el vigía del vapor divisó a la distancia un buque colombiano, La Popa, enviado para auxiliar al Amérique, luego que unos pescadores dieran aviso a las autoridades del accidente del barco francés. Lo sucedido a continuación, a la distancia se nos antoja divertido:
“…Los pasajeros se abrazaron unos a otros, y gritaron ¡estamos salvados!; se izaron las banderas roja, que señalaba el máximo peligro, y blanca y roja en clamor de auxilio; se colocaron a media asta las banderas colombianas y francesa, y se dispararon cinco cañonazos… que espantaron al vapor La Popa. Su capitán se creyó víctima de una trampa, imaginó que lo atacaba un buque de los revolucionarios liberales, y huyó presuroso…”
De tal forma que Enrique Gómez Carrillo y los demás pasajeros del vapor fueron víctimas de una de las quinientas mil guerras civiles que han azotado a la pobre Colombia. Luego de la huída del La Popa, quedaron abandonados a su suerte, no sin intentar vanamente el envío de marinos a la costa, que a sólo doscientos metros les ofrecía sus sonrisas tropicales, pero para llegar a ella había que atravesar un canal de olas embravecidas y tiburones…
Así que el capitán decide enviar una lancha con un grupo de hombres para que intentara llegar a una goleta colombiana procedente de Cartagena que trataba de abarloar al buque. El capitán Holley está organizando a la batida de salvamento y ya cuando está lista la lancha, “…un médico salvadoreño, doctor Padilla, empuñó un revólver y amenazó con matar al capitán Holley si no lo mandaba en la lancha. Tras sortear las olas saboteadoras, la lancha pudo alcanzar la goleta; pero los auxilios para los náufragos del Amérique no llegarían…” ¡ah! Estos centroamericanos siempre tan colaboradores y dispuestos a cualquier sacrificio. Hay que ver al sacrificado doctor Padilla, quien en un arranque de generosidad amenaza la vida del capitán para que le permitan sacrificar la suya… menudo doctorcillo éste, ¿y el juramento hipocrático no aplica en los naufragios? Después preguntan por qué la gente desprecia a los doctores y a los abogados…
Pero lo que cuenta el testigo a continuación no tiene comparación, sorprende, indigna, pero al final hasta da risa: “A las doce del día, el capitán Holley, con el pretexto de ir en persona a buscar socorro, abordó una lancha, acompañado de sus mejores marineros, y abandonó a su suerte la nave, los pasajeros y el resto de la tripulación…” ¡Pero es que ni el capitán Nemo o Ahab en uno de sus arranques de mala leche llegaron a ser tan ruines!¡Pero si el capitán Holley nos salió todo un desgraciado! Pero es que no hay capitán que se precie de serlo que no abandone a su barco… el que actúe en contrario es un cobarde que no ama la vida, y el capitán Holley, según las malas lenguas, amaba al licor más que a su propio buque… ¿Cómo va a confiar uno en los capitanes de barco? ¿No ha visto usted cómo son esos bribones? El capitán del Exxon Valdés, del Titanic o el hijo de mala madre del Costa Concordia, ese irresponsable de Francesco Schettino que por querer impresionar a una noviecita rusa estrella su crucero frente a la costa italiana… todos pertenecen a una misma raza maldita, marcados a fuego por su profesión…
Al fin, al despuntar el sexto día de naufragado el barco, los que permanecen deciden arriesgarse a todo por el todo.[22] Tiran al mar una lancha de salvamento y se suben todos, a riesgo de naufragar y ser cenados por tiburones. La lancha estuvo en el mar por espacio de un par de horas lograron llegar a la costa en Puerto Camacho a las diez de la mañana. El resto de la tripulación fue puesta a salvo gracias a la valentía de otro capitán, mil veces más hombre que Holley, que para esas horas habrá estado hartándose de ron en alguna cantina de Sabanilla, Guillermo Egea Mier, quien “consiguió avecinar hasta el Amérique una lancha bien equipada, forrada con brea y calafateada con alquitrán, y así salvó las treinta y seis vidas que, en una hora más, se habrían hundido con el Amérique…” Lo último gracias a un marinero anónimo que saltó del barco y cruzó a nado los doscientos violentos metros que lo separaba de la costa y dio la voz de alarma del naufragio al cónsul francés en Barranquilla, señor M. O. Berne que plantó la bandera francesa en el desierto islote de Mayorkín y regresó a Barranquilla a coordinar un salvamento.
Lamento haber aburrido al lector con un relato tan detallado y fastidioso del asunto del tal Amérique, pero fíjese que se me antojó como buen ejemplo para ilustrar los peligros a los que se veían expuestos nuestros abuelos en la ahora lejana época de la navegación a vapor. El final de los náufragos no pudo ser más feliz, concluye nuestro testigo: “…El ferrocarril condujo a los náufragos a Barranquilla, los alojaron en una casa dispuesta por el gobierno, José Asunción se acostó como estaba y durmió dos días seguidos.” En el caso de Gómez Carrillo, muy aristócrata él, rechazó las atenciones del gobierno colombiano y se fue a alojar a casa de un amigo también de Barranquilla, como ya relaté en alguna parte antes. Abraham López Penha que lo recibió en Barranquilla lo encontró “flaco y aterrado”[23]. Llegaría por fin a su casa en Guatemala a los brazos de su familia hasta mayo de ese año.
Al parecer ese año de 1895 fue negro para la Compañía General Trasatlántica Francesa, que ofrecía sus servicios de vapores para conectar al Havre con Nueva York y otros destinos. A los pocos días de abandonado el Amérique, naufragó en aguas americanas el Ville du Havre y semanas más tarde naufragó también el L’Europe.[24]
Y para terminar con todo de una buena vez ya que este texto se nos ha vuelto pesado, culmino con su perdón citando a quien provocó todo este embrollo de idas y venidas por el mar, Enrique Gómez Carrillo, quien años después de sucedido recordaría con ligereza el asunto del naufragio y rememoró en dicha ocasión:
“-Aquí no se salva nadie- decían los marinos. Casi todos nos salvamos no obstante. Yo me embarqué al lado de José Asunción Silva en una lancha que fue recogida veinte horas más tarde por un velero español. Al encontrarme de nuevo en tierra, recordando sin duda que durante el drama yo había siempre tratado de sonreir, el poeta me dijo:
-Decididamente el optimismo es tan incurable como el pesimismo…
-Y menos incómodo- le contesté.”
Sea pues esta la despedida…
[1] Del origen de las grandes navieras: “During the Civil War, the need of the North to send military supplies to places as far apart as Washington and New Orleans, to move troops quickly from one battlefield to another, and to produce ever more deadly engines of war provided the impetus for rapid changes in travel technology and in the nation’s infrastructure. After 1865 ships clad in iron and steel, following the prototype of the battleships Monitor and Merrimac developed to batter their fragile hulls of wooden sailing ships, grew in size, strength, and safety to transport ever-increasing numbers of goods, immigrants, and tourists between America and Europe, as well as other distant parts of the world. In the early 1870s leaders in the shipping industry, such as the Cunard Line, began to expand their passenger capacity significantly (…) The Holland America Line, the French Line, the Hamburg American Line, and the English White Star Line were just a few of many transatlantic shipping companies that emerged after 1865.” Mark Rennella y Whitney Walton. Planned Serendipity: American travelers and the trasatlantic voyage in the nineteenth and twentieth centuries. Journal of Social History, Winter 2004, 38, 2.
[2] Judt. Op. Cit. Página 7.
[3] El buque de 10,137 toneladas, Reina Victoria Eugenia, propiedad de la Compañía Trasatlántica Española, fue construido en 1913 (apenas un año antes del viaje de nuestro cronista) fue rebautizado en 1931 como el Argentina. En 1939 fue bombardeado y hundido cerca del final de la Guerra Civil española. Fue reflotado ese mismo año, para finalmente ser barrenado (scrapped) y hundido definitivamente en 1945.
Para un interesante recuento de la historia de la Compañía Trasatlántica Española y su papel en las guerras del 98 y del Norte de África véase: José Luis Asúnsolo García. La Compañía Trasatlántica Española en las Guerras Coloniales del 98. Militaria, revista de Cultura Militar, Madrid, número 13, año 1999.
Sobre este tema el escritor Vicente Blasco Ibáñez comentaba en una entrevista que en París le hiciera un jovencísimo Miguel Ángel Asturias, el 1 de enero de 1925: “Al hablar de esta guerra, no debe olvidarse que el rey es accionista de la Compañía Transmediterránea, que hace los transportes de tropas. La guerra de Marruecos, para nosotros los españoles, no tiene explicación alguna, es decir, sí tiene, interesa a Alfonso XIII…” (Miguel Ángel Asturias. París 1924-1933. Periodismo y creación literaria. ALLCA XX, Madrid: 1997. Pág. 7). Cabe mencionar que Gómez Carrillo fue enviado por su periódico, El Liberal, para cubrir la guerra de Marruecos en 1923, resultando un maravilloso libro del desvío genial que se permitió: Fez, la andaluza. En cambio no he encontrado aún artículo alguno en el que hable de la guerra del Rift.
[4] Enrique Gómez Carrillo. El encanto de Buenos Aires. Editorial Perlado, Paez & Cía. Madrid: 1914.
[5] Vicente Blasco Ibáñez. La vuelta al mundo de un novelista. Tomo I. Editorial Prometeo, México: 1947. (Todos los fragmentos citados en el presente ensayo pertenecen a esta edición).
[6] José Milla. Un viaje al otro mundo pasando por otras partes. Tomo I. Editorial Piedra Santa, Guatemala: 1981. (Todos los fragmentos de esta obra han sido tomadas de la edición citada).
[7] “…El 21 de abril de 1873 se firmó el primer contrato de construcción para un ferrocarril entre la capital y el Puerto de San José, pero el concesionario no cumplió y se rescindió el contrato. En abril de 1877 se firmó otro con el señor Henry F. W. Nanne, de origen alemán y con experiencia ferrocarrilera en Costa Rica, para construir el tramo de Escuintla a San José, el cual entró en operación en julio de 1880 (…) Ese año presentó la Sociedad Económica de Guatemala un proyecto para construir el resto del sistema ferroviario por medio de una sociedad nacional por acciones. Desafortunadamente se argumentó que la propuesta era tardía y se suscribió otro contrato con el señor Nanne y Luis Schlesinger (…) para construir el tramo de Escuintla a la capital, el cual fue inaugurado el 15 de septiembre de 1884, aunque posteriormente se le tuvieron que hacer mejoras. En 1893 se inauguró el ferrocarril de Retalhuleu a Champerico…” (Jorge Luján Muñoz. Breve Historia Contemporánea de Guatemala. Fondo de Cultura Económica, México: 1998).
[8] Un interesante y detallado análisis del nuevo sistema económico de la plantación cafetalera la ofrece Julio Castellanos Cambranes en su libro Café y Campesinos (1853-1897), Editorial Universitaria de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala: 1985.
[9] Edmundo de Amicis. En el Océano. Librería Histórica, Buenos Aires: 2001.
[10] Caroline Salvin. Un paraíso. Diarios guatemaltecos (1873-1874). Plumsock Mesoamerican Studies, United States: 2000.
[11] Sobre las facilidades del viaje en la era industrial comenta Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The industrialization of Time and Space in 19th Century (Berkeley 1986), citado por Rennella y Whitney y que me parece interesante incluir: “…the railroad, the industrial process in transportation, did become an actual industrial experience for the bourgeois, who saw and felt his own body being transformed into an object of production.”
[12] Sobre las impresiones de Carrillo a bordo encontré esta curiosa interpretación: “Many people who have commented on traveling have noticed in passing that, in traveling for an extended period of time on a ship, ocean voyages enter a unique space. Melvin Maddocks has commented that in ‘Speeding between two worlds, the great liner became a third world in itself.’ But few people have tried to make sense of this ‘world between worlds’ and how it might affect those who enter it (…) In ‘The Philosophy of Travel, written around 1912 and posthumously published, [George] Santayana considers the stimulating effects of travel, specifically ocean travel: ‘(…) The most prosaic objects, the most common people and incidents, seen as a panorama of ordered motions, of perpetual journeys by nights and day, through a hundred storms, over a thousand bridges and tunnels, take on an epic grandeur, and the mechanism moves so nimbly that it seems to live. It has the fascination, to me at least inexhaustible, of prows cleaving the water, wheels turning, planes ascending and descending the skies; things not alive in themselves but friendly to life, promising us security in motion, power in art, novelty in necessity.’” (En Rennella y Walton, Op. Cit.).
[13] El Sydney, buque propiedad de la Compagnie des Messageries Maritimes. Según un panfleto de 1914 de la compañía cubría en su itinerario los siguientes puertos: Mauricio, Reunión, Tamatave, Sainte Marie, Diego Suárez, Mahé, Adén, Djibuti, Suez, Port Said y Marsella.
[14] Ramiro Ordóñez Paniagua. Cuatro Destierros (Memorias). En manuscrito.
[15] S/A. La ilustración artística. Número 278, año VI. Barcelona, 25 de abril de 1887. “Regalo a los señores suscriptores de la Biblioteca Universal Ilustrada”.
[16] De acuerdo a lo establecido por el investigador y descubridor de los restos del Titanic, Robert Ballard y testimonios de los pasajeros, a la medianoche un vigía desde la cofa del barco distingue un iceberg frente al barco y da la alarma. El Titanic gira el timón demasiado tarde para evitar la colisión con el témpano que tras el impacto rompe el costado de estribor del barco, por debajo de la línea de flotación. El tipo de daño vuelve inútil el sistema de mamparos aislados herméticamente, pues como el rasguño del casco es a lo largo del barco, los mamparos se inundan uno tras otro, hundiendo la proa al llenarse de agua. Mientras el barco se va a pique, la estructura se rompe en sus secciones más débiles, cerca de la tercera chimenea. Al final, la parte delantera del barco se desprende y se precipita hacia el fondo. La popa se mantiene a flote durante un momento y luego se sumerge también. El Titanic se llevó consigo a 1,500 personas. (Ver el artículo de Robert Ballard, Vuelve a morir el Titanic, en National Geographic Magazine, número correspondiente al mes de diciembre de 2004). Ver también el interesante libro de Tom Kuntz, The Titanic Disaster Hearings: the official transcripts of the 1912 Senate Investigation, Pocket Books, New York: 1998.
De acuerdo a la investigación del Senado, el capitán del buque Edward J. Smith había ordenado la navegación a toda velocidad, a pesar de estar atravesando una zona peligrosa por témpanos de hielo a la deriva, velocidad que no dio tiempo para una apropiada maniobra para evitar el impacto. Por otra parte, investigaciones posteriores sobre los restos del barco, determinó que la aleación de hierro de las planchas exteriores del barco eran de una tecnología nueva y poco probada para la época, que tenían una alta concentración de carbono, lo que debilitaba la resistencia de la estructura para impactos indirectos como el rasgón que sufrió bajo la línea de flotación.
La velocidad se había convertido en una obsesión para los capitanes de los vapores a raíz de un premio denominado “Cinta Azul” que se otorgaba al navío más rápido en cubrir la travesía entre Europa y América.
[17] Buque propiedad de la Compagnie General Trasatlantique. Fue botado en 1870 con el nombre de Emperatriz Eugenia y luego rebautizado como Atlantique imaginamos que debido a los cambios políticos franceses del momento. En 1873 es reconstruido y ampliado a 4585 toneladas y rebautizado como Amérique. Con las innovaciones era un buque de lujo, de 6,000 toneladas y 8,000 caballos de fuerza.
[18] Citado en Ulner. Op. Cit. Pág. 13.
[20] Fernando Vallejo. Almas en pena, chapolas negras. Suma de Letras, Bogotá: 2002.
[21] El relato del naufragio puede leerse completo en: Enrique Santos Molano. El Corazón del Poeta, capítulo 15, (versión electrónica). Este autor colombiano refiere que obtuvo el relato hecho por un náufrago anónimo al El Esfuerzo, semanario de Medellín, y publicado por entregas los días 8, 15, 22 y 29 de marzo y 5, 16, 19 y 23 de abril de 1895, números 83-87 y 89-91.
[22] El testigo anónimo nos da una detallada lista de los arriesgados náufragos abandonados a su suerte: “…el doctor Marco A. Pabón, médico, Gómez Carrillo, literato; José Asunción Silva, Secretario de la Legación en Venezuela; señora Elena Franco y su niña de ocho años de edad; Pugliesi, italiano, rico comerciante establecido en Barranquilla; un señor N. N., rico comerciante establecido en Lima (este creyó tan poco en su salvación que arrojó de la lancha al mar un paquete de joyas por valor de 8 a 10,000 francos); un joven cubano desterrado de Venezuela por escritos contra aquel gobierno; un tipo de Ocaña, también desterrado de Venezuela por ladrón; otra señora de la martinica, con una niña de 8 años de edad; señor Meynarés Priso, propietario del Hotel Suizo de Barranquilla; Riera y Nadinyá, jóvenes muy simpáticos, españoles establecidos en Guayaquil; Mr. Bimberg y su señora, interesante y simpático matrimonio (…) el Jefe de Postas del Buque; primer comisario a bordo; un cubano, con una pierna averiada; otro suizo, con una úlcera maligna en la pierna; otra señora de la Martinica con el mal de San Lázaro en un período avanzado; una madre con su hija, bastante hermosa ésta, a la cual había ido a buscar por haber sido robada por un saltimbanqui de una compañía de equitación y quien la dejó abandonada en Venezuela; un matrimonio francés (…) y varios otros que apenas conocimos de vista sin saber siquiera su nacionalidad…”
[23] Ulner. Op. Cit. Pág. 12.
[24] De este buque L’Europe sabemos que era un buque de hélice a vapor, dotado con una máquina de 1350 caballos. Zarpó del Havre el 26 de marzo bajo el mando del capitán Lemarié, con 218 pasajeros y 2,500 toneladas de carga. Su tripulación y pasajeros son rescatados en alta mar por el vapor inglés Greece, al mando de un capitán Thomas.
 Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.
Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.