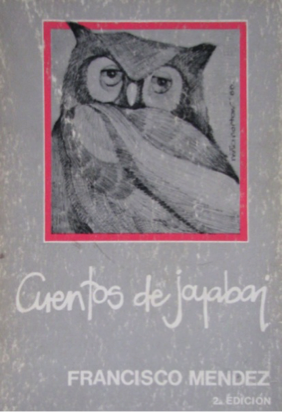Confesiones de un devorador de libros
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
 Creo pertenecer a esa última generación que tuvo la dicha de complementar su educación con lecturas de las páginas de los periódicos, esa “insólita herramienta de aprendizaje”, como le llamara Vera Brittain. Al hacer un poco de memoria, recuerdo por ejemplo los formidables artículos sobre la historia de Guatemala que los domingos, en la Revista Domingo de Prensa Libre (que hoy languidece como mero panfleto para gente que lee poco y no le interesa nada, con el reducido título de Revista D), publicaba el fallecido Guillermo Poroj. Recuerdo también las lecciones de historia que desde su columna impartía don Álvaro Contreras Vélez o la cultísima María del Rosario Molina, que sabía jugar con lecciones de lenguaje e historia de forma tan hábil que su recopilación de textos ocupa hoy en día un lugar preferencial en mi biblioteca.
Creo pertenecer a esa última generación que tuvo la dicha de complementar su educación con lecturas de las páginas de los periódicos, esa “insólita herramienta de aprendizaje”, como le llamara Vera Brittain. Al hacer un poco de memoria, recuerdo por ejemplo los formidables artículos sobre la historia de Guatemala que los domingos, en la Revista Domingo de Prensa Libre (que hoy languidece como mero panfleto para gente que lee poco y no le interesa nada, con el reducido título de Revista D), publicaba el fallecido Guillermo Poroj. Recuerdo también las lecciones de historia que desde su columna impartía don Álvaro Contreras Vélez o la cultísima María del Rosario Molina, que sabía jugar con lecciones de lenguaje e historia de forma tan hábil que su recopilación de textos ocupa hoy en día un lugar preferencial en mi biblioteca.
Los periódicos de aquel entonces contenían extensos artículos en los que uno podía zambullirse a conciencia y emerger de sus páginas un poquito menos ignorante. Recuerdo aún el magnífico texto de Poroj sobre el polémico tratado de límites entre Guatemala y México, que en dos entregas nos narró a sus lectores los entretelones de dicha negociación, o bien los textos de don Pedro Santacruz Noriega, en los que perfilaba la figura de Justo Rufino Barrios que luego acumulara en 4 tomos invaluables que también me esperan a cada poco para regresar a ellos cuando preparo las clases de historia.
Recuerdo que, en esos años, era un placer leer los periódicos. Por ejemplo, el diario El Gráfico, complementaba sus noticias con unas infografías maravillosas capaces de resumir una nota en un vistazo, narrando un golpe de Estado en las Filipinas o el fraccionamiento de la antigua Yugoslavia. Ese diario tenía una sección cultural desde la cual se derramaban lecturas nuevas por descubrir, gracias a las entrevistas a autores o reseñas literarias. Lo mismo pasaba con Prensa Libre y su sección cultural, que sobrevivió hasta hace unos pocos años con una calidad excepcional hasta que los diarios digitales vinieron a darle un carpetazo definitivo.
También se podía recurrir a las páginas de las revistas, entre las que destaca dignamente Crónica, bajo la dirección de don Francisco Pérez de Antón y los criterios editoriales de Haroldo Shetemul, gracias a los cuales pudimos leer textos de historiadores y académicos de renombre como Ramiro Ordóñez Jonama o Regina Wagner. Su sección cultural era un verdadero placer, pues abarcaba todas las artes y de la que recuerdo con especial aprecio la sección literaria, escrita por León Aguilera Radford, a quien le debo el haber descubierto por nombrar un par, a sir Vidia Naipaul y Naguib Mahfuz, y que la vida me permitió agradecérselo acodados en la barra de Shakespeare’s.
Luego vino la era de las pantallas y la lectura se fue al carajo. La lectura como Dios manda, quiero decir, en papel oloroso y crujiente y se nos vino encima ese mundillo aséptico de las pantallas luminosas y la memoria fugaz en la que tratan aún de sobrevivir ciertos periodistas culturales que, día a día, luchan por hacerse escuchar en este mundo embobado en sinsentidos y cosas sin trascendencia como la vida de las Kardashian o los enredos amorosos de seres sin alma como los que pueblan los mal llamados reality shows.
-II-
No obstante este mundo tecnológico indescifrable, aún saltan sorpresas en los magros diarios que llegan a mi mesa día a día o en revistas que se resisten a esa ola de simpleza que avasalla a nuestras sociedades. Todavía periodistas y escritores de la lucidez de Francisco Méndez, Julie López (en su muy particular área de especialización), Méndes Vides, Luis Aceituno y Marta Sandoval nos sorprenden con sus textos bien investigados y sobre todo bien escritos, desafiando la bobalización.
En este sentido, los textos de Marta Sandoval resultan especialmente enriquecedores, pues además de tratar temáticas variadas, con marcada preferencia por la historia, nos trasladan a escenarios de los que salimos satisfechos, pues en definitiva somos menos tontos que cuando nos adentramos en ellos. En FILGUA 2019[1] tuvimos la agradable sorpresa de ver publicado un primer libro recopilatorio de sus textos publicados originalmente en elPeriódico. Ya fuera en las páginas normales del diario en las de la magnífica y lamentablemente breve revista dominical El Acordeón, Marta ha tratado temas por demás disímiles entre sí, pero investigados con profesionalismo, resultando textos profundos y serios que, diría yo, son ejemplo del periodismo de investigación al que los lectores comunes le debemos tanto.
Así, un libro como ¿Cuántos soldados se necesitan para enterrar a un conejo? es todo un acontecimiento, pues constituye un esfuerzo de recuperación de textos valiosos que de otra forma quedarían entregados al olvido por la fugacidad de su continente. Esos periódicos que desechamos a diario, a menos que sea usted como yo, un animal prehistórico que todavía se dé a la tarea de recortar y atesorar los artículos y textos que le parecen interesantes, publicados en estos medios cada vez más escasos de contenido y circulación.
Así, la suerte ha querido que yo pueda prescindir de la colección de textos de Marta Sandoval recortados de los diarios que guardaba y los pueda volver a apreciar en una relectura, ahora en el formato de libro. Aclaro que el trabajo de Marta no me es ajeno, pues incluso utilicé algunos de esos recortes para documentar mi biografía periférica de Gómez Carrillo, y contribuí con ella cuando dirigió la sección cultural de la revista ContraPoder, con textos históricos. La suerte ha querido que volvamos a conversar ahora que colabora con sus formidables textos en una nueva revista a la que le deseamos larga vida, ConCriterio.
Me entusiasmó volver a leer su maravilloso texto Eso lo toqué ayer, una emocionante investigación de la vida y destino de un músico guatemalteco, saxofonista genial que sucumbió a los demonios del alcohol y el olvido en la Guatemala ingrata de los años setenta, o ese texto magníficamente logrado en el que nos lleva al lago de Atitlán, a una comunidad que ha sido “poseída”, y en la que se sumerge Marta como todo buen periodista para relatarnos la vida diaria de una comunidad en la que el demonio se ha empeñado en dominar. La colección de textos es variada, así que promete unas horas de entretenida lectura, gracias a una prosa limpia que invita a leer una página más, y otra, y otra, hasta agotar el libro de pasta a pasta. Un afortunado acontecimiento, su publicación.
[1] Cabe apuntar que cosa extraña para un país que uno creería de pocos lectores, el libro de Marta se agotó apenas presentado en el marco de la feria. La explicación que varios amigos libreros ofrecieron, fue que un gran grupo de guatemaltecos jóvenes, rama rebelde de los incomprensibles millennials, leen de forma activa y continua y que gastan una buena parte de sus ingresos en –¡oh, increíble sorpresa!–, libros.
Carlos Wyld Ospina, escritor y poeta
Rodrigo Fernández Ordóñez
Descubrí a Wyld Ospina en los días de la adolescencia, con La gringa (1935), una novela costumbrista que mi papá me regaló como parte de una colección de autores guatemaltecos de la Colección narrativa guatemalteca siglo XX, del Ministerio de Cultura y Deportes, que incluía a otros buenos autores como Francisco Méndez y sus Cuentos de Joyabaj, o José María López Valdizón, La vida rota. Lo redescubrí bastantes años después con su magnífico ensayo político El autócrata (1929), y luego me lo recordó Fernando Vallejo en El mensajero, cuando lo ubica junto con Porfirio Barba-Jacob en medio del torbellino de la Revolución Mexicana.

Retrato más conocido de Carlos Wyld Ospina, distinguido miembro de la generación literaria de 1910.
-I-
Los primeros años
Carlos Wyld Ospina[1] nació en Antigua Guatemala el 19 de junio de 1891, con ascendencia inglesa por parte de su padre y colombiana por su madre. La familia vivía de propiedades agrícolas en los alrededores de la ciudad colonial, lo que permitió que sus padres les dieran a Carlos y hermanos una buena educación. Estudió su educación primaria en Antigua y su bachillerato en ciudad de Guatemala, en San José de los Infantes. Desde muy joven se independiza económicamente de sus padres, e ingresa como empleado de comercio. A los 20 años, quien sabe a cuento de qué, quizá en busca de emociones, parte rumbo a México, que por entonces atravesaba el torbellino de la revolución, y empieza a trabajar como periodista, en el bando equivocado de la revolución (dicho sea de paso), pues milita en las filas de Victoriano Huerta, el gran traidor del movimiento. Esta es una de las primeras contradicciones de su biografía, pues a pesar que milita en el bando que desencadenó la decena trágica que terminó con el asesinato a sangre fría de Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez en un campo terroso a espaldas de la cárcel de Lecumberri, luego se larga con un ensayo documentadísimo y sesudo sobre los autócratas y los abusos del poder.
En el México revolucionario traba amistad con un poeta excéntrico nacido en Colombia, Porfirio Barba Jacob, quien para entonces insultaba a izquierda y derecha contra los que se oponían a los designios de La cucaracha Huerta, desde las páginas de El Independiente. De allí migra con su nuevo amigo chapín hacia las páginas de El Churubusco, que presumiblemente, en palabras de Vallejo era un periódico crítico con cierto humor. “Antecitos de que llegaran traspasó la empresa y se esfumó. Se esfumó en compañía de Carlos Wyld Ospina, su más asiduo colaborador en Churubusco, un jovencito guatemalteco con sangre colombiana que había conocido en El Independiente”, apunta Vallejo sin darnos más detalles.
Lo cierto es que a inicios del siglo XX tenemos a Barba Jacob y a Wyld Ospina de regreso en Guatemala, en Quetzaltenango. Es la Guatemala de Estrada Cabrera. Pero a los fugitivos poco les importa el dictador, pues vienen huyendo de quienes les quieren cobrar los insultos lanzados contra Carranza, Obregón y Villa. O sea, medio México. En 1915 tenemos en Xela a Wyld Ospina dirigiendo el diario Los Altos. Luego funda el diario El Pueblo, junto con el poeta Alberto Velásquez, (de quien prometo buscar información para ir resucitando a estos olvidados maestros).
Años después se establecerá en ciudad de Guatemala, en donde escribirá como editorialista para el diario más importante del país de aquellos tiempos, El Imparcial, para quien colaborará de 1922 a 1925. En el ínterin, el 15 de mayo de 1923, funda con otro grupo de intelectuales y científicos la hermosa Sociedad de Geografía e Historia que aún sobrevive, con el nombre de Academia publicando todavía su invaluable aporte al conocimiento de la historia nacional, su revista Anales.
Apunta Tejeda que quienes lo conocieron: “… lo describen como un hombre de fina y dominante conversación. Le agrada conocer las inquietudes creativas de los más jóvenes. No tolera la petulancia, menos, la mediocridad. Es afable con las personas de su afecto, pero, no con todas…”
-II-
La madurez del escritor
Don Carlos abandona las letras para dedicarse a la política. Es electo diputado de la Asamblea Nacional Legislativa por dos períodos, de 1932 a 1935 y de 1937 a 1942, es decir que fue diputado durante el ubiquismo, lo mismo que Miguel Ángel Asturias. Cosa extraña, pues en 1929 publica su ensayo político-social titulado El Autócrata, firmado en Alta Verapaz, 1926-1927:
“El autócrata (del griego autos, sí mismo, y crateia, fuerza) es en esta semblanza el personaje genérico que, contra las vanas teorías políticas que asignaron a Centro América un régimen democrático, impone un gobierno de hecho, que ha tomado carácter normal y perdurable a espaldas de la ley escrita. Este gobierno está basado en la autocracia, es decir, en ‘la fuerza que se toma de sí mismo’ (…) Por eso, aunque mi propósito prístino fue escribir una semblanza de Estrada Cabrera, famoso autócrata guatemalteco, encontré que la personalidad de este gobernante quedaba incompleta, y sería sin duda mal comprendida, presentándola dentro el cuadro aislado de su tiranía. Esta misma tiranía, sin la autocracia liberal de Justo Rufino Barrios no se explicaría satisfactoriamente a la luz del determinismo histórico (…) La administración de Estrada Cabrera es de ayer. Yo mismo crecí mientras el autócrata imperaba como un amo sobre el país. Contribuí desde la prensa a su caída conversé con él acerca de las cuestiones importantes de su gobierno cuando Don Manuel, como se le llamaba popularmente en Guatemala, ya gemía a la sombra de los muros de una prisión en 1920”[2].
Casos extraños los de nuestros escritores. Se pelean con un dictador pero alaban al otro. Lo mismo Wyld que Rafael Arévalo Martínez, que escribe su monumental denuncia contra Estrada Cabrera en el magnífico Ecce Pericles!, para pasar apenas en una década a alabar el trabajo de Ubico. Quizá los años que nos separan del ubiquismo nos impide entender estos matices, ya descritos por el historiador Carlos Sabino en Guatemala, la historia silenciada, cuando señala que la dictadura de Ubico era más bien una dictablanda, que está más cerca de Miguel Primo de Rivera que de Rafael Trujillo o del propio Estrada Cabrera. Pero bueno, para efectos del mundo de las ideas, y ateniéndonos a la propia conceptualización de autocracia que define Wyld al inicio de su ensayo, es imposible entender su militancia en la asamblea de un régimen a todas luces antidemocrático como el que gobernó el país desde 1931 hasta 1944.
Extraño además porque, como él mismo afirmaba en la presentación de su ensayo, desde Quetzaltenango, ciudad en la que vivía por entonces, levantó la voz de la oposición a la dictadura de Estrada Cabrera, publicando el ya citado El Pueblo en 1920[3]. Según una amiga del autor, este diario era buscado y leído “…con interés, por sus valerosos artículos, llenos de energía y de un espíritu de protesta que orientaron al público para la lucha que pronto fue realidad…”[4] y nos regala un dato que vale oro: que al estallar la rebelión en lo que luego se llamaría la Semana Trágica, en abril de 1920, Wyld Ospina, a la cabeza de un grupo de estudiantes, tomaron el cuartel de artillería de Quetzaltenango, debilitando considerablemente el apoyo al dictador.
Tal vez los diez años de caos que siguieron a la caída de la dictadura cabrerista hicieron mella en la mente de nuestro escritor, que terminó por aceptar más pragmáticamente, la conveniencia de una dictadura que pusieran fin al caos y la cadena de cuartelazos que se dieron desde 1921. Algo así me sugiere la presentación que escribe para su novela La Gringa, publicada en 1935 en la que apunta: “El actual Presidente de Guatemala, General don Jorge Ubico, trabaja por hacer de la república ‘una nación proba, rica, culta y sana’. En este propósito vasto encaja bellamente la edición, por cuenta del Estado, de obras de autores guatemalenses (…) Este libro, en su modestia, intenta colaborar en el aspecto cultural-estético de aquel programa de gobierno”.
Ante estas palabras sólo me quedan dos caminos para opinar sobre Wyld Ospina: o es un hombre que abandonado los sueños de juventud de ver libre a su país acepta la existencia de la dictadura en bien del progreso y la paz; o bien es un culebra de primera, dispuesto a sobar la leva del dictador de turno con tal que le publiquen sus obras y cobrarse un sueldito. Desgraciadamente no cuento con mucha más información sobre este escritor para afinar el juicio sobre su actuación, pues luego de salir de la Asamblea regresa a Quetzaltenango en donde vivirá el resto de su vida. Yo quiero pensar que era un hombre pragmático, que decidió trabajar con el dictador en bien del país, como muchos otros.
Pero bueno, sigamos con este intento de esbozo biográfico de nuestro escritor, al que apenas vamos a delinear un perfil, dada la escasez de datos. Nos cuenta Gustavo Martínez Nolasco:
“Wyld Ospina se hizo de un círculo de amigos. Se reunían a las doce del día, en un tendajón de la sexta avenida situado donde se alzó la residencia del licenciado don Abraham Cabrera y luego la embajada de México, y alero de varios presidentes de la república derrocados. En la trastienda hablábamos de literatura. Se ingería aguardiente en los famosos vasos de herradura. Todos eran buenos amigos y la política en nada había envenenado las almas fantaseadoras, ávidas de interceptar impresiones sobre motivos distantes del materialismo histórico, aunque tales términos aún no habían entrado en nuestra jerigonza.
Aún recuerdo algunos de los tertulianos de Wyld Ospina: a Carlos H. Martínez, Carlos H. Vela, Alfonso Guillén Zelaya, Carlos Rodríguez Cerna, Jorge Valladares Márquez, Flavio Herrera y el licenciado Felipe Neri González, ducho en cuestiones mayas y del indigenismo recalcitrante…”[5].
Martínez Nolasco le pone 1915 como fecha a sus recuerdos, afirmando puntualmente: “Relato los anteriores episodios como evocación de un aspecto ignorado de la Guatemala de 1915…”. Esto me lleva a pensar que aquellos intelectuales eran unos verdaderos héroes al desafiar el clima de miedo y desconfianza que había logrado imponer la larga dictadura cabrerista, que para entonces duraba ya 17 años. Me quedará la eterna duda de saber cómo logró evitar esta interesante tertulia artística la omnipresencia de la policía secreta, que en un desliz les habría caído ipso facto. Indudablemente eran personas que confiaban en su amistad, más allá del temor a los caprichos del tirano. Continúa Martínez con sus recuerdos:
“Se instaló la segunda tertulia de Wyld Ospina, en plenos días de la primera guerra europea. Fue en el ‘Gambrinus’, en la novena calle, en el sitio ocupado durante mucho tiempo por las bodegas de El Imparcial. Actuaba como el dios germano repartidor de cerveza, Juan Klusman rojo y opulento como el mismo personaje de la mitología escandinava.
Formaron, por lo demás, ese grupo: Fernando González Goyri; el sucesor de José C. Morales en el arte de los caricatos; Max Schaeffer, pintor alemán, más guatemalteco que cualquiera de los nietos de Juan Chapín. Concurría a ratos Manuel Cabral de la Cerda y el que esto escribe. Klusman solía llamar a tal cenáculo las ‘baterías’, en una mezcla de germania y chapinismo. Se refería a los vates…”.

Tumba de Wyld Ospina en el Cementerio General de Quetzaltenango, con busto ejecutado por otro gran artista guatemalteco, Rodolfo Galeotti Torres.
Wyld Ospina, luego de abandonar su curul en la Asamblea, regresó a Quetzaltenango, en donde trabajó por varios años en el Banco de Occidente, como asesor y luego como miembro de su Junta Directiva, pero sin perder nunca contacto con el mundo literario guatemalteco. Murió el 17 de junio de 1956 en su casa Villa Carolina, en el barrio de La Democracia de la ciudad de Quetzaltenango, encerrado cada vez más entre sus libros, acompañado por su hija de 14 años, Alba Felipa Wyld.
-III-
El autócrata
El ensayo tiene un estilo bien pulido, apoyado en frases contundentes que dejan al lector pensando en las afirmaciones por largo tiempo. Puede que no compartamos la visión de la historia que tiene el autor, pero siempre nos dejará sembrada la duda para pasar y repasar los sucesos que revisa y obligarnos a verlos bajo una nueva perspectiva. No busca convertir, pero si cuestionar, y ese es a mi juicio, el gran valor de este ensayo.
A pesar de su temática, el libro entero tiene ritmo, impuesto por el autor en capítulos que van abrazando períodos históricos bien definidos. Sobre la Colonia y la Independencia, su primer capítulo con el que abre formalmente su ensayo, atropellan al lector las primeras frases: “A la formación de nuestra nacionalidad no contribuyeron las viejas monarquías americanas más que con un contingente étnico. El indio aportó su sangre para constituirla y sus espaldas para mantenerla.” Es un aviso de su mentalidad anti liberal, que critica y destroza la propaganda del progreso y la prosperidad desde la que se legitiman los abusos del dictador de turno, como cuando reduce la revolución liberal a cinco líneas bien pulidas, independientemente de si compartimos sus ideas o no: “¿Fue en realidad una revolución la de 1871? Las revoluciones han de operarse sobre las conciencias mediante las ideas. Nosotros damos con frecuencia el nombre de revolucionarios a simples conquistadores del Poder a puño armado…” o este otro fragmento genial: “El jacobinismo liberal hace estragos en Guatemala desde 1871. Es un producto de aquel movimiento político que, pretendiendo ser una revolución de ideas, fue más bien una revuelta de ambiciones…”.
De los atropellos de la dictadura de Barrios, cita un recuerdo del Diario Íntimo del escritor nicaragüense Enrique Guzmán, que nos pinta al autócrata de pies a cabeza en apenas unas líneas: “…Así era Barrios en efecto. ‘Esto quiero que se haga’- decía a sus ministros.- ‘Ustedes- añadía- verán cómo adoban la cosa.’…”
Sus argumentos siempre van sostenidos con citas de testigos de la época. No duda tomar pasajes de diarios, libros, cartas, periódicos que permiten que el lector vaya construyendo el escenario que pretende destrozar a fuerza de sus críticas contundentes, ejercicio que me llama la atención por lo ya citado arriba. Se ensaña con los dictadores liberales, desde Barrios hasta Estrada Cabrera, pero se traga la píldora del ubiquismo. Sin duda Wyld resulta un interesante acertijo intelectual. Entresaco otra cita: “Sólo la ignorancia es capaz de declararse poseedora de la verdad única. Sólo el fanatismo hace de la verdad un motivo de persecuciones. Sólo la intolerancia ve un pecado en la libertad de creer…”, a mí me asalta la inevitable duda: ¿Cómo, quien escribió esto, pudo participar años después en la fachada legalista de un régimen que fusilaba, torturaba y ejecutaba mediante ‘ley fuga’, a sus opositores?
No quiero dejar mal sabor de boca al lector de estas líneas. El Autócrata es un libro interesante por lo que cuestiona. Es valioso desde el punto de vista de las ideas, y así recomiendo que se lea, con independencia de la vida del autor. Además, posee relatos interesantes, recabados de primera mano que no dejan de sorprendernos, por ejemplo cuando relata que apenas dado el último respiro el general Miguel García Granados, alguien irrumpió en su recámara y rompiendo una gaveta de su escritorio se robó el segundo tomo de sus Memorias, justo el volumen que cubría el período de la revolución y su gobierno. O cuando le carga a José María Orellana, el guardaespaldas de don Manuel, la responsabilidad de robarse y desaparecer las abultadas memorias del dictador, que había escrito durante su encierro, como ajuste de cuentas a todos los colaboradores que lo habían dejado solo…
—————————————–
[1] La información biográfica de Wyld Ospina la obtuve de “Carlos Wyld Ospina. Perfil humano y literario”, de Silvia Tejeda. (Wyld Ospina, Carlos. La Gringa. Editorial Cultura, Guatemala: 1988).
[2] Wyld Ospina, Carlos. El Autócrata. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: 1929. Página 11.
[3] Reyes M., José Luis. Corona Fúnebre a la memoria del gran poeta y escritor don Carlos Wyld Ospina. Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala: 1963. Página 9.
[4] Rubio de Robles, Laura. Un gran señor de las letras nacionales ha desaparecido. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 95. Publicado originalmente en El Imparcial, el 29 de junio de 1956.
[5] Martínez Nolasco, Gustavo. El medio en que actuó Carlos Wyld Ospina. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 93. Publicado originalmente en La Hora Dominical, 24 de junio de 1956.
Rodrigo Fernández Ordóñez
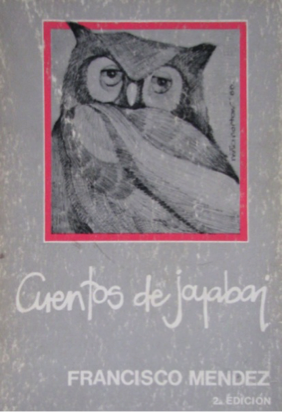
Cuentos de Joyabaj. Volumen 4 de la colección narrativa guatemalteca siglo XX, de la Editorial Cultura. Segunda edición, ilustración de portada de Blanca Niño Norton.
“Dicen que cuando el tecolote canta el indio muere y por eso la muerte viene de su buche –el buche del tecolote es la casa de la Pelona- y viene vestida de plumas y de hojas secas y untada de la miel negra de los barrancos, lo mismo que Hojarasquín del Monte. Renca de una pierna, manca de un brazo, zonta de una oreja, tuerta de un ojo sale la muerte de su casa, el buche del tecolote, y se viene para las casas del pueblo, a tiempo para apagar de un soplido la llamita miedosa de las candelas de sebo, y a tiempo para chirriar en las cerraduras de las puertas y las ventanas, y a tiempo para botar escalofríos al suelo desde la espalda de las mesas y las patas de las sillas y la panza de los cofres…”.
Quien habla es Francisco Méndez en el tercer párrafo de arranque del maravilloso libro Cuentos de Joyabaj, que es una mezcla de recuerdos, tradiciones y supersticiones unidas por el hilo narrativo de los recuerdos de su niñez. La primera parte, con el título Trasmundo, es un viaje a la noche rural del altiplano guatemalteco, con sus bosques cubiertos de neblina y sus caminitos serpenteantes, con sus aparecidos, sus animales míticos, los encuentros de la vida y la muerte que luchan en las tinieblas por las almas de los hombres, que en su sueño son ajenos a esa guerra. Así, Trasmundo es un largo corredor de entrada a un libro que juega con la frontera de lo maravilloso, en un espacio rodeado de una naturaleza que guarda secretos destinados a ser comprendidos sólo por los indígenas y que irremediablemente se les escapan a los ladinos. O al menos esa es la explicación que le da Juan Ralios Tebalán al autor siendo niño, cuando le explica la naturaleza mágica de las cosas. A cada explicación agrega: “Los ladinos no lo miran”.
Joyabaj es entonces ese mundo en el que conviven tanto los ladinos como los indígenas, y que van mezclando su visión de las cosas, hasta crear un mundo mágico en el que se pasa de la realidad a la fantasía en cuestión de líneas. “Es pecado agarrar al cangrejo, patroncito. ¿No mirás que el Tata castiga si agarrás el cangrejo? Como sos ladino, no sabés que el cangrejo hace l’agua, patrón, y por eso es pecado cogerlo. Vas a decir, como sos ladino, que l’agua sale de la piedra o que viene del suelo; pero nosotros los naturales miramos la verdá, patrón: los cangrejos son los que hace l’agua…”.
Descubrí esta hermosa colección de cuentos en el colegio, en tercero primaria, cuando don Julio, el profesor de Estudios Sociales nos leía los viernes al último período, unas páginas, las suficientes para picarnos la curiosidad y dejarnos esperando una semana entera. La emoción de los cuentos se mezclaba con la forma en que nuestro profesor las leía. O vivía. Porque le gustaba tanto el libro que casi hasta actuaba las páginas. Cambiaba de voz, se agachaba, saltaba, y nos envolvía con la neblina de la Joyabaj de inicios del siglo XX. Aún me maravilla en el recuerdo cómo lograba que 28 muchachitos desesperantes nos mantuviéramos en vilo escuchando, por ejemplo, la increíble historia del cicimite omnipresente, el último día de la semana en el último período, que otros profesores destinaban a disciplinarnos dándonos reglazos, coscorrones o jalones de patillas. Pasado bastante tiempo desde entonces, he comprobado con los amigos de aula, que la mayoría recuerdan invariablemente los mentados cuentos. Todos, los recordamos con especial cariño.
“-Sólo los naturales lo miramos. Es ansinita, del tamaño del burrión, del tzunún; chulo es el Cicimite, patrón. Allí se’stá zangoloteando ahora en la jamaca que tiene abajo el reló. Tiene su cuchiate colorado, su calzón blanco, el zute colorado en la cabeza, el caite nuevo. Yo lo miré cuando se montó en la jamaca, cuando tu tata el Man Pancho la meneó, y cuando se subió p’arriba a tocar la campana. Daba miedo verdaderamente…”.
Ya cursando el bachillerato mi papá llegó a casa un día con una caja de la Tipografía Nacional. La dejó en mi puesto de la mesa del comedor, para que cuando regresara del colegio la viera. Cuando la abrí, varios volúmenes de la hermosa “Colección narrativa guatemalteca siglo XX” estaban apilados. De su fondo surgieron, uno por uno, los cuentos de Rosendo Santa Cruz, los oscuros pero magistrales de José María López Valdizón (La vida rota), dos novelas de Rafael Arévalo Martínez entre otros, y el volumen 4, un libro grueso, con un tecolote a lápiz en la portada: Los Cuentos de Joyabaj. Recuerdo que ya venía Semana Santa, así que me embolsé el libro en esas vacaciones que pasé con mi hermano Miguel entre las frías aguas de Las Islas en San Pedro Carchá, y el recién inaugurado balneario de Talpetate, en Cobán. Allí devoré el libro y lo he devorado con el mismo cariño y admiración al menos media docena de veces. Desde entonces soy un admirador incondicional de don Francisco Méndez, de quien también se debe recomendar su poesía y un interesante volumen póstumo Papeles Encontrados, editados recientemente por Alfaguara.
Los cuentos de Méndez son hermosos por la misma razón que el libro de Navarrete que recomendamos en el texto pasado lo es: porque es auténtico. Porque Méndez era originario de Joyabaj, en donde nació el 3 de mayo de 1907, y en su condición de ladino en un pueblo predominantemente indígena a principios del siglo XX, habrá escuchado con la misma maravilla con que las escribió, las historias de la tradición local. Esto le permite escribir de cosas increíbles como si tal cosa, y también por eso repite la forma de hablar del indígena, que lucha con el idioma adoptivo para hacerse entender, logrando una voz auténtica que no deja de tener cierto ritmo. También pulió su estilo las décadas que se desempeñó como periodista en el mítico El Imparcial, en donde sería maestro de otros grandes escritores, como Irma Flaquer.
Méndez de joven se desempeñó primero en oficios ajenos por completo a la literatura, cabe apuntar que ni siquiera tuvo acceso a la educación secundaria. Fue por ejemplo, piloto de camión, oficinista, maestro rural, secretario municipal, hasta que se traslada a Quetzaltenango, en donde ingresa a los periódicos La Tarde y La Idea. Asentado en dicha ciudad, envía colaboraciones a El Imparcial. En 1932 es invitado por el director de este diario, Alejandro Córdova para establecerse en la capital, como reportero de planta. Ascendió hasta ser el jefe de redacción en 1944, puesto en el que permaneció hasta su muerte, el 11 de abril de 1962.

Francisco Méndez, miembro de la generación de 1930 (Grupo Tepeus), compartió tiempo y espacio con otras grandes figuras como Mario Monteforte Toledo y el historiador Samayoa Chinchilla. Se desempeñó por muchos años como periodista de «El Imparcial».
Los 17 cuentos que integran el volumen, fueron publicados en distintos medios en la década de los cincuenta, y permanecieron desperdigados hasta que milagrosa y afortunadamente fueron reunidos y publicados en la colección Guatemala, en 1984, y reeditados por Francisco Alvizúrez Palma, Gustavo Wyld y Juan Fernando Cifuentes en 1988, complementados con interesantes textos introductorios de Enrique Rafael Hernández Herrera, Francisco Alvizúrez Palma, René Leiva y Francisco Morales Santos. La Editorial Cultura lanzó en años recientes una nueva reedición.
“Los niños deben dormirse cuando hay luna y canta el tecolote, porque entonces andan sueltos los tacuacines y las comadrejas. Los tacuacines son muchachitos que se comen las tapas de rapadura a escondidas de mamá y papá. En lo negro de la rapadura está oculto el secreto que los vuelve tacuacines. Se les empiezan a picar los dientes, les van creciendo lombrices en la barriga, y por el hoyito de las muelas entra el tacuacincito, y las lombrices se van volviendo la colita del tacuacincito y las orejas del tacuacincito. Los muchachitos que no se duermen cuando hay luna y cata el tecolote, oyen de repente que del barranco los llama la voz de la tacuacina: -Vení tacuacín chiquitín, que aquí en la tacuacinera te entacuacinaré. La tacuacina trepa al aguacate y busca el aguacate más grande. Las pepitas del aguacate son los huevos de donde salen los tacuacines.
-Yo me comí el cuarterón de rapadura, pero no me quiero volver tacuacín –decía mi hermano menor-. Mamita, yo no me quiero volver tacuacín y ya se me están picando las muelas y ya siento que me caminan las lombrices en la barriga.
-Con sólo irte durmiendo poco a poco. Te dejas ir en el sueño, te dejas caer. Vas diciendo palabra por palabra: tacuacín comí, tacuacín cené, con que tacuacín me desentacuazinaré…”.
Pagada mi deuda con Francisco Méndez, por tantas horas de lectura placentera, sólo me queda desearles lo mismo a ustedes, lectores, si se deciden adquirirlo.
 Creo pertenecer a esa última generación que tuvo la dicha de complementar su educación con lecturas de las páginas de los periódicos, esa “insólita herramienta de aprendizaje”, como le llamara Vera Brittain. Al hacer un poco de memoria, recuerdo por ejemplo los formidables artículos sobre la historia de Guatemala que los domingos, en la Revista Domingo de Prensa Libre (que hoy languidece como mero panfleto para gente que lee poco y no le interesa nada, con el reducido título de Revista D), publicaba el fallecido Guillermo Poroj. Recuerdo también las lecciones de historia que desde su columna impartía don Álvaro Contreras Vélez o la cultísima María del Rosario Molina, que sabía jugar con lecciones de lenguaje e historia de forma tan hábil que su recopilación de textos ocupa hoy en día un lugar preferencial en mi biblioteca.
Creo pertenecer a esa última generación que tuvo la dicha de complementar su educación con lecturas de las páginas de los periódicos, esa “insólita herramienta de aprendizaje”, como le llamara Vera Brittain. Al hacer un poco de memoria, recuerdo por ejemplo los formidables artículos sobre la historia de Guatemala que los domingos, en la Revista Domingo de Prensa Libre (que hoy languidece como mero panfleto para gente que lee poco y no le interesa nada, con el reducido título de Revista D), publicaba el fallecido Guillermo Poroj. Recuerdo también las lecciones de historia que desde su columna impartía don Álvaro Contreras Vélez o la cultísima María del Rosario Molina, que sabía jugar con lecciones de lenguaje e historia de forma tan hábil que su recopilación de textos ocupa hoy en día un lugar preferencial en mi biblioteca.