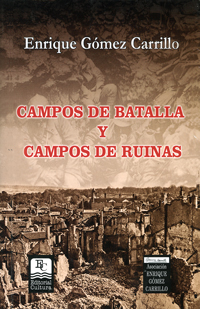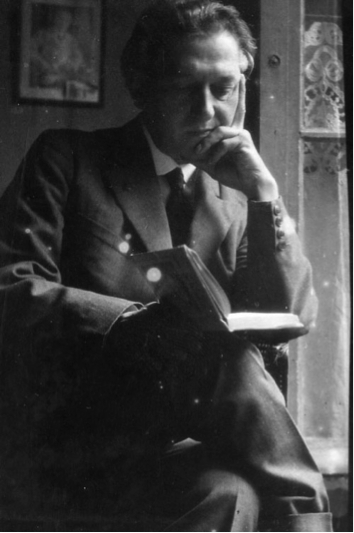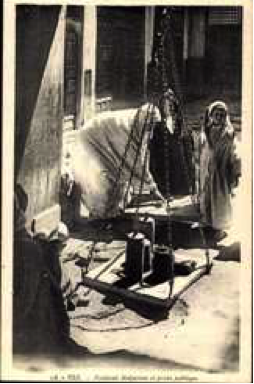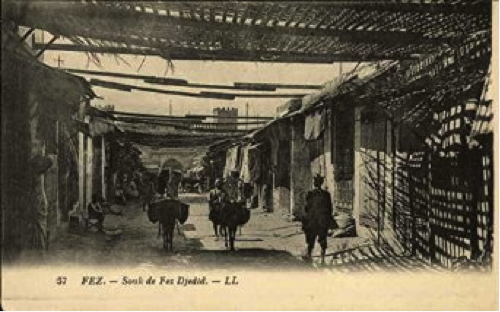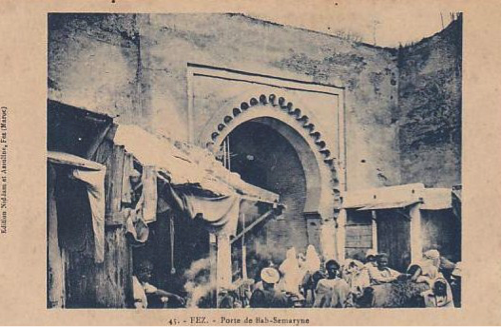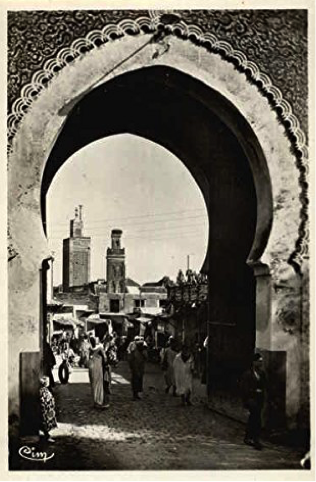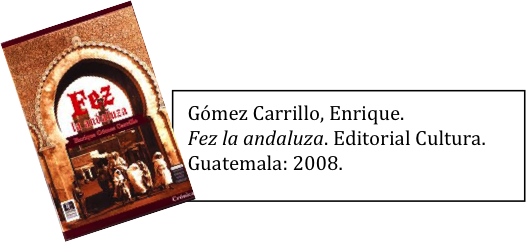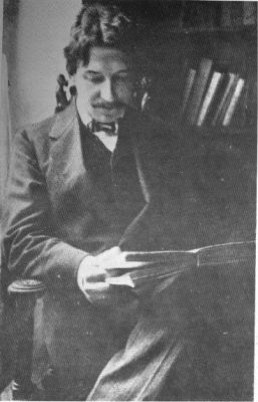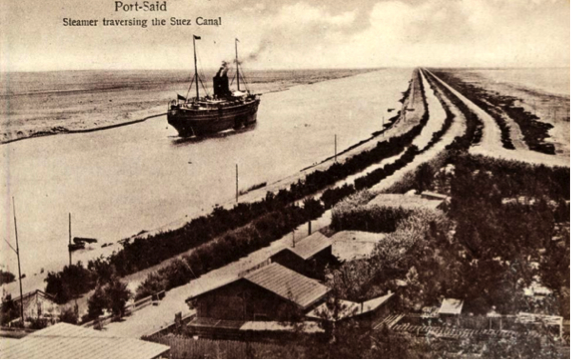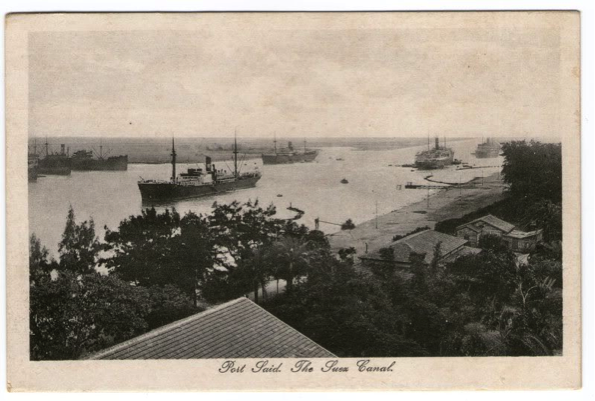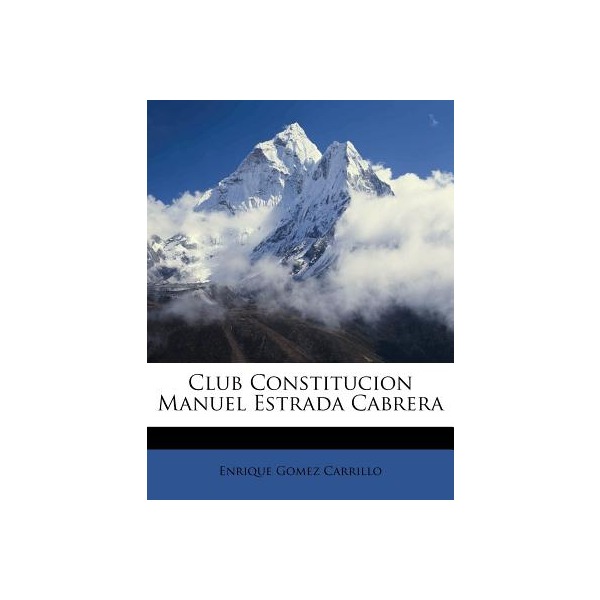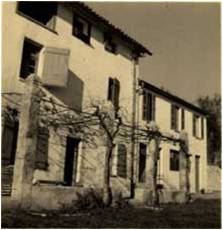Mi abuelo y el dictador, de César Tejeda
Confesiones de un devorador de libros…
Rodrigo Fernández Ordóñez
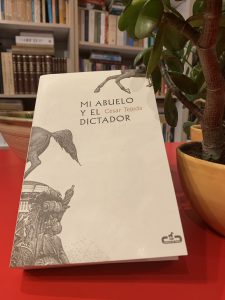 De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.
De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.
Creo que mi tardía y claramente trasnochada concepción hobbesiana de la humanidad (“el hombre es el lobo del hombre”) me viene de haber leído ese tomazo a la corta edad de los 13 años. Claro que muchos, muchos años más tarde me topé con el magnífico libro de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que, ¡oh sorpresa!, me vino a dar la razón; matizada, claro está, pero me la dio. En fin, el libro de Arévalo Martínez me dejó tan alucinado como fascinado. Aún hoy, el período histórico nacional que me parece más interesante como inexplorado es esa larga dictadura de los 22 años. Los relatos de la mezquindad humana y de la absoluta ausencia de valores y escrúpulos de todo un pueblo, esa degradación moral a la que llevó esa dictadura me llegó a parecer incluso, cosa de ficción. Esto, hasta que fallecida mi abuela materna, con mis hermanos Martín y Santiago encontramos refundidos en un armario del costurero, el más remoto cuarto de la casa antañona del Centro Histórico, un magnífico Álbum de Minerva de 1902 y un álbum hechizo en un catálogo de modelos tipográficos, de mi tío abuelo, con muchas fotos de la época.
Lo primero que pensé es que esos dos libros llevaban metidos en ese lugar desde que en 1942 mis abuelos se mudaron a esa casa, escondidos no sé si por miedo (por la dictadura de turno) o bien por vergüenza, pues el relato fotográfico es el de un maestro rural en Salamá en el que consciente o inconscientemente va dejando muestras de su solidaridad con el régimen cabrerista, como un carné que lo acredita como miembro de la Comisión de Festejos de las Fiestas Minervalias de 1910, en la que consta que puso incluso dinero para la marimba que amenizó el evento. Ambos me devolvieron la realidad del período histórico, con sus luces y sus sombras.
Esas fotos desteñidas por el tiempo han venido a materializar en cierta forma otras nociones de la dictadura, como el magnífico trabajo de Catherine Rendón, Minerva y La Palma: el enigma de don Manuel, los relatos de muchos testigos como Felipe Cruz, las oscuras memorias de Adrián Vidaurre, asesor del dictador, los legajos del juicio llevado en contra del dictador cuando ya derrocado languidecía en su arresto domiciliario, o bien los relatos de primera mano de esa época oscura que nos dejaron Federico Hernández de León y Miguel Ángel Asturias en muchas de sus entrevistas. Por último, el coletazo de realidad y horror de esa época me vino de Ecuador, gracias a mi querido amigo Daniel Bowen, quien hará cosa de 6 años se encontraba investigando la vida de su abuelo, el general Plutarco Bowen, lider de la revolución liberal ecuatoriana y que murió fusilado en la plaza central de San Marcos, en el occidente de Guatemala. Resultó providencia que yo me topara con ese nombre en reiteradas ocasiones sin mayores datos, pero logré esbozar la figura de este hombre joven, del que consta una única fotografía, vestido con uniforme militar y brazo en cabestrillo, que se desvanece de la historia, como agua en el agua, en la hermosa frase de Borges.
Pues bien, para ilustrar el terror de esta época, Bowen me contactó y empezamos a compartir ciertos detalles y bibliografía al respecto hasta armar la gran fotografía, que publicó años más tarde en Guayaquil. Tiempo después, tuve la suerte de reunirme con él durante un viaje a Quito, en donde tuve una de las más interesantes conversaciones que haya tenido nunca, sobre historia y literatura en la terraza de un restaurante en el centro histórico de Quito, restaurante que nos vio almorzar y cenar, y del que fuimos desalojados cuando ya amenazábamos con ordenar el desayuno. Esta conversación me recordó inevitablemente las heroicas jornadas en las que con mis amigos de la universidad nos instalábamos en el patio de “La Jacaranda”, una especie de cantina estudiantil en las afueras de la universidad, en las que no pocas veces nos sacaba del sopor de la conversación de literatura, historia, música y cine doña Blanqui, la dueña, para ofrecernos panqueques con miel de desayuno luego de pasar la noche en blanco en el lugar.
Pero cerrando esta invocación: la historia de Bowen es terrible porque el general, que había participado en la revolución de 1897 en contra del general Reina Barrios, que llegó a tomar la ciudad de Quetzaltenango, se había retirado a una vida de descanso en Tapachula, con un colega de apellido Treviño, compañero de armas desde Ecuador y con quien compartió batallas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bowen fue secuestrado en Tapachula, drogado fue transportado de forma clandestina en el fondo de una lancha a Ocós, registrado su arresto en Retalhuleu y despachado sin más a la plaza de San Marcos acusado de sedición. Fue fusilado un lejano 26 de junio de 1899 en la esquina occidental de la plaza mayor de San Marcos. El hombre autor de la operación, un tipo de origen francés y apellido Lambert, recibió en pago de su audaz y cobarde acción, el monopolio de las bebidas alcohólicas en el Hipódromo del Norte.
-II-
Como una nueva confirmación del absurdo de esta dictadura, me vino a caer en las manos el libro de César Tejeda, escritor mexicano, que en su novela Mi abuelo y el dictador, parte de una anécdota significativa para ir hilvanando no sólo las raíces del suceso anecdótico, sino la de la propia construcción de la novela, en esta nueva corriente de las novelas de no ficción que, sin querer, vino a inventar ese genial autor argentino Rodolfo Walsh.
La anécdota llevada a lo esencial, cuenta que en 1908 Antonio Tejeda fue acusado de participar en una conspiración en contra de la vida del dictador, y obligado a caminar desde Antigua Guatemala a la Ciudad de Guatemala, custodiado por un pelotón a caballo, luego del atentado de los cadetes. “Durante todo el trayecto, fueron seguidos por una mujer con un bebé en brazos: era Victoria Fonseca, la esposa de Antonio, y en los pañales del bebé llevaba escondido un revólver”, nos informa la contraportada del libro. Cabe decir que la anécdota inmediatamente me recordó la suerte de Rosendo Santa Cruz, valiente opositor del régimen cabrerista que bajo el mismo artilugio (Estrada Cabrera era autor de siniestras ideas, pero de muy poca imaginación), fue obligado a encaminarse a la capital desde Cobán, con lazo al cuello, pero en este caso, asesinado vilmente en un corral de cerdos a la salida de la población de Tactic. Era el prototipo de las ejecuciones extrajudiciales que Ubico llevaría a la perfección, bajo el nombre socarrón de ley-fuga.
El autor parte entonces de la anécdota para realizar un tipo de arqueología familiar. Viaja a Guatemala desde México, de donde es nacional, y nos lleva por su investigación visitando lugares, amigos y familiares para ir aclarando o buscando echar luz a la historia de los abuelos. El libro tiene la bondad de estar bien escrito, Tejeda es un buen narrador que no pierde el puslo de la historia, aunque la anécdota a base de ser repetida varias veces en todo el libro va perdiendo su fuerza y su significado, como cuando repetimos de forma seguida y por muchas veces una palabra; pongamos “casa”, y repítala 20 veces. Verá que el significado desaparece y la palabra se nos antoja a un mero intento gutural que trata de transmitir algo que ya se nos escapa. Otra bondad del libro es que logra reconstruir ese escenario absurdo de odios, rivalidades y envidias que fue la Guatemala de 1898 a 1920, teníamos a Asturias, claro, pero este relato viene a refrescar las trilladas ideas del tan trillado tema del dictador latinoamericano.
“…Juan Viteri padre conspiraba en contra de la vida del dictador –sin éxito, desde luego–, Estrada Cabrera esculpía en su imaginación, con el cincel entre los dedos, a un perro fiel que dormía a los pies de la puerta de su recámara para cuidarlo, y que en eso se convertía, precisamente, Juan Viteri hijo, quien fue uno de los esbirros de confianza del tirano, tiempo después de que su padre fuera mandado a fusilar”.
“Afirman que Estrada Cabrera, enemigo incluso, de sí mismo, discutió con uno de sus hijos porque el joven tenía una deuda de cuatro mil dólares en una joyería, y Estrada Cabrera, inconscientemente de que tenía el cincel de jade en la mano, deseó nunca haber tenido a ese hijo despilfarrador mientras lo insultaba, y que el hijo de nombre Francisco, caminó a su habitación, tomó el revólver y se disparó en la cabeza”.
La dictadura de Estrada Cabrera siempre ha estado fundida en hechos de violencia y sobrenaturales. Abundaban en La Palma, la residencia presidencial ubicada antaño en la barranquilla, altares mayas, por los que desfilaban sacerdotes y brujos que hacían permanecer al dictador en la silla presidencial, y que manejaban las fuerzas oscuras a su antojo, como el incidente del cincel de jade, obra de unos sacerdotes de Totonicapán, que Tejada recoge. Teosofismo, ocultismo y pactos con el diablo fueron las explicaciones que el ciudadano guatemalteco encontró para justificar la larga noche de la dictadura, omitiendo el rasero de Occam, que resulta ser la propia naturaleza del hombre. La dictadura se construyó, y subsistió porque había personas alrededor del dictador que lo adularon y construyeron los mecanismos del horror, como el mismo Adrián Vidaurre, José Santos Chocano, Enrique Gómez Carrillo o Cara de Ángel, que repite una figura histórica.
El libro nos brinda una oportunidad para acercanos a la dictadura desde el punto de vista de un extranjero, con familia radicada aún en Guatemala. Es una visión foránea que abunda en una perspectiva muy interesante sobre este periodo, que para el guatemalteco en general se le hace borroso o intrascendente cuando en la educación media se le hace leer sin mayor preparación ni contexto, El señor presidente con el objeto de llenar un requisito del pensum estudiantil. A fuerza de literatura nos arruinan la historia, y el guatemalteco sale de los establecimientos educativos sin volver a tocar un libro o a interesarse por algún evento del pasado patrio. Sin embargo, comete un error de bulto, imperdonable para la familia y amigos guatemaltecos que según el relato ayudaron al pobre Carlos en su investigación, pues nos dice el autor:
“Llego al departamento de Sacatepéquez y leo un letrero que dice ‘Adopte un kilómetro’. Si tuviera una cuenta bancaria con quetzales, lo haría. Porque no hay otro camino que pueda resultar más importante. Lo mantendría libre de baches y con las líneas de la carretera cuidadosamente pintadas. Adoptaría un kilómetro al azar, tal vez ése en el que mi abuelo comenzó a patear una inmensa piña de pino para distraerse. Para dejar de contar los pasos que recorren 45 kilómetros en las peores condiciones…”.
Al leer este párrafo no pude ocultar mi molestia, que dejé escrita al margen de la página 83 en que Tejeda aborda el tema del camino recorrido por su abuelo. ¿Cómo es que nadie pudo explicarle al pobre César Tejeda que no estaba recorriendo la ruta que le tocó a su abuelo caminar en ese lejano 1908? ¿Cómo nadie se tomó la molestia de explicarle que la actual prolongación de la ruta Interamericana que usamos los guatemaltecos para salir de la Ciudad de Guatemala para ir a la Antigua, Chimaltenango o Panajachel no fue construida sino hasta mediados de la década de 1960? Digo, según su relato habla con gente educada, profesionales exitosos, incluso periodistas culturales en Guatemala, ¿cómo es que nadie lo sacó del error? ¿Será tan corta la memoria histórica del guatemalteco que eventos o lugares de más de 3 o 4 décadas se pierden en la niebla del tiempo?, ¿o les habrá parecido tan poca cosa la anécdota de este escritor que vino hasta aquí para explorarla, como para explicarle que esa carretera no existía en 1908?
En fin, la cuestión es que César soluciona su historia en el camino equivocado, pues hasta que se inauguró la extensión de la carretera Interamericana, el camino hacia la Antigua Guatemala era saliendo por Mixco, bordeando el cerro Alux por el lado opuesto al que lo hace actualmente la carretera, se pasaba por un hermoso paraje llamado San Rafael Las Hortencias y se salía por San Lucas Sacatepéquez, aproximadamente a la altura del crucero en donde se encuentra el monumento al caminero. En San Rafael se levantaba un hermoso hotel, que luego fue transformado en casa de retiros y que hasta allá por los años 90 en que lo conocí, mantenía y respetaba la arquitectura original y su entorno. Era un paraje hermoso a la sombra del imponente cerro y rodeado de abundante naturaleza, teniendo un impacto tranquilizador cuando se salía del caos de las callejuelas abarrotadas de gente y vehículos de Mixco. El camino que pasaba frente al hotel y que unos trescientos metros se perdía en una especie de desfiladero profusamente arbolado, habrá sido el camino que realmente recorrió el señor Antonio Tejeda cuando fue conducido “a pie por cordillera”, como se decía en ese entonces desde Antigua a la Ciudad de Guatemala.
Para hacerse una mejor idea de la belleza del paraje, he hallado en mis archivos digitales dos hermosas fotografías del lugar, la primera muy probablemente de unos veinte años después del incidente que narra César y una segunda muy probablemente de la misma época de la anécdota que fundamenta la novela de Tejeda.

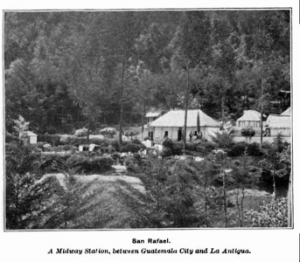
Una segunda queja que tendría en contra de los familiares, amigos y colegas intelectuales de César afincados en Guatemala, es la poca contextualización que del país le hicieron al escritor a su llegada y en los dos o tres viajes más que logró hacer al país. Es otro párrafo que me parece desafortunado, porque trata de ser lapidario, pero creo que peca de inexacto:
“Es un acto de justicia poética que Rubén Darío sea recordado por todo lo que escribió con excepción de sus penúltimos versos, y que Estrada Cabrera no sea recordado por casi nadie, ni siquiera en Guatemala”.
Sólo basta hojear los pocos periódicos que circulan en el país para botar por tierra esta idea de César Tejeda. En las páginas de Prensa Libre, desde hace varios meses ya, circulan las columnas del historiador José Molina Calderón sobre temas económicos y políticos precisamente del período de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, incluyendo una larga serie del manejo que de la epidemia de influenza tuvo el dictador y los servicios de salud de la época, o bien en la Revista D del mismo periódico, hace apenas unos meses publicaron una serie de artículos en conmemoración de los 100 años del derrocamiento del dictador. También en el Diario de Centro América hará cosa de unas cuantas semanas, se publicó un invaluable artículo sobre el cine en la época de la dictadura de Estrada Cabrera y en las columnas de la siempre interesante María Elena Schlesinger, que publica en elPeriódico, se trae al dictador constantemente a la memoria de los lectores.
Pero así como tiene desaciertos, tiene otros filones de información invaluables, como un párrafo de oro que por sólo esas líneas vale la pena leer toda la novela, en donde rescata el nombre de uno de los dos cobardes asesinos de Brocha, el expresidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas:
“El joven se llamaba Florencio Morales y acuchilló en dos ocasiones a Barillas. Su cómplice fue un soldado de la guardia de honor del ejército guatemalteco. Una vez detenidos aceptaron que habían recibido como anticipo por el trabajo 650 dólares de las manos de un general del ejército cabrerista”.
También aportan mucho para el lector en general los dos capítulos que dedica a las relaciones entre el dictador y los dos escritores modernistas por excelencia, Rubén Darío y Enrique Gómez Carrillo, llenos de datos interesantes y de los que apenas haya que señalar una omisión: cita como biógrafo de Gómez Carrillo a un tal José Luis García Martín, pero se olvida de incluirlo en la bibliografía al final de su libro. Con unos pocos errores más de puro bulto, como ubicar la Antigua Guatemala al oriente de la ciudad capital o poner a Arturo Morelet unos 60 años posteriores a su verdadero viaje a Guatemala, la novela está bien documentada y resulta un verdadero placer leerla. Sus impresiones del país y de la sociedad guatemalteca resultan por demás interesantes. César Tejeda logra una novela bien acabada, de la que cuesta desprenderse y a la que invitamos se lea con ganas de disfrutarse un buen relato sobre la construcción de una novela.
Testamento de juventud de Vera Brittain
Confesiones de un devorador de libros
Rodrigo Fernández Ordóñez
– I –
Noventa años tardó este libro en ser traducido al español, hasta que la editorial Periférica & Errata Naturae decidieron remediar la omisión. A grandes rasgos se puede definir el libro de Vera Brittain como el ensayo autobiográfico de una mujer que, al estallido de la Gran Guerra, decide poner su parte en el esfuerzo bélico que su patria (Inglaterra) le demanda y se enlista como enfermera en 1915. Sus memorias abarcan desde las duras condiciones de un hospital de campaña, hasta el difícil regreso a la vida civil, después de haber visto tanto, sufrido tanto.
Pero se cometería una enorme injusticia al resumir esta magnífica obra de la forma anterior, porque en realidad Brittain es una verdadera profesional en el arte de escribir, y ella, con sabiduría irá desgranando a lo largo de las 846 páginas, la razón de que escriba tan bien. El testamento de juventud es en realidad un esfuerzo por retratar una época y una generación, al menos en una primera lectura, porque yo logré establecer, en realidad, tres. Para que usted, querido lector, escoja la aproximacion que más le atraiga para recorrer este majestuoso ejercicio del recuerdo y de la palabra.
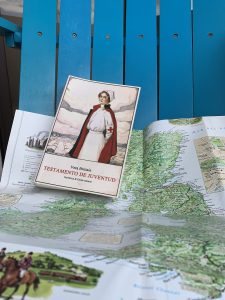 El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.
El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.
En los últimos años contábamos también, gracias a los esfuerzos editoriales esporádicos, en Guatemala, España y Argentina, con los reportajes del mejor corresponsal de guerra del mundo hispanoamericano en el frente occidental: Enrique Gómez Carrillo, un guatemalteco que nos legó una decena de los mejores textos en castellano de esta monstruosidad europea que fue la Primera Guerra Mundial.
Brittain, por su parte, con toda comodidad y derecho propio, viene a poner su libro en el mismo estante, sin complejos, aportando una necesaria voz femenina, de primera mano, sobre su experiencia como enfermera en esta hecatombe dominada por la voz masculina. Ella también se desveló, también dejó todo por servir a su país, también vio sufrir, agonizar y morir a camaradas luego de su paso por el hospital de campaña en Amiens, esa trituradora de carne y otros hospitales de retaguardia. Pero Brittain estuvo en primera línea, estuvo expuesta a los ataques de gas alemanes y al shellshock, ese trauma nervioso que afectó a los soldados por la tensión de soportar por horas, o días, el continuo bombardeo de la artillería enemiga y que los hacía temblar de forma descontrolada. Brittain nos regala su testimonio con una voz tranquila, sin ansias por hacerse un lugar, que sabe se ha ganado años antes al estar en el frente. Sus páginas se pasan con interés creciente, pues la lee uno crecer, si es que esta es la expresión correcta.
– II –
Decía que el primer camino para leer a Brittain es acercarse a su libro viéndolo como las memorias de una persona que trata de fijar en el tiempo –ese enemigo que se lleva todo–, una época y una generación: “[algunas personas] …generalizan y atribuyen un encanto mendaz a los dorados días de la juventud, una etapa de la vida en la que cualquier aflicción se antoja permanente, y cada contratiempo, insuperable…”. Brittain es una mujer educada de la clase media alta británica. Su padre, un impresor de varias generaciones, es dueño de una pequeña imprenta, aunque no queda claro de qué tipo de material se ocupaba, salvo que a ella la mantiene al margen por su condición de mujer. Esta lectura permite recostruir un mundo antes de que salte en mil pedazos. Es la historia de Vera, su hermano y un grupo de amigos de la universidad, con sus sueños y sus ambiciones que se interrumpen por la Gran Guerra. En esta aproximación hay lugar para el amor, tal y como se vivía en este ambiente victoriano, que aún no había asimilado la muerte de la reina, un cuarto de siglo antes. Este círculo de amigos –de los que la mayoría soñaba con ser escritores, poetas, músicos o periodistas–, acuden al llamado de las armas, envueltos en el fervor patriótico que cruza las islas británicas y al resto del Imperio. Así, tenemos que ellos se enlistan en el Ejército, y ella resulta atendiendo heridos en un hospital de retaguardia en Londres, para luego ser transferida a Malta y luego al frente occidental, Francia específicamente, como enfermera de campaña. “La persona que afirmó aquello de que ‘Dormí, y soñé que la vida era hermosa; / desperté, y descubrí que la vida era deber’ no podía tener más razón, en este caso…”.
Brittain nos pasea por esos tiempos por medio de una narrativa deliciosa, suavemente melancólica y descreída; Brittain va narrando el destino de ese grupo de amigos, sorprendidos en el centro de la historia, la gran historia, la de los libros y sus terribles nombres: Somme, Passchandale, Noyón, Yprés. La voz de la autora es suave pero controladora, ella sabe cómo administra la información que nos quiere dar, y en qué momento. Así, ante sus ojos desfilan fotografías, notas, poemas, cartas, diarios, periódicos, discursos; todo con una habilidad que no deja que uno se salga de sus páginas, y si es necesario hacerlo, regresar a ellas lo más pronto posible.
“Mucha humedad, mucho barro, muchas de las trincheras de comunicación están impracticables, decía una carta de Roland escrita el 9 de diciembre [de 1915]. Tres hombres murieron el otro día por el derrumbe de un refugio, y otro se ahogó en un pozo séptico. El mundo entero, al menos el mundo visible y tangible, es fango en diversos estados de solidez o viscosidad…”.
El control que ejerce ella como narradora sobre sus lectores depende del hábil manejo del tiempo narrativo, pues a pesar de que es un ensayo autobiográfico, su relato no es lineal, sino constantemente (sin abusar, sin marear, sin deconcertar) nos está llevando al futuro, incluso cuando nos adelanta que escribió un par de novelas con sus vivencias, o los viajes que haría unos pocos o muchos años después de lo que está narrando.
“…Cinco años después, circulando en coche desde Amiens por los campos de batalla aún desfigurados para visitar la tumba (…) en Louvencourt, desfilé con repentino estupor ante un letrero blanco que decía simplemente: Hédauville. El lugar debía parecerse mucho a cómo había sido tras un par de años de guerra, y sólo las ruinas desmochadas de las granjas que se desmoronaban en los campos torturados mostraban el emplazamiento donde antaño había existido una población. Pero, en la cima de una colina, los restos de un camino destruido por las bombas giraban en un recodo y se curvaban hacia abajo…”.
“En la actualidad, cuando emprendo unas vacaciones y tomo esta línea, tengo que buscar con detenimiento el lugar en el que antaño viví con tanta intensidad. Al cabo de una docena de viajes casi anuales, todavía no estoy segura de saber dar con él, porque las últimas cicatrices han desaparecido de los campos donde se desplegaban los campamentos; ahora los nabos, las patatas y las remolachas forrajeras de un territorio considerablemente agrícola recubren el suelo que tanta agonía sostuvo. Incluso las cruces castigadas por el tiempo del gran cementerio que hay bajo los pinares de lo alto de la colina, con sus vistosos jardines de pensamientos, alhelíes y caléndulas, han sido sustituidas por la arquitectura de piedra de nuestra manía por los monumentos conmemorativos…”.
“…todavía hoy me carteo de vez en cuando con un criador de ovejas de Queensland que por casualidad dio con el libro cuando estaba aún en Inglaterra con la Fuerza Expedicionaria Australiana: por algún misterioso motivo halló consuelo en mis crudos versos… [Versos de una enfermera voluntaria]”.
Porque el viaje que nos ofrece Brittain es la búsqueda de la vida antes de la muerte. Antes de los cañones, de las trincheras, de las ametralladoras. Es una arqueología de la generación perdida y el angustioso deber de seguir adelante, de dejar atrás ese pasado doloroso y decidir continuar. “La ventana que había por encima del cuerpo estaba cerrada, y Hope me pidió que la abriera: ‘Siempre abro las ventanas cuando se mueren… para dejar salir las almas’, explicó…” Somos testigos de cómo esta joven muchacha que viaja llena de emociones para participar de la lucha a su manera, va mutando en una mujer madura, de pocas palabras y mucho mundo interior. No nos ahorra sus reflexiones, así que el viaje es también una aventura interior. Esta voz es valiosa en el relato, pues nos va dejando también el trazo del paso de una niña hacia una mujer, en una sociedad que trata de no verla para no recordar el pasado doloroso.“La conjetura del cierre ya está respondida, no sólo para mí, sino para la totalidad de mi generación. Jamás recobraremos aquella dicha…”.
La segunda lectura que permite este libro es la de una mujer en busca de su lugar en la sociedad y en el mundo. Es fascinante leer entre sus párrafos ese orgulloso discurso feminista. Brittain ha visto y ha sufrido lo suficiente como para ser una fanática, una feminazi, como dicen ahora. Su feminismo es inteligente y maduro, propositivo. Para un padre de tres maravillosas niñas, es altmente gratificante leer sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la sociedad, siempre teniendo en mente la época en que fue escrito, porque debemos recordar que Brittain militó en las filas del sufragismo. Entonces entendemos la evolución de esa segunda voz: la mujer que poco a poco, a lo largo de las páginas de su inteligente relato, va cobrando seguridad. “La guerra iba consumiendo fuerzas y ánimos, la generación que se encontraba en la mediana edad, tras ceder irrevocablemente a sus hijos varones, empezaba a buscar cada vez más apoyo en las hijas…”. Es increíble la habilidad de Brittain para darnos esta segunda lectura y hacerla vívida, pues en las primeras páginas su discurso es tenue, inseguro, tal y como lo habrá vivido ella misma en 1913, cuando lucha a brazo partido para que su papá se digne en pagarle una educación superior y ella logre, con las mejores notas, ingresar a la Universidad de Oxford. “¡Cómo puede usted mandar a su hija a la universidad señora Brittain!, gimió una mujer con honda tristeza. ¿Acaso quiere que no se case jamás?”. Luego, al final la escuchamos segura, aleccionadora, como una coleccionista de luchas callejeras y muchos mítines rurales en nombre de la igualdad de la mujer.
“… apenas unos días antes de coger el permiso, había sido aprobada en la Cámara de los Lores la Ley de la Representación del Pueblo que concedía el derecho al voto a las mujeres mayores de treinta años (…) pero mi indiferencia ante el hecho de que, el 6 de febrero de 1918, el sufragio femenino pasara a formar parte de la ley inglesa era un reflejo claro del cambio de actitud de todas las Pankhurst que habíamos sido absorbidas por la guerra…”.
Tan poco dado como soy a las lecturas obligatorias, porque resultan destruyendo las bondades de un hábito tan sano como el de la lectura, sí me permitiría recomendar la lectura y discusión de este libro o de ciertos fragmentos para los adolescentes que pasan por los distintos grados de nuestro sistema educativo. De sus páginas, las niñas podrán obtener un vistazo del fundamento de la reivindicación de sus derechos de igualdad, y los niños, tomar conciencia de esta evidente pero misteriosamente evadida, igualdad. Se podría seguir la lectura con una verdadera joya que recién me ha recomendado un buen amigo: Ladina Social Activism in Guatemala City (1871-1954), de Patricia Harms, para aterrizar a nuestros niños en el contexto nacional.
Entonces esta aproximación es la visita a su militancia, seria, responsable, pero no menos ardorosa. Terminada la guerra, Brittain regresa a la universidad y retoma sus estudios, licenciándose en Relaciones Internacionales, gracias a que:
“El proyecto, que se convirtió en ley el 23 de diciembre de 1919, declaraba asimismo en su tercera cláusula que ninguna universidad podía incluir en sus estatutos ninguna norma susceptible de considerarse excluyente del hecho de admitir a mujeres entre sus miembros; y en Oxford, los defensores del movimiento a favor de que las mujeres pudiéramos obtener títulos aplicó dicha cláusula tan aprisa que el 27 de noviembre de aquel mismo año, la víspera de que Lady Astor fuese nombrada por parlamentaria por Plymouth Sutton, pude escribirle a mi madre: (…) entrará en vigor el 9 de octubre del año que viene, lo que significa que, cuando me presente a los exámenes finales, me titularé y me veréis con birrete y toga…”.
Sabemos que Brittain obtuvo su título de licenciada en Relaciones Internacionales en la segunda promoción femenina de la Universidad de Oxford, pero fue testigo de la primera; “… el 14 de octubre me uní a las hordas de muchachas que asistieron, en el Teatro Sheldonian, a la primera ceremonia de graduación en la que participaron mujeres. Era un día de otoño cálido y chispeante…”, ella obtuvo su título al año siguiente, en 1921, lo que le permitiría participar como asesora de la representación británica en la Liga de las Naciones y luego dedicarse a la enseñanza de historia en un colegio de enseñanza media. Pero siempre tendrá tiempo para continuar con la militancia política, pues las conquistas sociales de igualdad para la mujer estaban en peligro en los primeros años de la paz.
“… La escasa aplicación de la Ley de Supresión de la Descalificación por Razones de Sexo era un claro ejemplo de reacción posbélica, cuando la neurosis que generaba el conflicto se transformó en miedo, miedo sobre todo por las consecuencias incalculables que podrían desprenderse de unas causas nunca vistas; miedo a perder el poder por parte de quienes lo ostentaban; miedo, en definitiva, a las mujeres…”.
La tercera lectura que nos permite este maravilloso volumen es la de la escritora en busca de una voz. La maestría de Brittain una vez más, es evidente, cuando al inicio de su libro nos parece una voz titubeante, como en el caso de su lectura feminista, pero sus últimas páginas ya están escritas sin asomo de duda, para leerse en voz alta. Uno siente a esa mujer empoderada de su oficio, que ya no rebusca más justificación que su afán por decir algo, y decirlo en voz alta, casi gritando. Algunos podrían acusarme de inocente, de haber leído sus memorias con demasiada pasión y deseo de sorprenderme, de que es lógico que empiece con titubeos y termine con la voz segura de quien ha logrado la maestría en su oficio, si sobre todo, lo ejerció durante casi 850 páginas. Pero lector, no se deje sorprender por estas voces injustas. Brittain, para cuando se sienta a escribir su obra, ya habría escrito al menos dos novelas y dos poemarios, centenares de artículos periodísticos y al menos dos tesis académicas. Es una escritora en toda regla para cuando toma sus cajas de archivos y decide contarnos su aprendizaje, del que no nos ahorra nada, ni siquiera los hermosos pasajes poéticos, en los que transcribe poesías propias o de sus amigos, como tampoco nos ahorra los últimos estertores modernistas, cuando nos relata el exotismo de las circunstancias de una inglesita en Malta:
“Los mercados indios y egipcios de La Valeta, con sus chales de seda, kimonos recamados, encajes malteses, mantelerías de lino, suntuosos crespones de China, bordados chinescos, cajas de madera de sándalo, abanicos pintados y pitilleras negras con incrustaciones en oro, me habían tentado lo suficiente para gastar todo el dinero que logré reunir en regalos de Navidad de todo tipo, que envié a casa junto con dos acuarelas de pequeño formato compradas en Nápoles…”.
Es este aspecto, Brittain se nos muestra como una escritora en control de todas las herramientas de su oficio, pues para no abrumarnos con sus recuerdos tristes o terribles de las vivencias de sus amigos en los campos de batalla, o los desfiles de horrores que presenciara ella en los hospitales de campaña, nos cambia el ritmo narrativo a veces, intercalando otras imágenes, consciente además de que la vida, por terrible que pueda parecer para una enfermera británica en plena conflagración mundial, sigue su curso, y que hay personas que viven ajenas a los cañonazos de Verdún. “Desde mi cama observaba, a través de la puerta abierta, los barcos de velas blanquísimas de la isla de Gozo, flotando con las alas extendidas cien metros mar adentro, y las diminutas dghajsas pintadas que desfilaban como letárgicos escarabajos verdes y rojos por la línea del litoral…”, como ejemplifica este hermoso paraje, que más que escrito se asemeja a una de las pinturas mediterráneas de Sorolla.
Esta tercer lectura permite que seamos testigos de una especie de “cómo se construye” el mismo libro que estamos leyendo, terminando en una experiencia altamente gratificante, pues en algunos parajes, mínimos, escasos, que hay que buscar con atención, vemos esos remaches, clavos y costuras de las que hablaba García Márquez cuando explicaba la tarea del escritor como carpintero de las palabras. Testamento de juventud es una obra bella y finamente acabada, de la que vemos algunas costuras porque así lo ha permitido su propia autora, no por descuido; por eso vemos como en paralelo que atestiguamos los avatares de su proceso creativo, sabemos que hubo intentos anteriores de ficción, para que sus memorias perdieran su carga de drama y sentimentalismo, y nos quedara, como el alcohol en el alambique, la esencia de sus reflexiones más puras, concentradas.
Así, avanzamos también en el desengaño de la veterana que regresa de la guerra a un mundo que ha cambiado sin ella. Se encuentra de vuelta en una Inglaterra que trata de apresurarse en los locos años veinte, sin pensar en nada, en un vértigo y frenesí del que nos hablará El gran Gatsby, por ejemplo, que se quiere ovidar de todo y vivir, vivir y gozar, y olvidar…, en esas circunstancias es aleccionador este pasaje: “… no pude permanecer ajena a las eufóricas reacciones de mi generación, que bailaba frenética noche tras noche en las galerías Grafton aun cuando de las paredes colgaban, acusadoras, imágenes de la agonía de los soldados canadienses durante la guerra…”.
Es una lástima que Brittain deje sus memorias a finales de la década de los 20, pues hubiese sido fascinante saber cómo ella y los suyos afrontaron las amenazas de Hitler y de cómo los rencores históricos de una victoria mal manejada, llevaron a Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. Porque en sus páginas deja ya un adelanto, una advertencia de la hecatombe futura y de la irrenunciable posición crítica de la autora frente al mundo, apartada de todo patrioterismo incondicional, pese a que, ella misma, presa de ese patriotismo, voluntariamente vivió todas las experiencias que nos narra.
“De modo que cuando, en mayo, yo ya me encontraba de nuevo en Oxford y se publicó el texto del Tratado de Versalles, me abstuve deliberadamente de leerlo; ya empezaba a sospechar que mi generación había sido engañada, que se había explotado con cinismo su valor juvenil, traicionando su idealismo, y no quería conocer los detalles de la traición…”.
Solo nos queda conjeturar qué hubiera opinado de la traición de Münich, del escozor de los muertos al escuchar las bobadas optimistas del patético Chamberlain y sus promesas en papel mojado de su “paz para nuestro tiempo”.
El libro de Brittain es entonces un ejemplo de la mejor literatura testimonial que se tiene a la mano, y es en tres niveles la búsqueda de una mujer en pos de su identidad; como ser humano que se reconstruye luego de los traumas de la guerra, de los fantasmas que la visitan, en segundo lugar esa mujer que busca su propio espacio en su familia, en la vida, en la sociedad y en las tareas del gobierno, es una feminista que lucha desde las calles hasta los salones dorados porque se respete su dignidad humana, sin aspavientos, con la lógica imbatible del ser humano cuando quiere ser razonable y desprejuiciado, y tercero, es esa construcción del escritor, de la búsqueda de la voz propia luego de que la vida le ha proporcionado el material necesario para tener algo que decir, como tantos otros hombres y mujeres de su tiempo, que nos regalaron sus pensamientos y experiencias en sus obras literarias, de ficción o no ficción. Termino, con lo que bien podría ser el epígrafe o cintillo promocional del libro para que mis queridos lectores lo busquen y lo lean con la garantía de que tras agotarlo, serán seres humanos distintos, esa promesa que conlleva toda la alta literatura:
“Se trata de un caso más de ‘Aquellos a quienes aman los dioses mueren jóvenes’; las personas que amamos nos parecen demasiado buenas para este mundo, y las perdemos… Seguro, que tiene que haber un lugar donde la dulce intimidad aquí iniciada pueda continuar, y los corazones rotos por esta guerra se curen…”.
Campos de batalla y campos de ruinas. Enrique Gómez Carrillo
Un guatemalteco reporteando desde las trincheras
Rodrigo Fernández Ordóñez
Un hombre coherente con su tiempo, Enrique Gómez Carrillo, autor de libros de viajes y cronista de la vida cosmopolita y frívola de Paris de fines de siglo, es uno de los primeros hombres que se pone al servicio de la prensa para reportar la verdad desde el frente, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La terrible realidad de la guerra moderna se muestra en esta imagen: soldados británicos gaseados marchan en fila india hacia su hospitalización. Algunos temporalmente enceguecidos, otros para siempre. En uno de sus viajes al frente, Gómez Carrillo es llevado a un hospital de gaseados en la costa belga, el recuerdo de los tosidos y los lamentos lo acompañarían por mucho tiempo.
-I-
El periodista multifacético
Aunque fue autor de libros con títulos tan intrascendentes como Entre Encajes y novelas tan vacías de contenido y reflexión como Pobre Clown, su mirada atenta de periodista se afinó conforme maduró y tocó temas tan delicados como la podredumbre del sistema zarista en Rusia y sintió los movimientos subterráneos que terminaron desencadenando los hechos de la Revolución de Octubre. Enviado originalmente para explicar las razones de la derrota de las tropas de Nicolás II en la Guerra Ruso-Japonesa en 1905 aplastadas en Port Arthur, Gómez Carrillo regresó con un retrato triste y opresivo de la vida en Moscú y San Petersburgo, alejado, sorprendentemente de los grandes salones y estancias palaciegas, y concentrado en los congelados callejones y sótanos de las grandes ciudades en donde se gestaban los movimientos revolucionarios. Por sus páginas desfilan campesinos, obreros y estudiantes, todos quejándose de una vida sin esperanza, olvidados por el príncipe de príncipes.
También fue enviado a la Conferencia Internacional de Desarme, llevada a cabo en La Haya en 1902, reunión de altas gestas políticas en las que compartió jornadas con su tío José Tible, quien era diplomático guatemalteco destacado en Londres en esas fechas. Gómez Carrillo entonces repartía su tiempo entre burdeles y salones nocturnos con actividades periodísticas más serias, aspecto de su vida que siempre le agradeció a don Miguel Moya, director del diario español El Liberal, y a quien le dedica su libro de crónicas madrileñas explicando que fue él quien lo rescató de la vida bohemia y le enseñó a trabajar. Posiblemente se habría visto en el espejo de decadencia y alcoholismo que para entonces ya era su querido amigo Rubén Darío, y logró esquivar tan triste destino.
Gómez Carrillo era un conocido colaborador del prestigioso diario argentino La Nación, que publicaba sus interesantes crónicas de viaje y que, al parecer, distribuía sus escritos a otros diarios de Sudamérica y Centroamérica. Al estallar la Gran Guerra el gobierno francés, sabiendo de su gran influencia en los lectores hispanoamericanos, lo invita a formar parte de un grupo de periodistas para visitar las líneas del frente occidental. Así, de la mesa de mármol del Café Napolitain, nuestro paisano se ve trasladado al lodo de las trincheras a enfrentarse a la miseria humana que es la guerra. De esos viajes como corresponsal de guerra saldrían una serie de libros publicados casi al ritmo de las batallas, y algunos traducidos casi instantáneamente al francés y al inglés, como Crónicas de la guerra (1915), Campos de batalla y campos de ruinas (1915), Reflejos de la tragedia (1915), En las trincheras (1916), En el corazón de la tragedia (1916), Tierras mártires (1918)[1], La gesta de la legión (1918) y El alma de los sacerdotes soldados (1918)[2], además de crónicas sueltas y entrevistas con militares de alto rango como el general Galieni o Joffré, que publicó en sus cinco Libros de las Crónicas, a partir de 1919.
De sus trabajos posteriores podemos presumir el impacto que tuvo la guerra en sus castigados nervios, pues a mediados del conflicto aparece firmando una crónica desde Niza, muy lejos de los cañones y la pestilencia de la muerte. Hospedado en casa de su amigo, el premio nobel de literatura, Maurice Materlink, fantasea desde su jardín sembrado de naranjos que él adquiere en la soleada ciudad su propia casa, sueño que se materializaría tan sólo un par de años después. Sin embargo, luego del descanso regresa a las trincheras y por ejemplo, tenemos una crónica invaluable que firma desde Verona, el día en que se firma el armisticio de Italia con Austria, y él se suma a las celebraciones espontáneas que estallan en las calles[3].
No obstante haber comprobado que la guerra es un asunto triste y desagradable, como afirma desde sus páginas, en 1922 es comisionado nuevamente como corresponsal de guerra, esta vez por El Liberal, para informar al lector español de la guerra en Marruecos. El juego de ingenio de Gómez Carrillo, que se revela como un vividor irredento, resulta en un golpe maestro del arte de la literatura, pues evita los campos de batalla y se va a pasear por las callejuelas de Fez, dejando el que es para mí su mejor libro de viajes: Fez, la Andaluza.
-II-
El libro
Lanzado en conmemoración a su centésimo aniversario, Campos de batalla y campos de ruinas lo leí en un par de noches, a pedido de la Asociación Enrique Gómez Carrillo, para comentarlo en su presentación. Así, apenas y pude saborear la hermosa escritura de mi admirado cronista, por lo que en los días de diciembre regresé a sus páginas para leerlo más reposadamente, y por ello, en esta ocasión tengo el deber, casi la obligación, de recomendarlo a todo aquél interesado no sólo en las crónicas de guerra, sino en las obras de periodismo que no pierden vigencia. Este libro, y los demás referentes a su testimonio de los combates en el Frente Occidental[4] colocan al periodista en el sitial de los mejores cronistas de la condición humana en situaciones extremas, compartiendo banca con Philip Caputo (Rumor de Guerra, y sus crónicas de la destrucción de Hue), Michael Herr y su inmejorable Despachos de Guerra, Richard Tregaskis y su dramática Guadalcanal o Ernie Pyle y sus volúmenes sobre la guerra en África e Italia y luego su testimonio del asalto a Normandía. Otros nombres se me vienen a la mente, pero no es el caso de abusar de la paciencia del amable lector[5].
El libro, prologado por Benito Pérez Galdós, registra el recorrido por el frente occidental, ya agotada la ola inicial de entusiasmo. Los soldados ya están enterrados en sus trincheras y los duelos de artillería ya martillean de forma insistente sus nervios. Lo acompañan José María Sert, del diario La Época, un periodista estadounidense de apellido Sims, un italiano, Sarti, enviado por La Tribuna, un sueco, un inglés y otros cuya nacionalidad nos va desvelando a lo largo de su relato. El arranque de su testimonio es casi cinematográfico, cuando describe el paseo desde París a Esternay, en donde empezará la pesadilla:
“El automóvil militar que nos lleva hacia el teatro de la tragedia de ayer, y que luego nos conducirá al de la tragedia de hoy, corre por la admirable carretera guiado por un artillero. Las suaves llanuras de la Isla de Francia extiéndense a uno y otro lado en ondulaciones tenues. Nada en el cuadro que tenemos ante la vista nos habla de violencias, de crueldades, de hecatombes. Todo respira por el contrario, bajo este cielo de otoño, entre estas enramadas áureas, la dulzura de vivir…”.
Pasajes como el anterior, ponen de manifiesto las cualidades narrativas del periodista, que alcanzan alturas casi perfectas, volviéndose tan vívidas que pierden la distancia del papel y se nos revelan ante los ojos como escenas de cine. En el ejercicio de relectura encontré otro pasaje de este tipo, que roza también las escenas desenfadadas y de macho de lo mejor de Hemingway:
“Otra bomba que estalla bajo nuestra ventana interrumpe el brindis. Uno de nuestros oficiales entra en el comedor trayendo un fragmento de granada que acaba de caer a sus pies. La dueña del hotel, una dama enlutada, acude, pálida, para rogarnos que nos refugiemos en una sala interior. Sims, el periodista americano, propone al contrario, que salgamos a la calle para visitar la ciudad bajo el fuego de los cañones enemigos. Uno solo protesta: el sueco. Los demás dejamos las copas a medio vaciar y emprendemos nuestra trágica peregrinación hacia la catedral. La bruma se ha disipado, y el espectáculo comienza a aparecer ante nuestra vista en toda su horrible grandeza. Un grupo de chiquillos nos sigue, mostrándonos las casas destruidas y enseñándonos los pedazos de estatuas que acaban de recoger…”.
Las dotes de narrador de Gómez Carrillo quedan al desnudo en las escenas anteriores, pues fijan en la mente del lector la grandeza de esa Francia que está sufriendo el embate salvaje de la guerra, pero aun así se niega a claudicar. La señora que regenta el hotel es el símbolo de esa población resistente, que no abandona su hogar ni su negocio, pese a haber quedado en medio de la línea de fuego. Cabe recordar que aunque se espera de los periodistas la objetividad de sus reportajes, también existe un toque de complicidad para que por medio del retrato heroico de los franceses, se presente al mundo la fuerza moral de los aliados frente a la barbarie alemana. La escena de todo el libro que mejor refleja esta visión optimista de la civilización enfrentándose casi indiferente a la guerra de los bárbaros, ocurre en los campos alsacianos: los alemanes bombardean una línea de árboles, buscando impactar en la iglesia de la aldea, mientras los alsacianos trabajan sus campos bajo el fuego de los obuses que retumban.

La total destrucción del paisaje es otra realidad de la guerra, que devasta todo a su paso gracias a las nuevas máquinas. Estas escenas se convirtieron en cotidianas para Gómez Carrillo tras sus cinco años de reportear desde las mismas líneas de combate del Frente Occidental.
La obra alcanza notas modernas cuando llegan a las trincheras. Una escena es hermosa por su naturalidad: el autor cansado del ir y venir entre poblados destruidos y las trincheras, se va quedando dormido en el auto en marcha. La irrealidad de la guerra queda reflejada en un largo párrafo en el que registra el sistemático bombardeo contra las líneas alemanas, en el que escribe con detalle las maniobras de operación de la batería de obuses que machaca puntos lejanos en el horizonte, en donde supuestamente están las trincheras enemigas.
La obra de nuestro paisano adquiere relevancia cuando se revisa el catálogo de la institución literaria estadounidense por excelencia The Library of America, y encontrarse con que no cuenta con una recopilación de periodismo para la Primera Guerra Mundial, pese a contar con dos con gruesos volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial (Reporting World War Two) y dos dedicados a la Guerra de Vietnam (Reporting Vietnam). Esto hace de los textos de Enrique Gómez Carrillo, crónicas casi únicas sobre la visión de la guerra de un americano, afrancesado, pero americano al fin, al alcance del lector actual. Me atrevería a asegurar, sin miedo a equivocarme que Gómez Carrillo fue el único o uno de los únicos americanos que reporteó el conflicto desde el frente, y lo que me lleva a respaldar esta afirmación es que para esa época sus crónicas ya se publicaban en Guatemala, en El diario de la Marina (Cuba), La Nación (Buenos Aires), periódicos en Venezuela, Chile y Perú de los que se sabe, por lo que siendo invitado por el gobierno francés para visitar el frente, no sería nada extraño que sus crónicas fueran publicadas en la red de diarios para los que colaboraba, sin necesitarse la presencia de otro periodista hispanoamericano.
Los maledicentes que nunca faltan, corrieron el rumor de que Carrillo escribía sus crónicas de la guerra desde la comodidad de su escritorio, en su apartamento de la calle de la Castellana, número 10, a pocos pasos de la sombría iglesia de la Magdalena. Maliciosamente, Luis Cardoza y Aragón usó los rumores para criticar de la forma más injusta la obra de su compatriota en su mezquino ensayo incluido en Guatemala: las líneas de su mano. Sin embargo, he encontrado dos artículos del periodista español Fabián Vidal, publicados en el diario barcelonés La Vanguardia, (uno el 17 de junio de 1937 y el segundo el 27 de junio de 1937), en los que relata una visita al frente occidental y otro a un hospital británico de gaseados en Bélgica, acompañado por Gómez Carrillo, lo que confirma la veracidad de sus impresiones y lo superficial de la crítica de Cardoza al hacerse eco de acusaciones sin fundamento.
Otro aspecto interesante del periodista guatemalteco que se revela en las páginas de su obra de la guerra, es que demuestra ser un intenso lector, o lector sangrante como se definiría años más tarde Borges, que a base de quemarse las pestañas se adentra en la psicología de sus lectores y usa ese conocimiento en su beneficio. Tomo un ejemplo de la página 62:
“…Para mí, sobre todo, la aprensión es de una tristeza infinita. Mis compañeros no evocan sino paseos veraniegos por las márgenes de la Nonette y alegres almuerzos campestres en los jardines armoniosos del Valois. Yo, en cambio, tengo algo de mi vida, algo de mi adolescencia, guardado en esta comarca de boscajes ligeros, de campanarios esbeltos y de fuentes murmuradoras. ¡Ah! ¡Senlis, con su pradera blanca, entre las espesuras de las florestas; Sinlis de mis vacaciones de antaño, el suave Senlis idílico, tibio, lleno de indulgencias y de murmullos discretos!… Lo que yo amaba hace veinte años, Dios sabe si queda ya…”.
O este otro, siempre de su paso por la destruida Senlis:
“…Existías en tu pasado fastuoso más que en tu mediocre presente; existías aletargada, soñando siempre nombres que ya nada significan; y en tu deseo de no dejarte turbar por el estrépito de los trenes que pasan por tus campiñas llevando hacia regiones activas las fiebres de París, hacías que tus campanas te cantaran sin tregua el salmo ilusorio de esplendores remotos…”.
Estos fragmentos ponen de manifiesto que nuestro cronista no es un escritor frívolo (como aseguraban sus detractores), que no escribía para tren y trasatlántico (como algún malicioso lo acusó en algún momento), sino que dominaba el arte de escribir, alternando emociones en la mente del lector para conducirlo por los terribles pasajes de la guerra sin llegar a horrorizarlo del todo, y terminara por abandonar el libro. Jugando de forma audaz con la escenas para provocar emociones, que de eso se trata al final el modernismo, pero sin llegar al recurso obvio de la impresión violenta. El juego de sutileza que es todo el libro hace que su lectura sea una verdadera delicia. Llama la atención también, la seriedad con que abordaba su trabajo de escritor, pues sus textos, tanto sus crónicas de viaje como sus crónicas de guerra, están constantemente salpicados de referencias históricas o literarias, de esas que se ganan a base de largas horas de lectura, como cuando pasa por Villemetrie echa mano a los cronistas medievales para citar una descripción de 1214.
Pero pese a que utiliza, y bien vale decir, los recursos literarios, las escenas de tristeza y devastación de la guerra parecen escritas para quedarse fijadas en nuestra mente por largo tiempo, como cuando registra su paso por un cementerio en una aldehuela:
“Callados desandamos el camino, siempre entre las tumbas. Una brisa fría, límpida, que no trae en sus alas sino aromas de heno seco; orea nuestros pulmones. Los pobres guerreros no se pudren sobre la tierra, sino que duermen en sus hoyos profundos. En las copas de los árboles, las hojas amarillentas palpitan ligeras. A lo lejos, el sol pálido del invierno tiñe de oro las nubes que pasan jugueteando ante su disco. Hay en el paisaje una paz melancólica que sugiere ideas de piedad, de bondad, de quietud…”.
Cierro esta breve reseña con un fragmento más, que encierra todo el espíritu del libro y que describe a la perfección los avatares de la vida del periodista, en lo que considero son unas de sus palabras más sinceras y desnudas. En este párrafo el eterno bon vivant se nos presenta en su faceta más vulnerable, la del testigo de los horrores del siglo XX:
“Nosotros también nos sentimos incapaces de pronunciar una sílaba. Somos siete, y todos hemos visto, en nuestras correrías por el mundo, grandes tragedias y grandes dolores; todos hemos oído gritos de rabia y gritos de agonía; todos, profesionalmente, estamos armados contra las impresiones dolorosas. No obstante, hay en nuestras almas, ante esta escena de miserable pena, una angustia que nos humedece los párpados…”.
El libro, como dicen los españoles, no tiene desperdicio, así que hágase un favor y cómprelo y léalo, me lo va a agradecer…
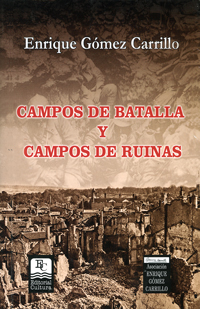
Gómez Carrillo, Enrique. Campos de batalla y campos de ruinas. Editorial Cultura y Asociación Enrique Gómez Carrillo. Guatemala: 2014.
——————————
[1] En 2015 las editoriales Evohé y Periscopio de España, lanzaron una bella edición de este libro, al cuidado de María José Galván, quien escribe una interesante y muy bien documentada Introducción.
[2] Un inventario razonado de las obras relativas a la Primera Guerra Mundial lo da el biógrafo de nuestro cronista, Juan Manuel González Martel en su interesante estudio preliminar del libro que reseñamos hoy, que tituló El primer encuentro con la máscara horrible de la tragedia.
[3] Las crónicas sobre Niza en tiempo de guerra y el armisticio italiano firmada en Verona se incluyeron en el hermoso libro Vistas de Europa.
[4] Un breve listado de estas obras debería incluir obligatoriamente a La mano cortada, de Blaise Cendrars, El Fuego, de Henri Barbusse, 1917 de John Dos Pasos, Adiós a las armas, de Hemingway o la gran novela de esta guerra, Sin novedad en el Frente de Erich Marie Remarque, obras que aportan una visión desde el punto de vista del soldado inmerso en el mundo de las trincheras.
[5] Alan Moorhead y su Desert Trilogy, y los más modernos Sebastian Junger (War), Bing West (One million steps) y David Finkel (The Good Soldiers y Thank you for your service) o Ana Politovskaya y su descarnada descripción de la guerra en Chechenia, la vergüenza rusa, son autores/corresponsales de guerra que conviene tener en mente para el lector interesado en el género.
Libros para las vacaciones IV
Fez la andaluza. Enrique Gómez Carrillo
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Libro ideal para los días fríos de diciembre. Como toda obra de viajes de Gómez Carrillo, la que presentamos ahora está pensada para leerse tumbado en un sillón, con los pies en alto o bien metido entre la cama. La prosa suave y las imágenes románticas que evoca el escritor guatemalteco invitan a soñar, a perderse entre sus páginas y entre los callejones de la centenaria ciudad marroquí. El libro es, a mi gusto, el mejor y más acabado de sus obras de viajes, en el que alcanza sus tonos más maduros y una voz contundente en lo mejor que sabe hacer: transmitir sensaciones.

La puerta de Mellah, en Fez, sin fecha. No muy distinta a la imagen con se habrá encontrado Gómez Carrillo durante sus vagabundeos por la ciudad en su viaje a Marruecos en 1925.
-II-
El origen de este libro es singular, y no puede ser más contradictorio en sus resultados. Su autor, fue enviado como enviado especial del diario español ABC para cubrir la Guerra del Rif, en el norte de Marruecos, a sabiendas de su vasta experiencia como corresponsal de guerra durante toda la Primera Guerra Mundial. Así, Gómez Carrillo acepta la misión, pero coherente con su personalidad, desobedece. Ante la sordidez de la guerra, de la que daría exhaustiva cuenta su colega periodista Eduardo Ortega y Gasset en su monumental reportaje Annual, él decide darse un desvío y opta por lo mundano del relato de viajes, y como destino escoge el colmo del exotismo: la ciudad de Fez. El resultado de la rebeldía del escritor es un libro de sueño.
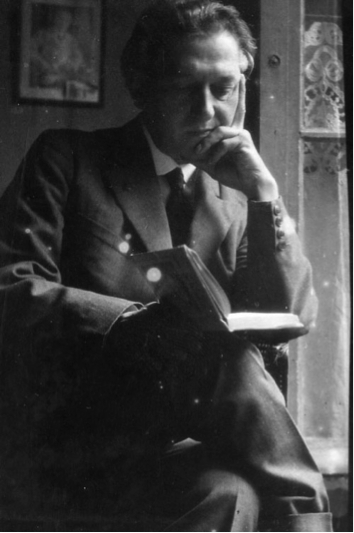
Enrique Gómez Carrillo lee en su casa de descanso en Niza, “El Mirador”, sus canas y rostro rasurado denotan que la fotografía corresponde a la madurez del autor, posiblemente de la época de su viaje a Marruecos.
Así, en sus páginas no aparece ni un solo soldado. Ni el general Francisco Franco, ni el general Sanjurjo, ni el general Silvestre, que labraron sus carreras militares y sus ascensos en las duras condiciones del desierto marroquí. Tampoco aparece Abd-el-Krim ni sus guerrilleros. La legión y Milán Astray están ausentes también. En cambio, el relato aporta lo mejor de Gómez Carrillo, y que él explicara en uno de sus tantos ensayos: “Por mi parte, yo no busco nunca en los libros de viajes el alma de los países que me interesan. Lo que busco es algo más frívolo, más pintoresco, más poético y más positivo: la sensación…».
Establece su base en el Hotel Trasatlántico, desde donde parte en sus vagabundeos. En el primer capítulo de su libro retoma el argumento del viaje ideal que esbozaría muchos años antes en su ensayo Claridades Venecianas, y que explican que lo mejor de un viaje es ir a la libre, sin itinerarios apretados, sino caminar y perderse por los sitios que se visitan. En las primeras líneas, un huésped del hotel le pregunta: “-Pero, ¿en qué emplea usted sus días, entonces?…”, y el autor le contesta como todo un modernista: “-En nada… En pasearme… En soñar… En preguntarme si es real lo que veo, o si soy juguete de una alucinación… En respirar los aromas extraños del Islam… En embriagarme con el ritmo perpetuo del Moghreb…”
Y continúa con su disertación:
“Al oírme hablar así, los turistas (…) que siguen con su escrupulosa disciplina de itinerarios consagrados sonríen llenos de misericordia. Yo los dejo sonreír; los dejo preparar sus visitas monumentales. Y acompañado de un buen moro que se llama Mohamed el Arbi, y que me sirve de mentor, continúo paseándome por las callejuelas, sin rumbo fijo, guiado por el capricho de los laberintos que rodean los zocos, o siguiendo los pasos de cualquiera de esos fasís que llevan trazas de ir hacia algún lugar extraordinario, de tal modo que marchan arrogantes, y que por lo general desaparecen cual fantasmas en los recodos del camino…”.
 Acompañado de su infaltable guía Baedecker (la Lonely Planet de entonces), el ritmo de su relato es el de sus propios paseos, caprichoso, que discurre como una canción o como el agua de una de las tantas fuentes con las que se topa en los callejones. Y para mientras va fantaseando, husmeando entre las rendijas de las puertas mal clavadas, tratando de atisbar un fragmento pequeño de la vida que se lleva detrás de esas paredes. Sueña despierto con las mujeres árabes, esas creaturas a las que ve caminar unos pasos por detrás de los hombres, envueltas en telas que desdibujan toda su figura. De todas las hermosas escenas que nos regala, recuerdo una que tiene tal aire de nostalgia, que recurro a ella insistentemente, estudiando sus palabras, para descubrir el misterio de su hermosa ensoñación:
Acompañado de su infaltable guía Baedecker (la Lonely Planet de entonces), el ritmo de su relato es el de sus propios paseos, caprichoso, que discurre como una canción o como el agua de una de las tantas fuentes con las que se topa en los callejones. Y para mientras va fantaseando, husmeando entre las rendijas de las puertas mal clavadas, tratando de atisbar un fragmento pequeño de la vida que se lleva detrás de esas paredes. Sueña despierto con las mujeres árabes, esas creaturas a las que ve caminar unos pasos por detrás de los hombres, envueltas en telas que desdibujan toda su figura. De todas las hermosas escenas que nos regala, recuerdo una que tiene tal aire de nostalgia, que recurro a ella insistentemente, estudiando sus palabras, para descubrir el misterio de su hermosa ensoñación:
“Era una tarde de oro inmóvil, de esas en que ningún soplo de brisa acaricia las ramas de los árboles, y en que las tapias de los jardines producen una sensación angustiosa de cautiverio. Buscando el espacio libre, trepé por el laberinto de las escalerillas medio ocultas entre los muros, hasta llegar a la terraza, allí, recostado en unos cuantos almohadones de cuero, proponíame esperar las horas frescas del crepúsculo leyendo la ‘Historia de Maslama ben Abd el Melik’. Pero apenas había empezado a oír las voces de las monjas cristianas raptadas por los compañeros del nieto de Merwan, cuando un espectáculo inesperado me hizo de pronto olvidar el horror de tal sacrilegio. De instante en instante todas las azoteas vecinas iban poblándose de blancos fantasmas femeninos que me miraban no sé si con extrañeza o con burla. Tenía algo de alucinación, algo de magia, aquel florecimiento aéreo de albos velos impersonales iluminados por las luces uniformes de los ojos negros. Yo lo contemplaba con encanto, y así habría continuado la tarde entera, si mi fiel mentor no hubiera creído prudente subir a decirme que no era correcto permanecer en la terraza a la hora de las tertulias familiares.
–Es el momento reservado al bello sexo- me aseguró, y ningún musulmán se atreve a turbarlo en su presencia…”
En sus meditaciones también aventura sobre la historia de la ciudad, el Corán y la religiosidad del musulmán, los libreros y hasta la bohemia de la ciudad. Informa el estudioso del periodista guatemalteco, Juan Manuel González Martel, en su exhaustivo catálogo[1], que éste llegó a Marruecos en octubre de 1925, y que para noviembre ya estaba enviando a la prensa sus crónicas, extendiéndose hasta febrero de 1926, año en que se publicarían reunidas en un solo volumen, el que estamos recomendando. El libro fue traducido al francés por Charles Barthes en 1927[2], bajo el título Fés ou les nostalgies andalouses.
Como no pretendo redundar en los elogios ya dichos a esta lectura a la que recurro a cada poco y que me parece infaltable para todo aquel interesado en los relatos de viajes, lo dejo solo, con la voz de Enrique Gómez Carrillo y algunas imágenes que nos permitan completar el cuadro. ¡Feliz lectura!

Escena cotidiana de una calle de Fez, sin fecha. “La fuente contigua, adosada a una pared de mosaicos policromos, debe de haber sido hecha para las abluciones de algún príncipe sibarita que penetraba en su palacio por la gran puerta. Todo en ella es suntuoso y sencillo, brillante y discreto, tentador y puro. ¡Con cuánto deleite iría yo hacia su claro chorro cantarín, a refrescar mis manos febriles! Pero los fieles que en ella sacian su sed infinita, no permiten que los viajeros impacientes se acerquen a su espejo…”.

Escena cotidiana de una calle en Fez, sin fecha. “Todos los muros, en efecto, tienen algo, en su orientación, en su altura, en su corte, que les comunica un carácter originalísimo. Basta un ajimez, allá arriba, en donde nos complacemos en adivinar el harén; basta un salidizo de tejas verdes; basta un balcón tapiado; basta un árbol cuya copa se asoma por encima de las paredes; basta una enredadera; basta una puerta claveteada, para que una callejuela adquiera un sello muy especial…”.
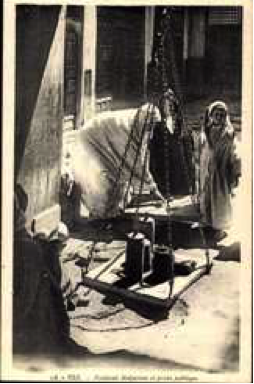
Fez, mujeres en un portal, sin fecha. “En cuanto la fortuna le permite al moro establecerse de una manera confortable, el primer patio queda reservado a lo que en Oriente se llama el serrallo, a los hombres, a los amigos, a los que acuden para pedir limosna o para ofrecer mercancías; el segundo patio, que es el de las fuentes, el de las flores, el de los pájaros, el de los suspiros, el de las músicas, es para las mujeres…”.
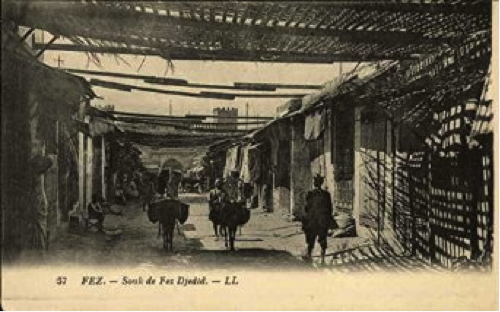
Fez, calle cubierta, sin fecha. “La penumbra lo envuelve todo en tenues velos de oro, de esmeralda y de ceniza, da entonces a los detalles, delicadezas enternecedoras. Vemos, de pronto, que los enormes emparraos centenarios que cubren con sus hojas algunas calles céntricas y cuyos troncos forman extrañas columnatas salomónicas, dejan pasar la luz por un tamiz que salpica la vida con estrellas temblorosas…”.
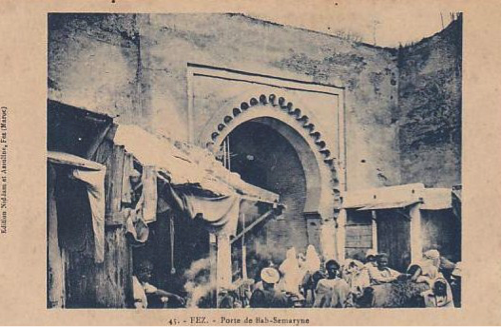
Fez, Puerta de Hab-Semaryne, sin fecha. “Al principio, lo confieso, me acongojaba un poco la idea de que al internarme en sus laberintos, iba a perderme de un modo definitivo, para no volver nunca más a encontrar el camino de mi barrio. Pero luego he notado que siempre, al cabo de muchos rodeos, de muchas marchas y contramarchas, acaba uno por encontrar, o bien la línea recta del Tala, o bien las murallas exteriores, o bien el río. Y desde entonces, aunque mi cicerone no me acompañe, me paseo sin temores de ninguna especie, buscando las gratas sensaciones de volver a ver lo que antes me sedujo…”.

Callejón de Fez, sin fecha. “En algunos rincones, en los que los muros se elevan a grandes alturas, la claridad llega al suelo con reflejos tan lívidos, que algo se estremece en nosotros a su contacto, cual si temiéramos hallarnos en una alcazaba abandonada por los hombres después de algún cataclismo inmemorial. En los extremos de ciertos corredores, un inesperado florecimiento de cirios nos hace ver, de lejos, el interior de esos antros en los que los fieles salmodian sus plegarias llorosas alrededor de las tumbas de los morabitos…”.
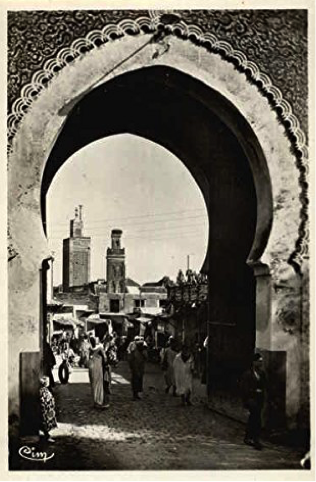
Una de las puertas de Fez, desde las afueras de la ciudad. Sin fecha. “Yo no sé cómo se llaman estas vías tan estrechas; pero supongo que, lo mismo que en España, llevan el nombre de alguna de sus menudas peculiaridades exteriores. La calle del Candil, la calle del Ciprés, la calle del Llamador, de cobre, la calle de la Puerta Grande, la calle de la Reja… Aunque, a decir verdad, esta última no la he visto todavía. Fuera de las puertas y de las ventanillas de mucharabié, que se observan en los paredones pardos, nada pone en comunicación el interior de los hogares con la vía pública. La vida verdadera, la vida íntima, comienza detrás de estas poternas…”.

Vista general de la ciudad de Fez, desde las afueras, sin fecha. “…Y entonces, bajo el dominio de la embriaguez de las evocaciones, sintiéndome en medio de lo que fue la existencia de los míos, vuelvo a no saber si estoy en Marruecos o Andalucía, y experimento, ante las tapias que esconden los jardines y las fuentes que mi alma codicia, una honda, inexplicable impresión de criatura condenada al destierro que, por última vez, contempla, lleno de zozobra y de angustia, la imagen viva de su pueblo…”.
El libro:
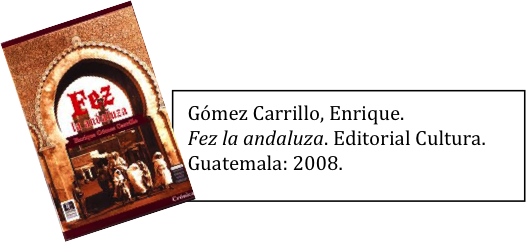
[1] González Martel, Juan Manuel. Enrique Gómez Carrillo, Obra literaria y Producción periodística en libro. Tipografía Nacional, Guatemala: 2000. Pág. 79.
[2] González Martel, Op. Cit. Pág. 87.
Un viaje exótico
Enrique Gómez Carrillo cruza el canal de Suez
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
A manera de presentación
Enrique Gómez Carrillo escribía sus crónicas desde donde se encontrase: ya fuera en el escritorio de su residencia en París o en la mesa de su café preferido, el Napolitain, en el camarote del buque en que viajara, en el dormitorio del tren en que se dirigiera a su destino, en la habitación del hotel en que se hospedaba o sobre la capota del auto en el que visitaba el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Era un escritor incansable, que respaldaba sus crónicas periodísticas con muchas lecturas y con horas de investigación previa, como denota el artículo que abajo transcribimos. Sus textos, publicados principalmente en el diario español El Liberal y el argentino La Nación, le aportaron, según Jorge Carro (actual presidente de la Asociación Enrique Gómez Carrillo), alrededor de un millón de lectores. A este público habría que sumarle los lectores que seguían sus escritos desde las páginas de diarios de La Habana, Caracas, las capitales Centroamericanas y México. En el caso de La Nación, como el corresponsal enviaba de París a Buenos Aires sus textos vía paquebote, estos tardaban en ruta alrededor de una semana, por lo que el periódico le daba gran espacio a sus crónicas, principalmente los fines de semana. En esta ocasión proponemos un viaje en el tiempo transcribiendo la crónica completa de su travesía por el Canal de Suez, tal y como hubiese aparecido en el diario que compraban o recibían nuestros bisabuelos.
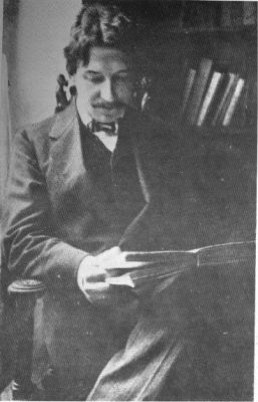
El periodista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en su estudio de París, en la época en que escribió la crónica que transcribimos más abajo (1905).
-II-
EL CANAL DE SUEZ: UNA LECCIÓN DE ENERGÍA
ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. [1]

Postal ilustrada de finales del siglo XIX. Un vapor cruza el Canal de Suez, ante los ojos de un grupo de beduinos que ha acampado en una de sus orillas.
La primera impresión es deliciosa. El buque pasa ente suntuosas arboledas. A lo lejos, los minaretes se destacan, blancos, esbeltos, en la atmósfera azul. Y durante veinte minutos, el encanto dura. Pero en cuanto las riberas se estrechan y el verdadero canal principia, la vista no descubre, a uno y otro lado, sino arena, seca y áurea arena, arena incendiada por soles monstruosos. A la izquierda es la soledad asiática, Pelúsium, El Ambek, Saluf-el-Terrabeh, Ain Naba. Del otro lado, el yermo africano, Nefisheh, Serápeum, Fayid, Genefeh, Ajrud, las tierras legendarias y ardientes. De vez en cuando, en la playa, un beduino salta haciendo gestos que visiblemente piden limosna. Luego la soledad que dura horas enteras y que sólo interrumpe a lo lejos la escuálida silueta de un camello, o en el agua misma, el ruido de las dragas que sacan arena del fondo para aumentar la arena del desierto.
La vista no abarca lo colosal de la obra. ¡Es necesario acudir a recuerdos de antiguas lecturas, para comprender cuán gigantesca fue la labor!
¡Es preciso evocar aquellas legiones de felhas[2] que, durante años y años, penaron bajo este sol, para abrir el camino del Extremo Oriente! “Nada ente lo que han hecho los hombres –dice Flaubert- parece más estupendo.” Y es cierto. Pero yo creo que, más que la obra material misma, lo épico fue la obra de energía del gran francés cuya estatua acabamos de saludar a nuestro paso por la rada de Port Said. Esta no es una labor humana. Es lucha titánica. El hombre, sólo con su idea, tenía enfrente, como enemigo, al imperio británico. Las fuerzas eran desiguales. ¡No importa! La voluntad suplía la fuerza.

Rompeolas rematado con la estatua de Fernando de Lesseps, construido en la boca misma del Canal de Suez, en Port Said, del lado Mediterráneo. Del lado del mar Rojo, está la población de Suez.
¡Oh, aquella voluntad! Si yo fuera dueño de la instrucción pública en países como los vuestros, jóvenes y llenos de porvenir, haría leer en las escuelas de historia de Fernando de Lesseps, que contiene, sin sangre, más batallas y más conquistas que las vidas de los césares.
El proyecto de abrir un canal en el istmo de Suez había ya sido acariciado durante varios siglos por califas soñadores. En las leyendas antiguas del Egipto, se encuentran vestigios remotos de la idea. Así, el gran francés, como aun se le llama en estas latitudes, no tuvo en un principio más mérito que el de ver de un modo práctico lo que otros habían contemplado como un espejismo. Su verdadero genio, su mérito admirable, reside en su voluntad tenaz, en su lucha ardiente contra los enemigos del proyecto, en su increíble actividad, y, sobre todo, en su fe tan inquebrantable y tan profunda, que pudo sostenerlo aun en los largos días en que la batalla parecía perdida. ¡Y qué batalla! Era un hombre solo contra todo un imperio.[3]
El 30 de noviembre de 1854 Mohamad-Said, jedive[4] egipcio, promulgó un firmán “acordando a su buen amigo Ferdinand de Lesseps el poder exclusivo para formar y dirigir una compañía con el objeto de abrir un canal por el istmo de Suez entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo”.
En cuanto la noticia fue conocida en Europa, el gobierno inglés hizo saber al verdadero soberano del Egipto, el sultán de Turquía, su intención decidida de no permitir de ningún modo que el proyecto se realizase.
El gran francés, sorprendido por este ultimátum, se dirigió a Constantinopla y consiguió que el visir[5] Reschid-Pachá, jefe de todos los protectorados otomanos, le diese una carta para el jedive. En el acto volvió a embarcarse, lleno de júbilo, pero al llegar a Alejandría supo que el embajador británico, conocedor del acto del visir, había exigido y obtenido su destitución.
Entonces Lesseps quiso tratar de negociar directamente con su enemigo y se embarcó en un buque inglés con rumbo a Londres. “Me dirigí a todo el mundo- dice en una carta escrita mucho más tarde- me dirigí al parlamento, a las compañías navieras, a los comerciantes, y preciso es confesar que a pesar de la hostilidad nacional contra el proyecto, el instinto del negocio hacía comprender a aquella gente que se trataba de algo que debía serles muy útil. Sólo el gobierno no entró en estos detalles. El jefe del ministerio era lord Palmerston, enemigo de Napoleón y de Francia.” Desde el primer momento, este ministro hizo saber no sólo al interesado directamente en el asunto, sino también al gobierno de París, que Inglaterra consideraba como un acto hostil el proyecto de Suez.

Vista panorámica de la ciudad de Port Said, que surgió como tal a raíz de la construcción del Canal, y que fue sede de la compañía administradora del mismo.
El Times y la Revista de Edimburgo, haciéndose eco del gabinete de Saint James, aseguraron que aquel conflicto podía muy bien provocar una guerra, pues la Gran Bretaña no consentiría que una empresa francesa fuese dueña de una ruta privilegiada entre el Mediterráneo y las Indias.[6]
En el acto Lesseps concibió una idea que, a su entender, debía servir para calmar los temores británicos. Formó una sociedad internacional y envió a Egipto una comisión de ingenieros de toda Europa. Cuando esta Comisión, en una memoria detallada y entusiasta, hizo el elogio del proyecto, firmóse en Londres un acta en que se reconocía la neutralidad de la obra.
¿Creéis que con esta concesión las luchas han terminado? En realidad apenas principian. El gobierno inglés, impasible, no quiso ni aún enterarse de los nuevos arreglos. The Times, en un artículo muy largo, aseguró que, obrando así, el gabinete no hacía más que obedecer a la opinión pública que era contraria a los deseos sospechosos de Francia. “Si los directores de la nueva empresa quieren tener mucho apoyo –terminaba asegurando el gran diario- deben dirigirse al pueblo mismo”. Al pueblo se dirigieron. En Londres, en Liverpul, en Glasgow, en Edimburgo, en todas las grandes ciudades, organizáronse meetings y conferencias. El alma de la empresa fue el alma de aquella campaña. Durante varios meses corrió de población en población explicando su proyecto. “Los que mejor aprovecharán el canal –decía- seréis vosotros, puesto que economizaréis más de 5,000 millas en vuestros viajes a la India.” Su éxito fue grande. Las cámaras de comercio aplaudían y ofrecían su apoyo. El pueblo, entusiasmado, firmaba actas a favor de Suez. Ante tal movimiento, lord Palmerston no tuvo más remedio que acudir al parlamento para contrarrestar la agitación popular. Su discurso fue muy breve. Helo aquí:
“El gobierno de su majestad no puede de ninguna manera emplear su influencia para inducir al sultán a permitir que se abra el canal, puesto que desde hace quince años todos sus esfuerzos han ido en sentido contrario.
En efecto, nos hemos opuesto y nos opondremos a tal proyecto, que desde el punto de vista comercial no es sino una tentativa de bubble contra la candidez de los capitales noveleros. Además, todos los ingenieros ingleses saben que físicamente la obra es impracticable, a menos de emplear sumas tan enormes, que el negocio resultaría ruinoso. En suma, esta campaña es una de las tentativas de engaño más formidable que se han visto en los tiempos modernos.”

Otra de las vistas de Port Said, con buques anclados en espera de cruzar el Canal.
Ante esta actitud hiriente, el gobierno de Napoleón III creyó de su deber intervenir; y así el discurso que, según la opinión de los hombres políticos, debía matar los grandes proyectos, fue el que les dio mayor vida. El emperador dirigió a Lesseps una carta afectuosa felicitándolo por su tenacidad y augurándole un buen resultado final. Al mismo tiempo el gabinete de París escribía al de Londres diciendo que si la Gran Bretaña no tenía contra el canal más razones que las expresadas por Lord Palmerston, lo mejor era dejar al porvenir el cuidado de contestar.
Esta y otras varias notas que se cruzaron en poco tiempo, determinaron la conclusión de un acuerdo anglo francés, según el cual ambas potencias se comprometían a no emplear influencia ninguna a favor ni en contra del proyecto, y a dejar a los gobiernos de Turquía y de Egipto pronunciarse libremente. Pero ya se sabe lo que un acto como este significa. Apenas firmado, uno y otro país daban a sus embajadores las instrucciones que correspondían a sus deseos. El representante inglés en Constantinopla, menos discreto que el francés, aseguraba a quien quería oírlo, que jamás se le permitiría al sultán aprobar la concesión del jedive.
Sin embargo, desde el punto de vista financiero, aquel arreglo internacional tuvo un resultado excelente, pues permitió la formación de la sociedad civil con las bases siguientes:
- Construir un canal marítimo de gran navegación entre el mar Rojo y el Mediterráneo, de Suez al golfo de Pelúse.
- Construir un canal de navegación fluvial y de irrigación, que reúna el Nilo al canal marítimo del Cairo y al lago Timsah.
- Construir canales de derivación.
- Explotar los dichos canales y las diversas empresas consiguientes.
- Cultivar o explotar los terrenos concedidos.
Las acciones fueron divididas en lotes, correspondientes a los diversos países de Europa, con el objeto de dar a la empresa un carácter internacional definitivo.
Todos aceptaron su parte, menos Inglaterra que no suscribió ni una sola de las 85,000 acciones que le habían sido reservadas. El jedive de Egipto, que en fondo veía la obra como la realización del ensueño de sus más gloriosos antepasados, compró íntegro el lote inglés.
Lesseps, sin esperar la firma del sultán, tuvo una idea arriesgada. Reunió a sus ingenieros, a sus principales accionistas, y solemnemente, el día 25 de abril de 1859, declaró abiertos los trabajos del canal. ¡Más le hubiera valido estarse quieto! En el acto Inglaterra pidió, no sólo que se suspendiese toda obra, sino hasta que se desposeyese al jedive. ¿Qué hacer? Napoleón estaba en guerra con Austria en los campos italianos. El embajador de la Gran Bretaña en Constantinopla amenazaba con un ultimátum. El jedive, pálido de miedo, no quería ni aun oír halar del asunto. Y así en Europa todo el mundo pensó que la obra había fracasado.
¡Todo el mundo menos él! Él, el gran francés que entonces fue más aún, puesto que fue un gran hombre; el siempre seguro de sí mismo, siempre animado por la fe más firme; él, no dudó, no temió. La realidad apareció ante sus ojos como los campos de batalla ante los generales esforzados. Para luchar reunió todas sus energías. La cual a la sazón se decía, publicaba diariamente artículos amenazadores.

Interesante panorámica de buques cruzando el paso estrecho del canal, con desierto a ambos lados.
Según ellos, no se trataba de impedir la construcción de una vía peligrosa para el poderío británico, sino también de impedir un gran crimen humano. Los veinte o treinta mil egipcios necesarios a la labor material, en efecto, debían servir en virtud de la ley de corveé o trabajos obligatorios. ¿Acaso no se parecía aquello a la esclavitud? Y era en vano contestar que la propia Inglaterra había, poco antes, recurrido al mismo medio para construir su ferrocarril de Alejandría al Cairo. En el ardor de la propaganda, los periodistas ministeriales de Londres no aceptaban razones de ninguna especie.
Para colmo de desgracias, el 18 de enero de 1863, murió el jedive Mohamed Said que había promulgado el firmán relativo al canal. Su sucesor Ismail Pachá, hizo al subir al trono, la siguiente declaración: “Soy partidario del canal, pero quiero que el canal sea para Egipto y no Egipto para el canal.” ¿Qué significaban aquellas palabras? Lesseps, que estaba en Francia, acudió en el acto; habló; probó su buena fé; triunfó. El firmán anterior fue confirmado.
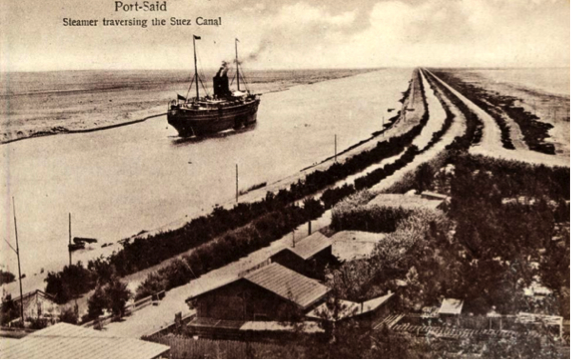
Un vapor se adentra en el Canal de Suez, dejando atrás a Port Said. Adelante, un desierto que se antoja infinito.
Pero aún faltaba la aprobación de la Puerta,[7] sin la cual todo era nulo. Legiones de felhas trabajaban ya. El canal de agua dulce del Nilo al lago Timsho, estaba terminado. En caso de un triunfo definitivo de la diplomacia inglesa, los accionistas se arruinaban. ¡Y era tan natural que Inglaterra triunfase! El mismo duque de Morni, brazo derecho del emperador, lo decía en voz alta. Cuando Lesseps se empeñaba en defender su proyecto, los políticos serios tratábanlo de ciego y de loco:
-¡No ve usted- le decían- que Ismail no puede nada; que sus concesiones son nulas; que una palabra del Sultán basta para que las tropas impidan que se prosigan los trabajos que usted llama preparatorios!
-Esperemos- murmura el gran francés.
La respuesta de Turquía llegó al fin. Era una nota hecha con el objeto de complacer a Inglaterra y de no desagradar de un modo franco a Francia. En ella, según una carta de Nubar, el sultán proponía que una comisión internacional de ingenieros revisase los proyectos; que se aumentase en un notable tanto por ciento la cantidad que la compañía debía pagar a Egipto, y, en fin, que en vez de 50,000 felhas el jedive no pusiese sino 6,000 a la disposición de la empresa. La opinión fue entonces unánime, y el duque de Morni la comprendió en sus célebre frase: “¡Los accionistas, los ingenieros, los abogados, todos los que formaban el consejo, repitieron: ¡A liquidar!” Y de un extremo de Europa a otro, la palabra “fracaso” corrió.
Sólo un hombre siguió creyendo en el triunfo final: él. Le llamaban iluso, y sonreía.
Le decían que era empeño de niño terco obstinarse contra la realidad, y sonreía. El emperador le había escrito años antes: Ten fe. Tenía fe.
-Señor – díjole en una suprema audiencia- mi única esperanza es vuestra voluntad.
Napoleón acababa de vencer en Italia.[8]
-Está bien- le contestó- propongamos a Inglaterra y a Turquía que yo personalmente sirva de árbitro.
La proposición fue aceptada y una luz de esperanza iluminó de nuevo a los accionistas, que creyeron conseguirlo todo. En realidad Napoleón, deseoso de no disgustar a nadie, modificó las cláusulas del contrato de una manera ruinosa para la compañía, renunciando a los trabajadores forzados y a las tierras a uno y otro lado del canal. Un amigo de Lesseps escribe: “Aquella sentencia fue un golpe de maza en su cabeza. Lo relativo a los obreros, parecíale muy grave. En cuanto a las tierras concedidas, como el gran francés había soñado en poblarlas y fertilizarlas en beneficio de Francia, de Egipto y de la humanidad, doliose de que su soberano se las arrebatase sin que nadie las aprovechara. Pero su abatimiento no duró mucho. Después de reflexionar, dijo: -“¡Está bien; lo acepto todo; la batalla está ganada!” Y en efecto, estaba ganada.
Había costado un lustro de esfuerzos.
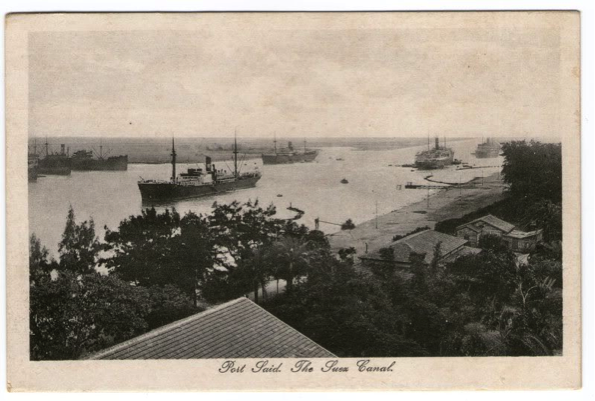
Otra interesante panorámica de Port Said, la boca del Canal se dibuja en el horizonte, en la esquina superior derecha de la postal.
[1] El texto fue incluido como parte de un capítulo titulado En Egipto, del volumen De Marsella a Tokio, publicado originalmente en 1906, por la editorial Garnier Hermanos, con prólogo de Rubén Darío. En este libro, el periodista describe su viaje de París a Tokio, a donde fue enviado para investigar las razones de la sorprendente victoria de Japón en la recién finalizada guerra ruso-japonesa (1904-1905), y que tuvo como productos posteriores dos libros más, específicamente sobre Japón: El alma japonesa y El Japón heróico y galante.
[2] Felha: nombre que se le daba a los campesinos árabes de forma genérica.
[3] Gómez Carrillo a lo largo de la crónica hace referencia a la rivalidad de Inglaterra frente a Francia, que se consolidó en franca desconfianza tras el derrocamiento de Napoleón I y los términos del Congreso de Viena. La rivalidad terminaría ya cerca del estallido de la Primera Guerra Mundial, frente a la amenaza de una Alemania poderosa.
[4] Jedive: título creado por el Sultán Otomano Abdulaziz I, para el entonces gobernador de Egipto Ismail Pasha en 1867, y heredado a sus descendientes hasta que los británicos depusieron al último, Abbas Il Hilmi, en 1914. Egipto formaba en ese entonces parte del Imperio Otomano.
[5] Visir: en el mundo islámico, cargo equivalente al de ministro, secretario o asesor de un monarca.
[6] La oposición británica se basaba en el miedo a que el paso estratégico por el Mediterráneo, (que acortaba considerablemente el viaje de Inglaterra a su valiosa posesión colonial, la India), quedara en manos de una sola nación, dándole mucho poder.
[7] Sublime Puerta: era un término para identificar al gobierno del Imperio Otomano y por analogía, al propio imperio, tal y como actualmente se usa el término “La Casa Blanca”, para identificar las decisiones que toma el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos. El objeto físico, la sublime puerta, era la entrada a las dependencias del Gran Visir, cerca del palacio de Topkapi, en Estambul, en donde el Sultán recibía a los embajadores extranjeros.
[8] Se refiere a Carlos Luis Napoleón Bonarte, sobrino de Napoleón I, que llega al poder en Francia ganando las elecciones celebradas el 4 de noviembre de 1948, al amparo de la Constitución de la II República. Tras un sangriento golpe de estado, ejecutado el 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón se proclama emperador de Francia, adoptando el nombre de Napoleón III, emperador de los franceses (Constitución de 1852).
De algo hay qué vivir o Gómez Carrillo y el tirano Estrada Cabrera
“Imposible hallar gentes más reservadas que los chapines. Hasta los borrachos son prudentes aquí.”
Enrique Guzmán,
Diario Íntimo
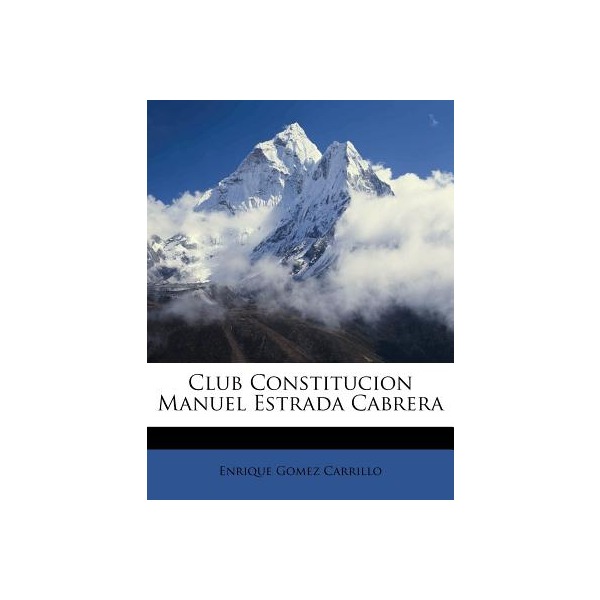 En Guatemala un dicho popular dice que: “Más vale un chaquetazo a tiempo, que diez años de servicio”, refrán que más bien pareciera una filosofía de vida para muchos compatriotas. Traducido al español castizo significa que más vale una sobada de leva oportuna que una vida de trabajo y esfuerzo. O lo que es lo mismo: sacar ganancia aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Este dicho, tan común en esta tropical tierra, crea entonces un verbo propio: chaquetear, que significa adular, y quien chaquetea es un chaquetero, un adulador.
En Guatemala un dicho popular dice que: “Más vale un chaquetazo a tiempo, que diez años de servicio”, refrán que más bien pareciera una filosofía de vida para muchos compatriotas. Traducido al español castizo significa que más vale una sobada de leva oportuna que una vida de trabajo y esfuerzo. O lo que es lo mismo: sacar ganancia aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Este dicho, tan común en esta tropical tierra, crea entonces un verbo propio: chaquetear, que significa adular, y quien chaquetea es un chaquetero, un adulador.
Pues a esta original especie de chaqueteros, pertenecieron muchos intelectuales del siglo XIX y XX. En Guatemala, al parecer un imán poderoso para ellos, se concentraron varios, que no escatimaron esfuerzos en echarse a la bolsa al gobernante de turno para obtener privilegios. Máximo Soto-Hall, Enrique Gómez Carrillo, Rubén Darío, José Joaquín Palma y José Santos Chocano, entre otros, son buenos ejemplos. Y es que imagínese usted ser un intelectual ambicioso en estos tristes trópicos a inicios del siglo XX, cuando la tiranía era la forma de gobierno imperante en las Américas, mano divina que da y quita favores y hasta la vida…
Sobre este aspecto poco digno de nuestra reducida intelectualidad se refiere William Clary, en su ensayo Iconos culturales y orígenes de una conciencia revolucionaria en Nicaragua, citando a Ángel Rama y Julio Ramos, quienes “…han documentado ampliamente el nexo que existía entre las esferas políticas y los escritores modernistas en la primera época, en particular la manera que esta relación daba lugar tanto a la producción de los discursos panegíricos como a los puestos diplomáticos a los que fueron nombrados un gran número de poetas”[1], no es de extrañar entonces que Darío, a su regreso triunfal a Nicaragua, echara flores a mansalva sobre el dictadorcillo de turno a cambio de la representación diplomática de su país, arrancándosela de las garras al intrigante de Crisanto Medina, como vimos en otra parte de estos textos.
Pablo Yankelevich, dibuja claramente el perfil de estos intelectuales nacidos en la aridez americana de aquellos lejanos años:
“Para aquellos profesionales de las letras, integrarse al servicio exterior resultaba atractivo. La seguridad de una remuneración mensual, la tranquilidad de una vida diplomática, en suma, gozar de un mecenazgo que lo mismo permitía alternar con jefes de Estado, que participar en la bohemia literaria ensanchando vínculos con escritores, editores y hombres de la cultura de otras latitudes.”[2]
De acuerdo a Clary, Rama y Ramos han señalado:
“…que los equipos intelectuales que apoyan a las fuerzas dominantes (las dictaduras) se apropian de la modalidad estética del modernismo para embellecer y realzar los discursos panegíricos con funciones estatales. Según Ramos, la primera etapa del modernismo es crítica y ‘antiburguesa’, mientras la segunda, en cambio, ‘se convertía en estética de los grupos dominantes’”
Es decir que se confirma la máxima bíblica de que no hay nada nuevo bajo el sol. Ni Stalin ni Castro fueron innovadores al poner a la cultura al servicio de la opresión dictatorial. Basta ver la famosa pintura en que Minerva conduce del brazo a Estrada Cabrera hacia un horizonte luminoso mientras le exclama “¡Contemplad tu obra!”, o las patéticas escenas de los rusos rogándole a los soldados que rodean el tren de Stalin que le cuenten de sus penurias, porque “papá no lo sabe”[3], para convencerse que el poder obnubila y destroza la humanidad de quien lo detenta. El arte es otra de las víctimas del poder absoluto, una más.
Epaminondas Quintana, cuyos hermosos recuerdos de la generación de 1920 ya hemos consultado para otros temas en estos ensayos comenta también:
“…Desgraciadamente los intelectuales de la época eran poco escrupulosos en el manejo de la adulación, casi de la cual vivían. Muchos de ellos se paseaban por el continente y por España, loando dictadores y lograban así, darse la gran vida. Don Manuel Estrada Cabrera, se la llevaba de protector de la inteligencia y así gustaba de rodearse de altos personajes de la literatura y el pensamiento mundiales, para explotar su prestigio. Así acogió a Rubén Darío –ya para morir el aedo- a Santiago Arguello, a José Joaquín Palma y a otros que no recordamos…”[4]
En el caso de Enrique Gómez Carrillo la mano dictatorial le benefició a la distancia, pues todas las zalamerías y adulaciones que escribió y pronunció sobre el sangriento dictador guatemalteco las hizo desde el otro continente, océano de por medio y con la única intención de permanecer allí. De acuerdo a Horwinski, a quien ya hemos citado extensamente en otras partes, el pacto con el dictador se selló en 1898:
“The year of 1898 also marked the beginning of Gómez Carrillo’s relationship with Manuel Estrada Cabrera, who governed Guatemala from 1898 to 1920. Although financially profitable in the short run, Gomez Carrillo’s alliance with the prototype for Miguel Angel Asturias’s diabolical dictator in El señor presidente proved his virtual undoing in much of Latin America, particularly in his own country…”[5]
Ulner confirma que Gómez Carrillo se hizo partidario de Estrada Cabrera a partir de su campaña electoral en 1898. En un escrito de esta primera campaña electoral, es arrastrado e ignorante del tema político de Gómez Carrillo apuntó que Cabrera era “un hombre convencido, de buena voluntad y de fe entera.”[6] Durante los años electorales, el cronista elaboró toda una serie de escritos elogiando al tirano. En 1910, por ejemplo escribió:
“Estrada Cabrera, en efecto, es en Centro-América el mandatario ideal. ¡Cuántas veces lo hemos dicho!… Porque realmente si hay un hombre lleno de grandes, de nobles, de inquebrantables cualidades, es éste… la gloria de Estrada Cabrera en la historia estribará en haber sido el único que ha sabido reunir la energía de un militar a la inteligencia de un filósofo y a la bondad de un apóstol”.[7]
Y cuando no era época electoral, cuenta Horwinski, el cronista se dedicaba a editar en la capital francesa, revistas y panfletos dedicados a los avances del desarrollo en Guatemala, haciendo resonancia a la supuesta vasta obra del dictador, sobre todo en los primeros años del régimen. Según Miguel Marsicovétere Durán, “…se las arreglaba para imprimir sólo unos pocos ejemplares, los necesarios para enviar a Guatemala y cobrar por ello.”[8]
Como los bombos y platillos debían llegar a los propios oídos del dictador de la forma más clara y directa, Carrillo, pese a un miedo irracional de hablar en público, pronuncia una conferencia (nada más y nada menos) en la Sorbona, el 23 de abril de 1902. Al parecer, según Ulner, de estas páginas surgiría la que sería posteriormente, su Historia del gobierno de D. Manuel Estrada, que aparece sin año de edición y que llena 237 páginas de loas inmerecidas y sin fundamento a uno de los períodos más oscuros de la historia nacional (que vaya si ha tenido momentos oscuros).
“La conferencia se publicó bajo el título Guatemala y su gobierno liberal: Conferencia leída en la Sorbona de París (23 de abril de 1902) (Barcelona, 1902). Aquí repasó la historia de Guatemala después de ganada la independencia y acabó por loar a Estrada Cabrera por instituir en Guatemala ‘la fiesta de Minerva’. Interesa notar que Gómez Carrillo informó más tarde a Camille Pitollet que ‘je n’ai jamais parlé en public’”.[9]
Lo que resulta más lamentable aún, más que la adulación interesada, es que inevitablemente, las loas forzosamente tenían que ser mentiras, pues el gobierno de Cabrera fue esencialmente una cleptocracia. Explica Horwinski:
“…In Arévalo Martínez’s assessment, “la administración de Estrada Cabrera se caracterizó antes que todo por el estancamiento de todo progreso”. On the contrary, according to Gómez Carrillo, through Estrada Cabrera Guatemala became the Athens of the New World, with Minerva, goddess of wisdom and the arts, reigning supreme. Gómez Carrillo was, when it suited his purposes, an undeniably able propagandist…”[10]
Es un lambiscón consumado, pero no hacía sino seguir la corriente. Ese mismo año de 1902, apunta Oscar Peláez Almengor: “…la Municipalidad de Guatemala (…), aún con la negativa de Estrada Cabrera de celebrar su natalicio, mandó ‘iluminar y adornar el portal de su edificio pues no era posible dejar pasar desapercibida aquella fecha.’”[11] Así que el escritor no tenía por qué quedarse atrás, y su delirio poético lo lleva a hacer afirmaciones que rayan en lo ridículo. Recurro a Horwinski otra vez, a quien cito en extenso:
“…In Zelaya y su libro, for example, he gushes: “Estrada Cabrera, en efecto, es en Centro-América el mandatario ideal. ¡Cuántas veces lo hemos dicho!… Porque realmente si hay hombre lleno de grandes, de nobles, de inquebrantables cualidades, es éste… La gloria de Estrada Cabrera en la historia estribará en haber sido el único que ha sabido reunir la energía de un militar a la inteligencia de un filósofo y a la bondad de un apostol…” (Zelaya y su libro (1910) was written in response to a book by José Santos Zelaya, expresident of Nicaragua, in which he blamed the coup which removed him from power on a conspiracy between Estrada Cabrera and the United States government (…) Here Gómez Carrillo responds to Zelaya’s boast that he brought only peace and advancement to his country: “Mas ¡ay! Frente a ese cuadro fantástico, la realidad se alza siniestra. Lo que el ex presidente nos pinta cual un edén, es, en verdad, un infierno. El pueblo oprimido no puede vivir; los monopolios arruinan al país; el estado de perpetua alarma, paraliza la agricultura” (…) “Si hay países que no han tenido hasta hoy quejas de los Estados Unidos y que en cambio tienen mucho que agradecerle, son los países de la América Central, cuya independencia moral y –aun material. No tiene baluarte tan fuerte como la Doctrina Monroe…”[12]
Subraya atinadamente Horwinski que la adulación al poder por parte de nuestro cronista se debía a su deseo de asegurar su permanencia en París, de ser posible logrando una posición estable. Los esfuerzos propagandísticos del escritor a favor del brutal dictador en su campaña electoral de 1898 fueron recompensados con el nombramiento de Cónsul General en París. En un arranque de politiquería populista, gritaba el cronista en un panfleto del Partido Liberal: “Votaré en fin, a favor de Estrada Cabrera, para votar con el Pueblo y por el Pueblo”. Lo que no previó don Enrique, es que el dictador era un político habilísimo, aventajándolo por mucho en el campo del juego político, pues conocedor de las más bajas pasiones del hombre, conocedor de las ambiciones y de los miedos íntimos de sus gobernados, este conocimiento le serviría para asegurarse la aparente fidelidad de nuestro vanidoso escritor durante su larga y despiadada tiranía. Prueba de ello es que en 1902 es nombrado Cónsul General de Guatemala en Hamburgo y encargado de negocios en Berlín, lo que implicaba el traslado de residencia del cronista a Alemania; circunstancia que éste trató de evitar hábilmente mediante ardides de todo tipo. Cabrera sabía jugar con la inestabilidad económica de Carrillo y sacaba partida de ella.
Y cuando al fin lo consigue, su trabajo a la cabeza de la representación diplomática habrá dejado mucho que desear, puesto que comenta su biógrafo Mendoza, quien además fue amigo del escritor, que “El consulado no siempre trabajaba. Se calcula que seis meses por año estaba cerrado, aunque solía abrirse por las noches a horas imposibles.”[13]
No obstante a que sueña con un puesto diplomático que le otorgue estabilidad y le sufrague su ritmo de vida, en una carta fechada en 1896 que Carrillo le escribe a su amigo Rubén Darío, se queja, ignoramos si por costumbre o sinceramente:
“No crea usted que los consulados, como el mío, son minas. Lo que el mío me produce me basta apenas para vivir, y, si no fuera porque dos periódicos de Caracas y uno de Santo Domingo me pagan mis crónicas a treinta francos y me toman (entre los tres) seis al mes, estaría tan mal como antes.”[14]
Por eso el pacto cada vez se estrecha más. Es necesario adular más, para conseguir más favores. Si antes era poner al presidente Lisandro Barillas, en el cielo, ahora será al candidatillo de turno. En un folleto que escribió a favor de la candidatura de 1898 a la presidencia de Estrada Cabrera, Carrillo, con imprudencia esboza su retrato en estos poéticos términos:
“Los que sólo han visto a Estrada Cabrera en los días de lucha electoral, de manifestaciones callejeras, de gritos contradictorios y de rudas polémicas, no le conocen, pues. Pero le conocen, en cambio, y le conocen a fondo, los que le han visto más tarde.
Durante los días de solemne silencio, cuando la prensa dejó de vocear, cuando todo el mundo pedía más silencio aún (…) cuando dejó de pensarse en las personas para soñar en la Patria, la silueta del mandatario liberal destacóse claramente. Y el pueblo le pudo ver, entonces, en la grave serenidad de su gabinete de estudio, siempre sereno, siempre enérgico, siempre preocupado por el bien del país.”[15]
A cambio de su alma, Enrique Gómez Carrillo esperaba cobrar un salario mensual y cumplir su sueño de vivir en la capital parisina con un trabajo estable, además de prestigioso, pues la diplomacia le permitiría conocer y rozarse con sus pares extranjeros, logrando negocios, recomendaciones, aventurillas… Esas ambiciones lo llevan a cometer los más grandes excesos intelectuales, como el que sigue:
“Conversador agradable y profundo. Estrada Cabrera sabe seducir a sus auditores sin buscar efectos de frases. Todo lo que sale de sus labios, está impregnado de cierta gravedad sonriente, melancólica y discreta. Es un hombre sincero. También es un hombre convencido, de buena voluntad y de fé entera…”[16]
Parece mentira que ese bonachón personaje que dibuja la pluma enamorada de Gómez Carrillo sea el mismo brutal dictador que la máquina de escribir de Arévalo Martínez y Wyld Ospina nos esbozan en El Señor Presidente o en El Autócrata. Parece mentira que ese señor de “buena voluntad y de fé entera” ordene la tortura y fusilamiento de cientos de opositores, firme órdenes de prisión sin respaldo alguno, que esa voz “melancólica y discreta” haya ordenado que dos jovenzuelos de 18 años apuñalaran en una calle transitada de Ciudad de México a un Manuel Lisandro Barillas de 66 años, el 7 de abril de 1907,[17] calle que por esta razón se llama Guatemala. Ese señor al que nuestro cronista lastimosamente califica de “pensador”, sólo tuvo talento para corromper el sistema político y judicial de Guatemala por veintidós años, dejando daños irreparables para la institucionalidad de la joven república.
De sus tácticas electorales da cuenta Rafael Arévalo Martínez en su monumental ¡Ecce Pericles!, cuando relata los incidentes de la primera contienda electoral, en la misma en la que Carrillo cantaba loas celebrando al gobernante-filósofo:
“…en Tactic se está haciendo un corral en donde como animales encerrarán a los votantes, para no sacarlos hasta que den su voto voluntario a favor de la imposición; en las manifestaciones cabreristas de los domingos asisten como paisanos varias compañías de milicianos; las agrupaciones cabreristas de los pueblos paran en borracheras de padre y muy señor mío; se prepara una manifestación escandalosa en que se romperán puertas y ventanas y se vitoreará al candidato independiente…”[18]
Del texto citado de Arévalo, estimado lector, pueden sacarse en limpio dos verdades tan claras como el cielo visto desde la cumbre de los Cuchumatanes: primero, que no hay nada nuevo bajo el sol, y segundo, que Gómez Carrillo era un pendejo a la hora de escoger sus fidelidades políticas. O a lo sumo un miope descomunal. Le sigo dando ejemplos, tomados del libro mencionado, que señala al “candidato del progreso” de estar “abusando del poder de presidente interino, distrae los fondos públicos en comprarse votos, fundar periódicos, clubes, etc…” ¡Si Guatemala no ha cambiado nadita! En edificios de hierro y vidrio nomás, pero la vida política sigue inalterable. Y que no le vengan con cuentos que en la “Primavera democrática” todo fue mejor. Villagrán Kramer[19] desnudó el pacto del barranco, en donde la elección democrática para suceder a Arévalo se decidió en un vulgar pacto del poder, o Ramiro Ordóñez Jonama[20] que nos describió a un joven candidato Jacobo Árbenz surcando los cielos nacionales en alas de la empresa nacional de aviación, Aviateca, rodando los polvorientos caminos nacionales en vehículos de la Dirección General de Caminos, y llenando las ondas etéreas de la radio de TGW (radio nacional) con sus incendiarios discursos. ¡Si la ralea política es la misma! Póngale el color que sea, el partido que sea, el dibujito que sea en la papeleta, no se salva ni uno…
Así que mientras Carrillo soñaba con que el tirano era “portaestandarte de las generaciones liberales, como iniciador de la era del Progreso”, el fiero tirano entregaba al país al soborno, a la trampa, al abuso del poder en todos y cada uno de los niveles de la arcaica burocracia. Ese “raro ejemplar del estadista profundo reclamado por todos y por todos deseado”, era temido por lo salvaje y primitivo de su carácter, por su violenta venganza (la familia Aparicio lo experimentaría en carne propia), por su injusticia y por su sistema de delaciones y traiciones.
Y es que la mano asesina no respetaba fronteras. Felipe Pineda[21] en sus apuntes para la historia de Guatemala relata el caso del general ecuatoriano Plutarco Bowen, quien participó en una invasión de 1898 a territorio guatemalteco acompañando al general Próspero Morales al inicio del régimen:
“…[Bowen] fijó su residencia en la ciudad de Tapachula, Estado de Chiapas, donde vivía tranquila y pacíficamente. Agentes del mandatario de Guatemala, llamados Hipólito Lambert, anarquista francés, Juan Urzúa, Vicente Albores y Mateo Ramírez, de nacionalidad mexicana, lo secuestraron de aquella ciudad y lo entregaron a una escolta de la guarnición de Ocós, que de antemano lo esperaba cerca de la línea divisoria. De este puerto fue conducido en un remolcador, maniatado, al de Champerico, y de aquí a Retalhuleu donde se le quitaron las ligaduras. Llevado in continente a Quetzaltenango, y de esta ciudad a la de San Marcos, fue pasado por las armas el 23 de julio, dos meses después del asesinato de Rosendo Santa Cruz[22]. Las señoras de mayor significación de la culta sociedad de San Marcos elevaron una solicitud por telégrafo en que pedían gracia para el General Bowen al Lic. Estrada Cabrera pero éste (…) fue sordo a todo ruego…”
La voluntad del dictador se imponía incluso ante la naturaleza, llevando al extremo del ridículo sus decisiones, sino fuera por lo terrible de su verdad hasta podríamos doblarnos a carcajadas. Un evento en particular me impactó desde la lejana primera lectura del ¡Ecce Pericles!, en que cita información que da Manuel Valladares y que por su interés para refrendar mi opinión del ridículo transcribo a continuación:
“El 24 de octubre de 1902 despertó inquieta la capital por el confuso y pavoroso estruendo del volcán Santa María. Se estaba en víspera de las fiestas de Minerva, que eran la apoteosis del presidente y urgía calmar la agitación. Para ello, el periódico oficial aseguró que el retumbar ensordecedor era debido a la erupción de un volcán lejano en la frontera de México y que el país estaba tranquilo absolutamente. Y tal afirmación se imprimió en volantes y se hizo publicar por bando en todas las poblaciones, al extremo –así era la obediencia de esclavos de los empleados públicos- de leerse el bando en Quetzaltenango a las doce del día con ayuda de lámparas portátiles, porque las cenizas del inmediato volcán y los pedruscos ensombrecían el cielo y caían sobre las cabezas de los despavoridos moradores…”[23]
Otra escena ridícula y dolorosamente cómica. Mucho se ha hablado de la inversión pública que el dictador hizo para empujar al país al desarrollo. Sin embargo, recientes investigaciones en el Archivo General de Centro América que ha realizado mi colega y amigo Rodolfo Sazo, demuestran que las contrataciones resultaban onerosas al Estado. Materiales de baja calidad, contratos incumplidos, resultados insatisfactorios. Muchas veces la mano de obra era conseguida arbitrariamente. Esperaremos la publicación de los resultados de mi colega, entre tanto, Wyld Ospina desnuda estas circunstancias en una anécdota de El Autócrata:
“Marchó el fotógrafo, y ya en el pueblo, el alcalde y el comisionado político lo plantaron delante de una vieja fuente pública, que se alzaba en mitad de la plaza pueblerina. ¿Esto debo fotografiar?- preguntó el discípulo de Daguerre al ve la fuente vacía. Sí- contestáronle- pero espere usted un momentito. –A ver vos, sargento!- gritó el comisionado- ¡que echen el agua! Unos soldados trajeron tinajos con el precioso líquido, y vaciados en la taza superior de la fuente, desbordáronse dos hermosos chorros. -¡Apresúrese maistro –Suplicó el dueño de la autoridad- antes de que se acabe el agua!”[24]
Pero el régimen se concibe a sí mismo como un faro de seguridad, progreso y cultura. Fíjese usted en las ridículas fiestas minervalias[25]. Es como si el ignorante de Estrada Cabrera estuviera repitiendo la fiesta del hombre nuevo de Roberspierre. El hermoso friso del frontón del Templo de Minerva en el Hipódromo del Sur cantaba el discurso de lo que la patria no era. Guatemala era, como no, en palabras de Asturias, “la oscuridad del trópico”. Mientras la fantasía del tirano vive la consolidación del “liberalismo”, (así entre comillas, porque la palabra en estos trópicos se estira lo suficiente como para permitir toda clase de atropellos e injusticias), la realidad es tan violenta que llena 800 páginas de denuncias en la edición de ¡Ecce Pericles! Que tengo en mi escritorio. En su ensayo político, El Autócrata, Carlos Wyld Ospina denuncia la fachada discursiva y descorre el velo demostrando las entrañas del régimen. Apunta, a propósito de los “ideales liberales” de la época:
“…Se exponía en esos papeles el supremo, el único, el sempiterno argumento, de cajón en todas las autocracias de este tipo: la paz, el progreso, la seguridad interna y externa de la República, cuanto ésta era y cuanto ésta valía, obra era del gobernante, por él iniciada y por él sostenida: la falta del mandatario providencial, aunque fuese un solo día o por una sola hora, sumiría al país en un caos político, dentro el cual se vislumbraban, pavorosamente, la anarquía, la revuelta y la final intervención de los Estados Unidos del norte…”[26]
Por arte de magia del discurso político de sus aduladores, el dictador ya no es el hombre violento que ordena torturas y asesinatos a capricho. Ahora es un sabio gobernante, el hombre providencial que ha de salvar a la República y gracias a su sacrificio, elevarla a la altura de las naciones civilizadas.
El mismo dictador vive un sueño que lo transporta al lecho mismo del Olimpo, en donde se habrá imaginado compartir la suerte de otros grandes hombres ilustrados como Jefferson, Adams, Madison, Franklin, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Y poco habrá ayudado para superar su sueño esquizoide los discursos de sus allegados, como este fragmento que tomo del primer Álbum de Minerva que tengo en mis manos (“Obsequio a los alumnos de los Establecimientos de Enseñanza en la Primera Celebración de la Fiesta de Minerva establecida por el Gobierno Presidido por el Lic. Don Manuel Estrada Cabrera. Guatemala, veintinueve de octubre de mil ochocientos noventinueve”):
“…Celebrar los triunfos de la juventud estudiosa, ensalzar al maestro, enaltecer la educación, cosas son éstas que todos nuestros gobernantes liberales, cual más, cuál menos, han procurado siempre; pero tomar la escuela toda entera, y desdoblarla a la luz del sol sobre la resplandeciente esmeralda del campo y bajo el inmenso toldo azul del cielo, para que todos la admiren y contemplen, es cosa que sólo se le ha ocurrido y ha podido realizar con toda felicidad el Gobernante actual de Guatemala, el Licenciado Estrada Cabrera (…) Quede asimismo, esta fecha inolvidable, esculpida en letras de oro en los anales de la Patria, y con ella, el nombre del esclarecido Gobernante liberal que estableció, año con año, en toda la República, esta suntuosísima fiesta…”…”[27]
Eran palabras de Rafael Spínola, Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, el de Gobernación y Justicia. En el librito que consta de 84 páginas, reproduce en las primeras el decreto número 604 mediante el cual, “Se destina el último domingo de octubre de cada año, comenzando por el presente, para la celebración de una solemne fiesta popular y general en toda la República, consagrada exclusivamente a ensalzar la educación de la juventud, festividad a la cual están obligados a concurrir los directores, profesores y alumnos de todos los establecimientos de enseñanza de la República.” También entre sus páginas hay poemas de José Joaquín Palma, Ismael Cerna, Vicenta Laparra de la Cerda y de Agustín Mencos y una alocución de don Agustín Gómez Carrillo, historiador y padre de nuestro cronista, en la que escribe puras babosadas, y que termina con esta frase de escarnio: “Acogemos con júbilo el objeto a que se dirige esta festividad, promovida por el jurisconsulto respetable señor Estrada Cabrera, Jefe Supremo de Guatemala”, ¡Jurisconsulto dice! ¡Jurisconsulto! ¿Qué admirable obra, que respetado código, qué ensayo luminoso de leyes o estudio de jurisprudencia dejó este lastimoso hijo de Los Altos? Buen ejemplo tenía Enrique para escribir las frases sin sustento que dejó para la historia y que ésta le cobró letra por letra…
Y su hijo, por supuesto, no habría de quedarse atrás, que en estos asuntos de sobar levas es el maestro. Cuenta Catherine Rendón que Gómez Carrillo, después de su partida en 1890, sólo regresó a Guatemala en dos ocasiones, y en ambas vinculado al dictador: la primera en 1898, que como ya vimos fue con miras a apoyar la candidatura de Estrada a la presidencia de la república, y la segunda, en 1901, viaje en el que “[p]articipó en las Minervalias de 1901 y editó un periódico procabrerista poco conocido [llamado] La Idea Liberal…”[28]
Wyld Ospina, que estudia la figura del dictador y la construcción de su salvaje régimen en la aquiescencia del pueblo, expresa con relación a las fiestas minervalias:
“Buen dinero le costaba al país, es cierto. Rufino Blanco Fombona nos cuenta cómo aprovechó Enrique Gómez Carrillo la megalomanía del autócrata chapín, quien tratándose de la adulación a su persona y a sus obras, llegó a caer en la memez y la majadería…”[29]
Unos incautos extranjeros cayeron en la trampa de tinta y papel que producía el régimen para legitimar su satrapía. Una comisión enviada desde el inocente Chile viaja al país para estudiar el sistema educativo nacional, con miras a implementarlo en la tierra de Diego Portales, pero “…los representantes chilenos se dieron cuenta de que la mayoría de las escuelas había sido inventada o se reducía a una piedra angular de un edificio apenas comenzado.”[30]
En un libro editado en la época, titulado lacónicamente El Liberalismo, que mi papá me regalara años hace ya, encuentro las líneas generales del pensamiento político que politicastros como Estrada Cabrera secuestraron en beneficio propio:
“…En nombre del liberalismo del pueblo hondureño, excitamos a las juntas patrióticas de la República para que, bajo las bases de libertad, progreso y justicia, se constituyan en clubes liberales, organizándose una gran convención en que todos los distintos círculos personalistas lleven el contingente de sus ideales por el bien y la razón, reservándose como civilizados para la hora del sufragio, el libre voto para quien mejor les plazca…”[31]
No pretendo desarrollar un ensayo sobre el pensamiento liberal traicionado en Guatemala ni de la dictadura y abusos de Estrada Cabrera, que esto ya lo han hecho otros antes y mejor, pero quería dejar constancia de la dictadura a la que Gómez Carrillo lamentablemente y fuera de todo cálculo responsable, prestó su pluma y sus servicios intelectuales. Pretendo, además subrayar el divorcio entre el discurso político de la época, tan inspirado en mitologías políticas clásicas y lo sórdido de su realidad. Continúo con la línea trazada al inicio, el comentar las mentes al servicio del poder, así que permítame lector, regresar a la Guatemala cabrerista y todos los hombres del presidente.
Y ya bien asentado en el poder, que con mano férrea ha de manejar durante cuatro lustros, el Hombre se deja alabar. Una muestra del carácter inclinado a la adulación de Estrada Cabrera se asoma de la anécdota que apunta Rendón en su ya citado libro:
“…Gómez Carrillo escribió muy poco acerca de su patria, salvo algunos artículos espurios bajo seudónimos en contra de Estrada Cabrera, para luego poder escribir artículos defendiéndolo y alabándolo bajo su propio nombre, pues descubrió que ésta era una línea lucrativa de literatura…”[32]
Otro ejemplo de vida a costillas de las fortuna política ajena es el poeta peruano José Santos Chocano, ejemplo de soba levas consumado y el ejemplo más extremo del vividor y oportunista. Yankelevich hace un rápido recorrido por la vida de este sudamericano en su excelente ensayo, en el que traza su presencia en la Revolución Mexicana, con sus colaboraciones con Madero, Carranza y Villa y sus oscuros y permanentes nexos con el dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, que inician en el lejano 1901 durante una gira de carácter diplomático, y durante el cual “…se instala pomposamente en Guatemala, donde traba amistad con Manuel Estrada Cabrera, ‘lejos de solicitar yo la amistad de Estrada Cabrera, solicitó él la mía’, sentenciará años después.”[33]
A Guatemala habrá de regresar en 1909, “…aparece ahora vinculado a dudosos negocios mineros, pero sobre todo trata de emparentar con la heredera de una noble familia guatemalteca: Margot Batres Jáuregui…”[34], negocio éste último que no le sale tan mal, pues ya en 1912 aparece en Nueva York casándose con la incauta chapina. Apunta el mexicano que ya desde 1911 corría el rumor de que sus permanentes viajes entre Guatemala y los Estados Unidos obedecían a encargos emanados del propio Estrada Cabrera, “se dice que Santos Chocano es agente de El Señor Presidente”, rumor que se confirma con lo que apunta al respecto Rafael Arévalo Martínez.
Ese año de 1912 Chocano aparece en México. Yankelevich apunta que había sido comisionado por el dictador guatemalteco para sondear al nuevo gobierno mexicano encabezado por Madero sobre la recuperación de Chiapas y Soconusco. Poco habrá durado la mentada comisión, pues como México en esa época era un hervidero, Chocano tiene el privilegio de presenciar los tristes sucesos de la Decena Trágica desde el balcón del Hotel Sanz. Con el siniestro de Victoriano Huerta no hay quien trate, así que busca a Venustiano Carranza y se pone a su servicio. En estas andanzas conoce al monstruo intelectual José Vasconcelos (con quien muchísimos años después se peleará Gómez Carrillo el amor de Consuelo Suncín, en una remota París, de los locos años veinte), y le pide dinero para montar una empresa editorial, y dada la arcaica situación política y la sabiduría vasconcelista, se le niegan los fondos. Ya con Carranza se pone a la disposición del caudillo para agilizar un negocio de armas con Demetrio Bustamante.
“…Chocano hace alarde de su personal relación con Estrada Cabrera, inclusive ofrece redactar una carta de presentación para que el agente constitucionalista acuda ante el presidente de Guatemala. El propio Carranza dirige una carta a Chocano, agradeciendo cualquier gestión…”[35]
Resulta asesorando a Carranza en materia política. Es todo un maestro en el arte de adular, si no, estimado y fiel lector, déle una leidita a estas líneas, citadas en su ensayo por el mexicano con apellido eslavo: “No os conozco, pero os imagino. Vais a redondear la obra del apóstol Madero. Yo os veo en vuestro caballo de guerra avanzar sobre el porvenir”. En 1914 lo conoce personalmente. Sin embargo en este caso, la historia en este punto le iba a otro bando, y de la profecía de Chocano sólo se cumple la referencia a Madero, pues Carranza resultaría asesinado igual que Madero y enterrado en una polvorienta tumba dentro de un rústico ataúd de maderos mal clavados, según la perfecta descripción de la muerte del caudillo que surge de la pluma de Martín Luis Guzmán en una narración de título inmejorable: El ineluctable fin de Venustiano Carranza.
En Torreón conoce, ese mismo 1914 a Pancho Villa a quien engatusa con sus frases rimbombantes que ya rozan el delirio y el ridículo: “Decididamente hay que admirar a este hombre. Está tocado por el misterio. ¡Está vestido por el Milagro! ¡Está solicitado por la Gloria!”[36] Chocano no se está quieto. Su actividad política a favor de los rebeldes lo lleva de México, a Cuba, a los Estados Unidos y a Guatemala, en donde recoge a su mujer, Margot y se la lleva a vivir a Chihuahua en donde la chapinita conoce al Centauro del Norte, quien durante un almuerzo, sentado a su derecha le murmura, tímido: “dichosa usted que habla inglés y francés”, ganándose una frase cargada de conmiseración de nuestra paisana: “…siendo un hombre de gran inteligencia pero carente de cultura.” Pero la guerra, las rivalidades y los intereses contrapuestos enfrentan a Chocano con Villa, rompiendo sus lazos de admiración y en una carta a Manuel Bonilla, uno de los jefes villistas le dice que Villa era “una locura de fusilamientos, una borrachera de atropellos, una desesperación de fiera en medio del incendio de un bosque (…) A nadie escucha, a nadie atiende y –lo más grave- a nadie cree.” Quema las naves pues, y desaparece de México para aparecer en Honduras, desde donde anuncia haber cerrado una negociación para construir en la hirviente ciudad de San Pedro Sula una fábrica de harina de plátano. En el bando villista, en donde habrán querido rebanarle el cuello lentamente con una bayoneta oxidada lo acusan de ser un espía al servicio de Estrada Cabrera.
Regresa a Guatemala y durante la semana trágica[37] ve danzar a la muerte a sus pies. Una noticia de la época, lo describe así:
“Vimos al personaje extraño, vestido con excesiva elegancia; un levitón color de tabaco, con terciopelo en el cuello, pantalones de la misma tela del levitón, el cuello de la camisa alto y tieso que inmovilizaba la cabeza del dueño, una corbata ancha de lazo, unos zapatos de color y un enorme crisantemo en la solapa del levitón… unos bigotes agresivos como dos tenazas de crustáceo y una mirada llena de altivez. Se le tomara por un rastacuero, si no hubiera en aquella mirada algo de distinción, a través de la soberbia con que movía los ojos.”[38]
La situación política de Guatemala había cambiado desde la última vez que el poeta se paseara por las aceras de la ciudad. Una serie de terremotos[39] habían arrasado la ciudad de Guatemala y el gobierno se había mostrado completamente incapaz de asumir con orden y responsabilidad la situación. La población había abandonado sus hogares y se había concentrado en campamentos improvisados en los parques y en campos en las afueras de la ciudad,[40] viviendo en covachas a las que se llamó “tembloreras”. La reacción del gobierno fue tan lenta que hasta febrero de 1919 inician las funciones de la Empresa Nacional de Descombración, entidad que debía encargarse del traslado de los escombros de la ciudad arrasada y que terminó por obligar a los ciudadanos a limpiar las calles. Comenta Oscar Peláez Almengor en su interesante investigación sobre éstos terremotos que la dictadura siguió aplicando sus medios coercitivos, pues: “La policía era usada para que los vecinos cumplieran con quitar el ripio del frente de sus casas.”[41] El político Jorge García Granados, en sus memorias relata el aspecto de la ciudad luego de los terremotos:
“Días después, lo que había sido Guatemala tenía el aspecto de un enorme campamento. Pocos edificios permanecían intactos, todo lo demás eran escombros; los parques, sitios vacíos y llanos de los alrededores, habían sido invadidos por multitudes que construyeron barracas provisionales.”[42]
En mi opinión los terremotos de 1917 y 1918 derribaron la fachaleta del régimen, dejando a luz del día su verdadero rostro de mediocridad, incapacidad y corrupción. En consecuencia, la situación política se va poniendo cada vez más tensa con el surgimiento del Partido Unionista, hasta que en abril de 1920 la Asamblea declara al Presidente en incapacidad mental para seguir gobernando y éste en respuesta ordena el bombardeo de la ciudad desde las baterías del Fuerte de Matamoros. Estalla la guerra.
En ese peligroso mes de abril de 1920, Chocano le manda un telegrama que roza la histeria a su otrora admirado Carranza: “Peligro inminente vida, ruégole gestionar salvación siendo Legación México única que puede hacerlo.” La lucha en las calles es violenta. Basta citar a Arévalo Martínez en lo referente a la muerte de Augusto Fontaine, contratista del régimen y fiel consejero del dictador para que se tenga una impresión de la lucha. Recoge el escritor el testimonio del líder obrero Silverio Ortíz:
“Seguí la 15 calle y al llegar a la 4ª avenida , fui alcanzado por un sargento quien me dijo que ya se había averiguado de dónde procedían los disparos; eran Fontaine y su mujer quienes desde su casa de dos pisos que mira a la citada plazuela estaban matando a todos los transeúntes que llevaban en el sombrero el rótulo ‘Unionista’- divisa de nuestras tropas- y pasaban frente a ellos (…) Cuando los soldados unionistas quisieron capturar a los agresores, éstos les hicieron fuego, entablándose una lucha hasta caer muerto Fontaine; su esposa siguió disparando e hirió a un soldado; entonces ya no fue posible respetarla y la mataron a su vez.”[43]
Los unionistas logran la victoria tras una semana de lucha en las calles de la capital y de otras ciudades importantes. Tras varios días de combate en las calles de la ciudad, las tropas rebeldes confluyen en gran número (algunos aseguran que diez mil) para el asalto final de la residencia presidencial de La Palma. Desde este puesto se había bombardeado incesantemente la ciudad con unas baterías francesas de 75 milímetros. Wyld Ospina, quien tuvo la fortuna de entrevistar a Santos Chocano, describe el ambiente de la casa en esos días: “Estábamos presos en un círculo dantesco”[44]. Ante la amenaza del exterminio, el dictador se rinde, pese a que los consejos de Santos Chocano, según relataron testigos a Wyld Ospina pasaban por la autoinmolación: “Perezca usted antes que rendirse: la belleza de este gesto bien vale el sacrificio de su vida claudicante, y si es necesario de las nuestras. Usted ha vivido como un amo: no acepte seguir viviendo como un esclavo…”[45], palabras que pese a ser atractivas no convencen al tirano, mucho menos con ceso “… si es necesario de las nuestras”, que suena más a un “después de usted” desesperado. De las escenas del interior de la tenebrosa residencia da cuenta Arévalo Martínez, quien se entrevistó con un sobrino del dictador. Éste le relató que Chocano, le aconsejaba al presidente:
“-Aquí sólo hay dos caminos que tomar: o nos fugamos o rompemos con toda nuestra fuerza contra los unionistas, arrasando la ciudad hasta aniquilarlos; pero el camino en que vamos conduce a la ruina.
Al fin llegó la catástrofe presentida por Chocano: capitulamos; y al izarse la bandera blanca aquello parecía el caos: todos procuraban escapar como de una fortaleza sitiada. En esos momentos en que se multiplicaban los reproches y dos militares momostecos se atravesaban a balazos, Chocano, paseándose de un lado a otro con las manos a la espalda, dictaba a Andrés Larga-espada, que escribía en una maquinita portátil, un largo texto (…) don José Santos no componía un poema; dictaba los artículos de una concesión que en el Petén le concedería Cabrera, para explotar el chicle y que pensaba vender a una firma de Estados Unidos.”[46]
Después de esta escena surrealista, más propia de Stanley Kubric o de Woody Allen que de las páginas de la sufrida historia patria, las tropas rebeldes toman prisioneros a los presentes. El ministro estadounidense coordina la entrega del dictador:
“Solemne fue la salida de Estrada Cabrera de La Palma. Los asistentes debían vestir traje de ceremonia. McMillin pidió a todo el Cuerpo Diplomático que lo escoltaran a él y a Carlos Herrera [presidente provisional], quien fue acompañado por los licenciados García Salas, Valladares, Zelaya y ocho oficiales militares, varios marines y diez unionistas (…) cuando salió Estrada Cabrera de La Palma vestía su chaqueta de levita de siempre con una medalla que ‘brillaba sobre su solapa, una decoración que él mismo se había dado en alguna ocasión, pero cuando le quitaron el dinero y pañuelo de seda se ofendió y volvió a su habitación, de donde salió al rato usando un frac.’ Un revólver y la suma de 45 mil dólares le fueron decomisados…[47]
La justicia popular se abroga la custodia del poeta y lo encierra entre los temibles muros de la penitenciaría en donde habría de pasar los siguientes seis meses, encerrado en una “celda improvisada, del tipo de una pocilga, más para cerdos que para seres humanos”[48]. Los que no tuvieron tanta suerte (cuesta imaginarlo), fueron encerrados entre los altos muros del colegio San José de los Infantes, pegado a los más altos muros de la Catedral, frente a la plaza mayor. Afuera la multitud rugía, y exigía que les entregaran a los prisioneros para a lincharlos. La casa del poeta fue saqueada e incendiada. Estrada Cabrera fue llevado a la Academia Militar el 15 de abril de 1920, la residencia de La Palma, también fue saqueada, perdiéndose, quien sabe, cuántos valiosísimos documentos para reconstruir ese oscuro período de la historia nacional.
Un testigo de los linchamientos le dejó su relato a Arévalo Martínez:
“…Al llegar contemplaron a la multitud que agitaba miembros despedazados como enseña horrible. Sobre un montón de piedrín, llevado allí para levantar las torres de la catedral, un hombre, con aire de matón, restregaba su machete de derecha a izquierda, mientras gritaba: -¡Otro toro!
En la puerta del Colegio de Infantes alguien respondió: -Ahora les va uno bueno, mientras empujaba a un hombre acobardado que luchaba por no salir y dejaba las uñas en las baldosas de piedra…”[49]
Epaminondas Quintana, testigo directo de los hechos que resultaron con la expulsión de Estrada Cabrera del poder relata en sus memorias:
“…Para mala suerte del cóndor inca, le tocó en suerte estar en Guatemala a la hora de la gran expiación del régimen Cabreriano. Ante la embestida inteligente y formidable de los patriotas –que se amparaban en la ley-, el dictador echó mano de algunos intelectuales, por cierto nada despreciables, tales como Francisco Gálvez Portocarrero, guatemalteco; Andrés Largaespada y el estudiante Heberto Correa, ambos nicaragüenses y entre ellos, Chocano. De motu propio u obligados, ellos rodearon a don Manuel desde el momento en que su silla de dictador vacilaba. Se quedaron encerrados en La Palma durante los ochos días trágicos y, cuando cayó el amo, los intelectuales que lo rodeaban, fueron detenidos y apresados. El hermoso y talentosísimo orador de fuego, “Pocho” Gálvez Portocarrero fue hecho pedazos por la multitud linchadora en uno de los lances históricos más vergonzosos, degradantes y deplorables de la Campaña Unionista. Chocano no estaba allí en la prisión provisional –que era el Colegio de Infantes- y se salvó. Pero el pueblo le acusaba, había estado acusándolo, de instar a Cabrera a hacer una matanza descomunal de los patriotas y hasta se mencionaban poemas que incitaban a tal fin…”[50]
De algunos linchados también nos da noticias la historiadora Catherine Rendón en su libro al que ya hemos echado mano: “Los primeros en ser descuartizados fueron el licenciado Francisco Gálvez Portocarrero (‘Cara de Ángel’), ‘Mico’ Ponce y Miguel López ‘Milpas Altas’. El cadete ‘Mico’ Ponce era especialmente odiado porque se sabía que disparaba contra cualquiera que hablara mal del Benemérito. Cometió su último ultraje antes de morir, invadiendo el atrio de La Candelaria en un caballo para dispararle a alguien.”[51]
A Chocano se le acusa de susurrarle al oído al desalmado de Cabrera que ordene a las tropas disparar a mansalva en contra de la multitud que ha marchado a la residencia presidencial de La Palma para que renuncie. Los unionistas se debaten sobre qué hacer con este famoso prisionero.
Según Yankelevich, la solución la dio la “comunidad internacional”, pues:
“El rey de España Alfonso XIII, algunos presidentes latinoamericanos, y un buen número de escritores y artistas de Europa y América Latina demandaron su liberación. Finalmente, en octubre de 1920 abandonó la prisión para abordar de inmediato un tren rumbo a Nicaragua y Costa Rica. Lo acompaña Margot y los dos hijos de este matrimonio: José Antonio y Alma América.”[52]
Esta versión del historiador mexicano es refrendada por el señor Glicerio Villanueva Díaz, embajador de Perú en Guatemala, quien en el prólogo a una antología de Chocano apunta:
“…De hecho su fusilamiento es inminente, entonces sus amigos admiradores inician una gran campaña, denunciando el crimen en potencia. El primero en expresar su preocupación por la vida de Chocano es el Cardenal Gaspari en nombre del Papa; también lo hace el rey de España, Alfonso XIII; siguieron los presidentes de Argentina, Colombia y Panamá, y por cierto, del Perú. Desde Europa lo hicieron prohombres de la cultura con el siguiente texto: ‘Noticias: Guatemala hacen temer por la vida de José Santos Chocano, escritores hispanoamericanos en París, intercedemos efusivamente por la libertad del más grande poeta de América’ (…) La ola mundial de pedidos por la vida de José Santos Chocano surte efecto, siendo puesto en libertad, en forma secreta. El 16 de octubre de 1920 llega en tren a Managua…”[53]
Lo que me inquieta del recuento del embajador sudamericano es que haga énfasis en la intervención de Perú, con ese su “…y por cierto, del Perú”, carajo, como si fuera cosa extraordinaria que un país interceda por un nacional que peligra su vida. Suena a favor, a concesión de su majestad y no a una obligación de un Estado el velar por los nacionales, criminales o no, que están a punto de ser fusilados o linchados luego de una revolución. La diplomacia que hay que aguantar en estas regiones tropicales.
Por su parte, el memorioso Epaminondas Quintana cuenta otra versión, de quien no tenemos razones para no creerle, por haber sido líder estudiantil durante esta violenta revuelta, porque prácticamente se acuerda de absolutamente todo y porque no anda por el mundo lanzando frases de perdonavidas como el diplomático peruano citado arriba:
“Así, cuando los estudiantes universitarios del Uruguay pidieron a los colegas de Guatemala interceder por el gran poeta, los estudiantes salieron en su defensa y supieron arrastrar tras de sí a todos los intelectuales y clase culta, quienes gallardamente –y oponiéndose así a la expresa voluntad de todo el pueblo-, pidieron al Gobierno la libertad de Chocano. Y el gobierno, justo y magnánimo, lo libertó…”[54]
Pero este fue el extremo del hombre uncido a su destino.
Su salvada de pellejo no alegró a todos sin embargo. Vargas Vila, ese colombiano de lengua de oro y veneno al que ya nos hemos referido antes en alguna parte, y que durante toda su vida fue un crítico acérrimo de las dictaduras latinoamericanas, dijo a propósito de Chocano una frase que debería labrarse en oro por lo perfecta: “Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo muriendo en el. Ahí está vivo después de haber fatigado la infamia” y para Gómez Carrillo también tuvo una frase ingeniosa, aunque menos perfecta y aún menos exacta: “va detrás de una mujer o una patria para vivir de ellas.” Por lo menos era sincero, pues siempre expresó estas opiniones y otras más violentas en las entrevistas que le hacían los periódicos de la época.[55]
Pero Vargas Vila era más bien una excepción. Otro hombre que por un tiempo se benefició de su pacto con el poder fue el poeta Rubén Darío, quien en el ocaso de su vida se encontraba en Nueva York, sin un centavo y enfermo, como leímos de él en el ensayo anterior. A instancias de Máximo Soto-Hall (otro uncido al yugo de la tiranía) es traído en 1915 a Guatemala por órdenes de Estrada Cabrera y bajo la promesa de que “…el poeta escribiría un libro elogioso para la administración cabrerista…”[56], estableciéndose en el Hotel Imperial, en donde la bondadosa mano presidencial patrocinaba al vate mientras éste pretendía preparar su apología. Pasado el tiempo sin producir ni un renglón a la gloria del cabrerismo[57], el dictador le retira la cuenta abierta y éste se traslada a Nicaragua, para morir al poco tiempo.
Chocano sería víctima de su propia lengua. En 1926 entra en una controversia con Vasconcelos, quien en un artículo publicado en marzo de 1925 en El Universal, se había expresado del poeta en términos poco halagadores: “Perdió la partida su amo reciente, y entonces Chocano, ya sin freno ni pudor, se fue a cortejar a Estrada Cabrera, la víspera de que se derrumbara. Después de aquél fracaso, Chocano recorrió otros caminos todavía más sucios, pues creo que estuvo en Venezuela y finalmente se ha ido a juntar con el verdugo de su patria…”[58] Chocano, indignado redacta una respuesta que titula Apóstoles y farsantes, en donde acusa a Vasconcelos de atribuirse una importancia que no le corresponde en la Revolución Mexicana, pero emocionado por la rabia, le pasa revista también a Amado Nervo y otros intelectuales mexicanos, a quienes acusa de ser meros bufones. Acusa a Lugones, el argentino de ser un burgués con miedo a perder sus comodidades y a Vasconcelos de escribir para imbéciles e ignorantes. Redacta otro ataque que envía para su publicación al diario El Excélsior en que se construye a sí mismo como personaje principal de la revolución por su amistad con Madero, Carranza, Villa y Álvaro Obregón. Vasconcelos critica las ideas políticas de Chocano, quien creía que las dictaduras eran sanas para países atrasados como los americanos. En la polémica se involucran los estudiantes peruanos agrupados en la Federación de Estudiantes de Perú, imbuidos del espíritu de reforma universitaria heredada de la reforma de Córdoba de 1918 y asumen la defensa del mexicano, quien sigue siendo atacado por Chocano desde las páginas de La Crónica.
La discusión se sale de las manos cuando un miembro de la Federación, Edwin Elmore, ingeniero y joven intelectual formado en conversaciones con Miguel de Unamuno, José Ingenieros, José Vasconcelos, José Ortega y Gasset y Pedro Henríquez Ureña, lee en una estación radial de Lima un alegato en contra de las tiranías y sus defensores, en clara alusión de Chocano. Elmore pone por escrito sus denuncias y las envía para su publicación a La Crónica, recibiendo insultos directos de Chocano. Yankelevich relata:
“Corría la tarde del 31 de octubre de 1925, Elmore colérico acudió a la redacción de El Comercio para insertar su carta contra Chocano, éste, dirigiéndose al mismo lugar se encontró con su adversario. Cambiaron insultos, el joven abofeteó al poeta, quien desenfundó un revólver y disparó. Elmore murió en una sala de operaciones y Chocano pasó a convertirse en un reo del fuero común.”[59]
Chocano, protegido del presidente de turno, Leguía, es internado en el hospital militar (¿lo ve?, nada nuevo bajo el sol), en donde se instala también su segunda esposa, Margarita, de origen costarricense. Allí atiende el juicio en su contra y en junio de 1926 se dicta sentencia, condenándolo a tres años de prisión y a una indemnización a la viuda de Elmore. Otra campaña internacional y una leguleyada logran la liberación del poeta, quien es puesto en liberad el mes de abril de 1927, pero es castigado con el ostracismo por el mundo intelectual peruano. Rechazado e ignorado por sus compatriotas decide autoexiliarse en Chile a mediados de octubre de 1928. Pero como decía mi abuelita, que “a gallina a la que le gusta el huevo, aunque le quemen el pico”, en Chile pide préstamos de conocidos y adquiere deudas para echar a andar un proyecto excéntrico: la búsqueda de un supuesto tesoro que los jesuitas enterraron bajo la ciudad de Santiago cuando fueron expulsados por Carlos III. Solicita permisos para excavar en un área de cinco hectáreas y todo el año de 1932 lo ocupa en buscar en zanjones y terrenos baldíos el supuesto tesoro. Mientras tanto, y como respuesta a su complicada situación económica le pide a Alfonso Reyes ayuda para iniciar una vasta obra sobre la Revolución Mexicana. No sabe que su vida de película ya está llegando a su fin.
“…Una tarde de diciembre de 1934, Chocano fue asesinado a puñaladas mientras viajaba en un tranvía. El autor del crimen fue Martín Bruce Padilla, un chileno que confesó sentirse traicionado por el poeta con motivo del negocio de los tesoros jesuitas. El asesino argumentó que había suscrito un contrato con su víctima por tener conocimiento del lugar exacto de los enterramientos (…) El asesino fue declarado ‘demente’ y terminó sus días encerrado en el manicomio de Santiago.”[60]
El asesino se abalanzó sobre Chocano a la altura del teatro Rialto, clavándole dos veces el cortaplumas en el corazón, pero Chocano trató de ponerse de pie, y Bruce Padilla le clavó el instrumento en la espalda. Según un relato: “En el taxi que le conducía a la Asistencia Pública de su barrio, Ñuñoa, le dijo al chofer ‘Apure, por favor, que me duele mucho el corazón’”.[61]
Después de leer las loas, poemas y demás bajezas que intelectuales de la época cantaron a Estrada Cabrera (y otra lista de innumerables tiranillos), encontré en Peláez Almengor, un comentario sobre la obra de Wyld Ospina (que también hemos usado para este recuento de la dictadura), en el que apunta atinadamente un comentario que me ha dejado pensando mucho en la verdad que contiene: “…debemos preguntarnos si el autócrata se formó a sí mismo una imagen o, por el contrario, sus seguidores le forjaron una a su medida. Quizá hay en esto un camino de doble vía.”[62]
En su pacto Gómez Carrillo perdió su alma y el reconocimiento de su nación, que es igual a cambiar la eternidad por un plato de lentejas, como la historia bíblica. La verdad del olvido en el que se tiene actualmente a nuestro escritor es precisamente este lamentable pacto con el poder. Tras la caída del tirano, Gómez Carrillo fue objeto del peor de los castigos para aquellos que viven por la fama: el olvido. Guatemala entera le aplicó el ostracismo. Y este desprecio a su comportamiento sobrevivía 100 años después, cuando mi papá habiéndome recomendado la lectura de sus libros le reprochaba con amargura su decisión de cantar loas a tan siniestro personaje.
El dictador enfermó el 6 de septiembre de 1924 cuando un resfriado se le complicó. Su médico Lisandro Cabrera notó que la gripe en la condición diabética de don Manuel podía empeorar, por lo que le asignó una enfermera para que lo cuidara 24 horas.[63] El dueño y señor de Guatemala durante 22 largos y oscuros años murió a las tres de la mañana del 24 de septiembre de 1924, un mes antes de cumplir los 68, de pulmonía. Murió en la casa que se le había asignado como prisión, ubicada en la 10 calle entre 4 y 5 avenidas de la zona 1.
El cortejo fúnebre salió de su última morada a las 10.30 de la mañana, en un carruaje que con paso apresurado llegó veinticinco minutos más tarde a la Estación Central del Ferrocarril. Los restos mortales fueron colocados en el tren número 17 con rumbo a Quetzaltenango, su ciudad natal, a donde llegó a las 3 de la mañana del día siguiente.[64]
Al final la muerte suele liquidar con equidad los saldos vitales. En mi visita a la tumba del tirano en Quetzaltenango hace unos años, encontré el mausoleo recién pintado de blanco, las rejas pintadas de anticorrosivo negro y una corona de flores recién puesta en ofrenda a su puerta. En París, años después de visitar al tirano, encontré la tumba del cronista limpia y con flores recién cortadas puestas ordenadamente en su macetero. Uno muerto en 1924 y otro en 1927, ambos parecían estar en paz con el mundo…
El Mirador
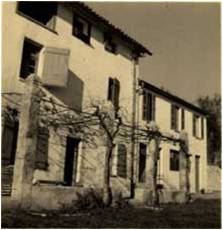
Inserto una supuesta fotografía de “El Mirador”, publicada en http://armenia-elsalvador.blogspot.com, un blog dedicado a los hijos de Armenia, Sonsonate, El Salvador, en el que se relata sin mucha información y con más entusiasmo familiar, la vida y aventuras de Consuelo Suncín. El pie de la fotografía explica: “La fotografía es de la Villa de Grasse, El Mirador, un minipalacio que Consuelo había heredado en 1927, del escritor guatemalteco, Enrique Gómez Carrillo, llamado el “Príncipe de la Crónica” y Diplomático de Carrera. Este se jactaba de haber conocido personalmente al joven poeta nicaragüense Rubén Darío, en el año de 1890, en el Hotel La Unión, de la capital Guatemalteca.”
De este párrafo se desprende que quien actualizó el blog en este texto no está muy familiarizado con la figura del escritor Gómez Carrillo, pues la Villa de Grasse ha de ser la casa en la que vivió y murió Consuelo ya viuda de Saint-Exúpery, pues la lápida del Cementerio Pére Lachaise, consigna que Consuelo murió en esa ciudad francesa el 28 de mayo de 1979, mientras que el chalet El Mirador, estaba ubicado en Niza, en el Chemin de Brancolar, como ya he mencionado antes. Acaso la nostálgica Consuelo, arrepentida de haberse deshecho de la propiedad de Niza haya bautizado su casa de Grasse como El Mirador, en un comprensible, pero inexcusable cargo de conciencia.
Por otra parte, Gómez Carrillo no se “jactaba”, de ser amigo de Rubén Darío, porque lo fue desde ese lejano año de 1890 en que trabajaron juntos en la redacción de El Correo de la tarde en la provinciana ciudad de Guatemala, hasta la misma muerte del poeta, en Nicaragua en 1917. Veinticinco años de tirante amistad en la que ambos intercambiaron elogios, reproches y críticas ácidas pero en la que siempre ganó la admiración y el aprecio que se profesaban ambos. Además, en la época en que ambos vivieron era imposible saber quien se jactaba de conocer a quien, tomando en cuenta que ambos eran los escritores más famosos de las letras hispanas del momento.
[1] En: José Juan Colín (editor). Sergio Ramírez. Acercamiento crítico a sus novelas. F&G editores, Guatemala: 2013.
[2] Pablo Yankelevich. Vendedor de palabras. José Santos Chocano y la Revolución Mexicana. Puede leerse el texto íntegro del ensayo en www.ciesas.edu.mx/desacatos/04%20Indexado/Esquinas.pdf.
[3] Robert Duvall, en el papel de Stalin en la miniserie del mismo nombre, en la que aparecen estas escenas, es supremo.
[4] Epaminondas Quintana. La Generación de 1920. Tipografía Nacional, Guatemala: 1971. Página 143 y 144.
[5] Horwinski. Op. Cit. Pág. 24.
[6] Ulner. Op. Cit. Pág. 21.
[7] Ulner. Op. Cit. Pág. 20.
[8] Horwinski. Op. Cit. Pág. 28.
[9] Ulner. Op. Cit. Pág. 218.
[11] Oscar Peláez Almengor. El Pequeño París. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Rurales. Guatemala: 2008. Página 73.
[12] Horwinski. Op. Cit. Pág. 27.
[13] Horwinski. Op. Cit. Pág. 28.
[14] Ulner. Op. Cit. Pág. 204.
[15] Enrique Gómez Carrillo. Manuel Estrada Cabrera. Tipografía de Arturo Siguere y Cía. Guatemala: 1898. Página 3.
[16] Gómez Carrillo. Op. Cit. Página 4.
[17] Rendón. Op. Cit. Página 192.
[18] Arévalo Martínez. Op. Cit. Pág. 59.
[19] Francisco Villagrán Kramer. Biografía Política de Guatemala. Tomo 1. FLACSO, Guatemala: 1994.
[20] Ramiro Ordóñez Jonama. Un sueño de Primavera. Editorial Entheos. Guatemala: 2012.
[21] Felipe Pineda C. Para la historia de Guatemala. Datos sobre el Gobierno del Licenciado Manuel Estrada Cabrera. S/D. México: 1902. (Versión electrónica Kindle). Este libro contiene un anexo interesante de documentos (pasquines y hojas sueltas de la época) que denuncian los tempranos crímenes de la dictadura y una lista de personas asesinadas por el régimen en sus primeros años. También acusa a Estrada Cabrera de haber contratado a Oscar Zollinger en Costa Rica, para asesinar al presidente Reyna Barrios.
[22] Asesinado por el régimen en Tactic, Alta Verapaz, el 26 de abril de 1899. Felipe Pineda consigna en su libro: “…Diputado Rosendo Santa Cruz, asesinado al estar durmiendo en la prisión del pueblo de Tactic, cuando iba preso de Cobán para la capital de Guatemala, a presentarse ante la Asamblea”
[23] Arévalo Martínez. Op. Cit. Página 91.
[24] Carlos Wyld Ospina. El Autócrata. Tipografía Sánchez y de Guise. Guatemala: 1929. Página 120. Así resume Wyld Ospina los veintidós años de dictadura: “La Administración entera no fue sino una farsa. Como un ácido maligno, la mentira lo corroyó todo, lo corrompió todo. Se vivía de la mentira. Como el armatoste de madera y lona de los listos gualanenses, la República mostraba un frontis de trapo pintarrajeado simulando un monumento de progreso. Adentro no había más que polvo, telarañas y sabandijas…” (Página 121).
[25] Julio Bianchi, en el prólogo que escribiera para la obra de Rafael Arévalo Martínez, fechado en 1941 y reproducido en la edición que de Ecce Pericles! lanzó la Tipografía Nacional en 2009, comenta que el censo de 1920 arrojó un 97% de la población analfabeta.
[26] Wyld Ospina. Op. Cit. Página 149.
[27] V/A. Album de Minerva. Tipografía Nacional, Guatemala: 1899. Página VIII.
[28] Rendón. Op. Cit. Página 76.
[29] Wyld Ospina. Op. Cit. Página 171.
[30] Rendón. Op. Cit. Página 65.
[31] Fernando Somoza Vivas. El Liberalismo. Su reorganización en Honduras. Estudio Histórico Político. Tipografia Nacional, Tegucigalpa, Honduras: 1906. Página 144.
[32] Rendón. Op. Cit. Página 75.
[33] Yankelevich. Op. Cit. Página 3.
[35] Yankelévich. Op. Cit. Pág. 6.
[37] Para un detallado recuento de la caída del régimen cabrerista, consultar la obra de Rafael Arévalo Martínez, Ecce Pericles!, o el más breve de Catherine Rendón, Minerva, La Palma, el enigma de don Manuel.
[38] Martin E. Erickson. Guatemala, Asilo de Escritores Hispanoamericanos. Revista Iberoamericana. Página 119. El texto completo se puede leer en: revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/indez.php/Iberoamericana/article/viewfile/975/1211.
[39] “Los temblores de tierra se iniciaron el 17 de noviembre de 1917, sin afectar a la capital: el primero a las 11:50 y el segundo media hora más tarde (…) Un mes y días más tarde, la noche del 25 de diciembre a las 9:30 se sintió en la capital guatemalteca el primer temblor, no de gran magnitud, pero sí lo suficiente para alertar a la población. Una hora y cincuenta minutos después sobrevino la catástrofe; dos fuertes movimientos de tierra uno tras otro, echaron al suelo las cornisas de las casas (…) Un segundo terremoto se produjo a las 11:45 (…) El 31 de diciembre a las 8:30 de la noche se dejó sentir otro temblor de larga duración. En los primeros días de enero de 1918 reinó la calma, pero el 3, a las 3:37 de la madrugada, nuevas conmociones terrestres abatieron la ciudad (…) Un último terremoto desplomó lo que quedaba en pie de la ciudad el 24 de enero de 1918 a las 7:30 de la noche…” (Oscar Peláez Almengor. El pequeño París. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Rurales. Guatemala: 2008. Págs. 28 y 33).
[40] “En enero de 1918, el gobierno ordenó la formación de un catastro para regularizar el trabajo de los vecinos. Cada subcomité de campamento debía levantar un padrón registrando el nombre, edad, estado civil, ocupación y oficio de cada individuo para emplear los brazos hábiles en el trabajo cotidiano. Se obligó también a los médicos, farmacéuticos y dentistas a incorporarse a la Cruz Roja. Estos no podían dejar la ciudad sin permiso y los infractores podían ser castigados por desobedecer a la autoridad.” (Peláez Almengor, Op. Cit. Pág. 37).
Peláez Almengor apunta que mucha gente afectada por los terremotos siguió viviendo en los campamentos hasta finales de la década de los años 30, cuando para regularizarlos se crean los barrios de El Gallito, en la zona tres y La Palmita, en la zona 5 de la ciudad capital.
[41] Peláez Almengor. Op. Cit. Pág. 57.
[42] Jorge García Granados. Cuaderno de Memorias (1900-1922). Artemis y Edinter. Guatemala: 2000. Página 149.
[43] Arévalo Martínez. Op. Cit. Pág. 673.
[44] Wyld Ospina. Op. Cit. Página 219.
[47] Rendón. Op. Cit. Pág. 301 y 303.
[48] Yankelevich. Op. Cit. Pág. 16.
[49] Arévalo Martínez. Op. Cit. Pág. 745.
[50] Quintana. Op. Cit. Pág. 145.
[51] Rendón. Op. Cit. Página 311.
[52] Yankelevich. Op. Cit. Pág. 16.
[53] S/A. Osado peregrino. Homenaje de Guatemala a José Santos Chocano. Editorial Cultura y Embajada del Perú, Guatemala: 2010.
[54] Quintana. Op. Cit. Página. 145.
[55] Consuelo Triviño Anzola. Vargas Vila injuriando a los Césares. Journal of Hispanic Modernism. Año 2010, número 1, Página 206. (modernismodigital.org).
[56] Wyld Ospina. Op. Cit. Página 172.
[57] Erickson. Op. Cit. Página 118.
[58] Yankelevich. Op. Cit. Página 21.
[60] Yankelevich. Op. Cit. Página 29.
“Se cumpliría inexorablemente más tarde. Ahora sí, ahora, cuando Martín Bruce Badilla, el asesino, lo ve sentado muy cerca, en el asiento posterior del tranvía número 768, de la línea 34 de Santiago de Chile. Chocano había ya dejado las cartas en el correo (…) Convocados para estudiar el caso del asesino, los médicos legalistas, doctores Volney Quiroga y Germán Grieve, certificaron el 11 de marzo de 1935 que Martín Bruce Badilla padecía de paranoia o psicosis de interpretación, una forma riesgosa de demencia. El juez dispuso el encierro del asesino en el Manicomio de Santiago. Allí murió en 1951.” (Teodoro Rivero-Aylón. José Santos Chocano y la sibila de Lexington Avenue. UMBRAL, Revista de Educación, Cultura y Sociedad. Año V, No. 9-10. Diciembre 2005. Páginas 193 y 194).
[61] Félix Romero. José Santos Chocano. La Vanguardia, Barcelona: 23 de marzo de 2011. Página 23.
[62] Peláez Almengor. Op. Cit. Página 73.
[63] Rendón. Op. Cit. Página 337.
[64] María Elena Schlesinger. Fotografías habladas de un tirano. Diario elPeriódico, Guatemala: 29 de enero de 2005.
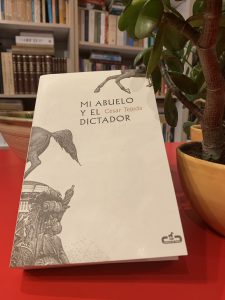 De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.
De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.
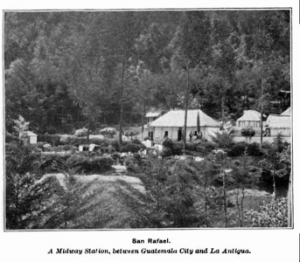

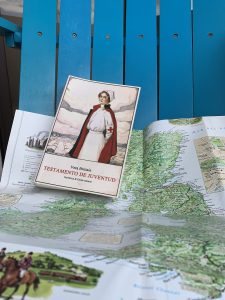 El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.
El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.