Samarcanda de Amin Maalouf
Confesiones de un devorador de libros…
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
 El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.
El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.
Ahora bien, ya todos sabemos hasta el cansancio que la Real Academia Sueca que anualmente entrega dicho premio, ha cometido innumerables errores más de tinte político, que, de criterio estrictamente literario, que vienen a opacar su desempeño. Sin el fuerte componente ideológico, no se comprende que se le haya concedido dicho premio, el máximo de las letras humanas, a un autor tan intrascendente como Darío Fo; su premio fue más un reconocimiento a su constancia como militante histórico del Partido Comunista Italiano que un reconocimiento al valor literario y aporte artístico de sus obras teatrales.
¿Sueno radical, puedo equivocarme? Sin duda, lector, pero estas aventuradas expresiones ayudan a entender un mundo tan confuso que otorga dicho premio a autores como Joseph Brodsky, pero se lo negó en su momento al monumental Jorge Luis Borges. Afortunadamente, los aciertos han sido más, pues podemos aplaudir con toda justicia el premio dado a Camus, Soljenitsin, Neruda, Mistral y Miguel Ángel Asturias.
Ha habido también otros incidentes. Unos vergonzosos, como en el que se le concedió el galardón al escritor ruso Boris Pasternak, y el gobierno soviético lo obligó a rechazarlo; o bien uno mucho más, como el que protagonizó el archiconocido filósofo Jean-Paul Sartre, que se dio el tupé (como decía mi abuelita) de rechazar el premio, pero exigió el estipendio monetario que acompaña a la medalla, a lo que la Academia Sueca, con toda justicia, se negó a entregar.
-II-
Me he propuesto en estos textos nunca ser un spoiler. Por eso prometo siempre detenerme cada vez que los dedos quieren cometer alguna imprudencia y ahondar mediante su control del teclado en las tramas de los libros que comentamos. Hecha esta advertencia, podemos asegurar que cualquier libro que empiece así, merece ser leído de cabo a rabo:
“En el fondo del Atlántico hay un libro. Yo voy a contar su historia. Quizás conozcan su desenlace, ya que en sus tiempos los periódicos lo refirieron y luego algunas obras lo citaron: cuando el Titanic naufragó durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, mar adentro a la altura de Terranova, la más prestigiosa de las víctimas era un libro, un ejemplar único de los Ruba’iyyat de Omar Jayyám, sabio persa, poeta, astrónomo…”.
Así arranca una de las novelas más hermosas y fascinantes que haya tenido la oportunidad de leer este devorador de libros que escribe para ustedes. Samarcanda, una de las exóticas paradas de la ruta de la seda, famosa por albergar el mausoleo de Tamerlán, quien desde sus cúpulas turquesa cuenta la leyenda, convertido en fantasma atisba el horizonte, esperando la resurrección de los muertos, para recuperar la vasta extensión de sus conquistas. Esta ciudad será el escenario de la mitad del relato, en el que veremos pasearse al poeta Omar Jayyam, la oscura secta de los asesinos y otros personajes fascinantes que se pasean por los siglos XI y XII y la otra mitad nos traslada a la Persia que recién arriba al siglo XX, y nos sumerge en intrigas políticas y la injerencia de los imperios occidentales en el Oriente Medio.
Maalouf ha sido constante en sus temáticas durante su carrera literaria[1]. Las escalas de Levante y Los desorientados, por ejemplo, arrancan en la Beirut de su infancia; en su primera novela, por ejemplo, León el africano, uno de los protagonistas más importantes es la ciudad de Timbuctú; en El viaje de Baldassarre, el protagonista es un libro, presumiblemente escrito por el diablo. Leer a Maalouf es entonces un viaje sugerente a un mundo que funciona como bisagra; sus libros son un péndulo que va de la visión del mundo de occidente, hacia la visión del mundo de oriente. El mejor ejemplo sería su bien terminado trabajo, Las cruzadas vistas por los árabes, que resulta en un ejercicio aleccionador de esta posición dual, además de estar bellamente escrito, que se complementa de buena manera con un pequeño volumen, Identidades asesinas, en donde critica la locura de los crímenes cometidos en nombre de la religión o por razones étnicas o culturales.
Escribir más acerca de la novela sería arruinar su magia, que arranca desde la primera línea de su primera página, por eso quizá convenga más, con miras a convencer al lector, hablar de Maalouf, su autor o de Omar Jayyám, el sujeto literario alrededor del cual construye su magistral novela. Como de Maalouf ya hemos apuntado alguna que otra cosa, quisiera dar paso a la voz de Omar Jayyam[2], como la más contundente invitación a visitar no solo las páginas de Samarcanda, sino cualquiera de sus novelas, todas de alta calidad literaria, de la que se obtendrá no solo horas de plácida lectura, sino un cúmulo de conocimientos sobre ese mundo árabe tan hermoso como ajeno para nosotros los americanos.
Dejo entonces la palabra a Jayyam y sus Rubaiyat, versos que también son personajes centrales del hermoso libro que apenas nos hemos atrevido a entrever:
LXXX
Tal aroma de vino emanará de mi tumba, que los transeúntes se embriagarán. Tal serenidad rodeará mi fosa, que los amantes no se podrán dejar.
XCIV
Brilla la luna del Ramadán. Mañana el sol inundará de luz una ciudad silenciosa. Dormirán los vinos y las jóvenes doncellas en la sombra de los bosques.
CXV
La bóveda celeste bajo la cual vagamos, es la linterna mágica lo que el sol a la lámpara. Y el mundo es el telón donde vacilan nuestras imágenes.[3]
Maalouf es, en suma, uno de los últimos escritores universales que lo mismo pueden hablar con toda propiedad de una caravana de camellos siguiendo los contornos del río Níger, como de un grupo de amigos que coinciden en pleno siglo XXI en un bar de Beirut de la posguerra o bien que ahonda en sus orígenes familiares hasta encontrar una raíz profunda en Cuba. Es un autor de una obra intimista, de un ritmo literario que atrapa desde las primeras palabras y que nos permite explorar mundos remotos tanto en el tiempo como en la geografía. Para mí, tan ajeno a las afirmaciones totalizantes, puedo sugerir que Maalouf es de los pocos escritores que no puede faltar en una biblioteca que se precie de cubrir lo mejor de la literatura.
[1] Su última obra publicada en español Un sillón que mira al Sena, es una larga investigación sobre los personajes literarios que han ocupado el sillón 29 de la Academia Francesa, el cual Maalouf ocupa desde el año 2012 en reconocimiento por su obra y su incidencia en el diálogo de las culturas, árabe y occidental principalmente.
[2] Sobre Jayyam está disponible una hermosa biografía escrita por el especialista en literatura Medieval, Harold Lamb, editado en español por Sudamericana con titulo Omar Khayyam. Alianza Editorial cuenta en su catálogo una biografía de Gengis Khan del mismo autor.
[3] Según la versión inglesa de Francis Scott Fitzgerald.
«Encyclopédie». El triunfo de la razón en tiempos irracionales. Philipp Blom.
Confesiones de un devorador de libros…
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Todavía recuerdo, antes aún de haber escuchado siquiera mencionar el nombre de Jorge Luis Borges, una historia que contaba mi papá en las sobremesas, mientras pudimos tenerlas. Era la historia de un amigo suyo, Juan Fernández, español, vendedor de enciclopedias que conoció cuando ambos vivían en la Casa de Huéspedes Quetzal. Contaba que, para visitar a Juan, uno entraba a su habitación y cual laberinto del Minotauro, debía seguir un estrecho camino que le marcaban altas paredes de libros hasta desembocar en su cama y una silla; breve espacio libre en donde apenas había lugar para conversar. Juan habrá vendido muchos libros en aquellos remotos años de juventud en que ambos coincidieron, pues cuando llegué yo a conocerlo, él ya era un importante personaje del mundo de los libros en su natal España, país al que había regresado y en donde llegó a ser propietario de una casa editorial.
Luego, cuando leí a Borges y su descripción del Paraíso materializado en una Biblioteca cuando conversaba con Osvaldo Ferrari, o sus cuentos como la Biblioteca de Babel, la referencia a Juan Fernández fue inevitable. Me regodeaba en recrear mentalmente ese hermoso laberinto de libros o espiral de libros, que debíamos franquear para ganarnos el privilegio de la charla con un amigo. Luego vino Umberto Eco y su descripción de la biblioteca terrible del monasterio en el que sucede la acción de El nombre de la Rosa, esa biblioteca que mata a quienes osan consultar los libros prohibidos. Todo esto para decir que las enciclopedias han sido un objeto con permanente presencia en mi vida, tangible o intangible desde que tengo memoria, pues mi papá era un hombre de enciclopedias. Tenía de todo tipo, desde la Enciclopedia del Hogar –en donde se enseñaba a reparar muebles hasta cómo pegar un botón–, a una Enciclopedia de Consulta Psicológica, en la que se podía leer temas con nombres tan hermosos como la Melancolía; o el clásico concepto de la Enciclopedia como tal, fuese la Salvat de delgados tomos rojos con doraduras o la Hispánica, que desde su alto estante, soberbiamente en cuero y letras doradas en los lomos, esperaba a que la curiosidad la abriera.
Decía mi papá en aquellos tiempos en que se podía conversar con él en armonía, que el mejor ejercicio mental que todo hombre debería de hacer, era tener un tomo de una enciclopedia en la mesa de noche y cada día (al levantarse o al irse a dormir, escoja usted), tomar el tomo y leer en forma ordenada, sistemática, un artículo o entrada. Decía mi papá que con eso se lograba no solo disciplina, sino además, maravilla de maravillas, conocimiento. Recuerdo que su forma de irnos sumergiendo a sus hijos en ese mundo tan intimidatorio de los tomos grandes y pesados de las enciclopedias o de los diccionarios, era un procedimiento relativamente sencillo, pero que resultaba angustioso e incómodo para un niño que busca siempre cumplir lo más rígidamente posible la ley del mínimo esfuerzo: cuando uno de nosotros, (¡oh, inocente criatura!), llegaba a hacerle cualquier consulta, por ejemplo: ¿Papá, qué significa ponderoso? O bien: ¿Papá, qué pasó en Austerlitz?, la respuesta invariable era una mirada de triunfo en sus ojos, un destello, y la consabida frase: Jálate el diccionario, o bien, búscate el tomo de la enciclopedia y traétela.
Ese mecanismo, desquiciante para muchos niños, a mí me pareció un descubrimiento alucinante. Recuerdo que tenía 10 tomos de un maravilloso Diccionario Enciclopédico Sopena, mitad superior gris, con frisos griegos y mitad inferior en simulación de cuero rojo. Los esquemas y dibujos eran una maravilla para la contemplación, y para un lector como el que esto escribe, se podía perder una tarde entera hojeando los tomos gruesos, solo por el placer de agotar las hermosas ilustraciones, cosa que me pasó más de una vez, pagando las consecuencias de terminar la tarea a la hora de las caricaturas o bien ya en el horario prohibido para estar despierto. Nunca logré dormir con un tomo de la enciclopedia en la mesa de noche, pero sí adquirí la costumbre de domar la ignorancia a fuerza de recurrentes lecturas de artículos de la enciclopedia (cualquiera que estuviese a la mano) y las inevitables consultas al diccionario.[1]
Luego crecí. Pasé por la horrorosa experiencia de la adolescencia en que todo causa fastidio, mal humor, se pierde el interés por conversar con los padres y de escuchar sus historias; vino el divorcio y demás dramas familiares tan comunes, pero me quedó el amor por los libros y así, al sol de hoy, yo también llegué a ser un hombre de enciclopedias y diccionarios. Aunque conservé un par de colecciones de mi papá, aún lamento no haberme preocupado por rescatar el Diccionario Enciclopédico Sopena, que se habrá quedado en algún rincón acumulando polvo y olvido.
-II-
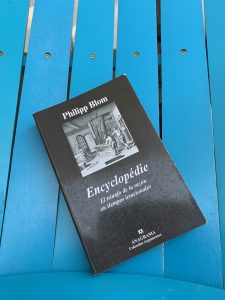 Se explica entonces por todo lo anterior, la entusiasta recomendación de esta semana. La emoción inicia desde la contraportada del tomo gris de Anagrama, que nos invita:
Se explica entonces por todo lo anterior, la entusiasta recomendación de esta semana. La emoción inicia desde la contraportada del tomo gris de Anagrama, que nos invita:
“En París, en el año 1750, un grupo de jóvenes inquietos se propuso el simple objetivo de preparar la modestia traducción de un diccionario inglés, lo que según esperaban les serviría para pagar el alquiler y costearse la vida durante unos años. Sin embargo, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en la mayor empresa de la industria editorial de aquellos tiempos…”.
El libro de Blom es una exhaustiva investigación del proceso que sufrió esta idea. Sus mutaciones, su crecimiento hasta llegar a ser la gloriosa hazaña intelectual que constituye hoy en día. El libro es un cúmulo de emociones que nadie que no se dé a la tarea de leerlo podrá comprender del todo. No es una novela, es una investigación académica detallada de los años que tardó en germinar el proyecto y resultar en esos tomos que se recibían todavía con olor a tinta recién prensada, por el mecanismo de la suscripción periódica. Sin embargo, el tono del relato es tan fluido, pero a la vez tan trepidante, tan bien contado, que las páginas literalmente se le deslizan a uno hasta agotar el libro. Pareciera más que leído, contado todo el proceso enciclopédico.
Aunque de género literario completamente distinto, su lectura remite a Hombres buenos, el libro de aventuras de Arturo Pérez Reverte, de dos enciclopedistas de la Real Academia de la Lengua a quienes les es encomendada la misión de adquirir e ingresar al reino español una primera copia de este monumento del conocimiento cruzando los Pirineos.
La aventura de la Enciclopedia, de acuerdo a Blom empieza como tantas otras grandes odiseas humanas alrededor de una mesa de madera y vasos de vino o cerveza. En plena bohemia, en una ciudad de París que se debatía entre doraduras de salones de tertulia cultivada y callejones repletos de basura y ratas, tres jóvenes estudiantes universitarios sueñan con alcanzar la riqueza y el renombre gracias a una empresa intelectual. No sueñan con batirse en duelo, robar las joyas del rey u otras ideas disparatadas. Son hombres modernos en realidad, pues sueñan con una empresa intelectual que sea sostenible en el tiempo y que les aporte beneficios económicos. De esas discusiones entre vapores de alcohol, tres amigos: D’Alembert, Diderot y Marmontel, tomó forma poco a poco una figura modesta. Primero fue realizar una traduccion de determinado diccionario en inglés[2] al francés, el 17 de diciembre de 1745. Pero los ensueños crecieron en la mente de estos tres inquietos hombres y surgió la idea brillante: ¿por qué no lanzarse a una empresa más ambiciosa, la creación de una obra que concentre el conocimiento humano, escrito por las mentes más brillantes de la época?
No pretendemos arruinar los detalles de esta tan ilustrativa como entretenida obra, más que para encender el entusiasmo por ella. Así, ahorraremos aventuras y desventuras, cárceles, persecusiones, amantes, etcétera, y daremos un perfil general, magro de detalles. Empezando por el esquema de financiamiento del proyecto:
“… Entretanto, los preparativos del Prospectus avanzaban a buen ritmo, y en noviembre de 1750 Diderot, D’Alembert y los libreros asociados podían anunciar finalmente al mundo la futura publicación de una gran obra, proyectada para abarcar diez volúmenes, que se publicarían a intervalos de seis meses, pagaderos por suscripción de la siguiente forma: un primer pago de 60 libras a cuenta, más otras 36 libras a la entrega del volumen primero, 24 libras por cada uno de los volúmenes segundo a octavo, y 40 libras por los dos últimos, que incluirían unas 600 ilustraciones y su explicación: 304 libras en total (equivalentes a unos 3,500 euros de hoy), pagaderas en cinco años…”.
El proyecto editorial al final habría de obedecer el destino de todo plan humano: se extendería muchísimo más allá de su modesto origen y rebasaría por mucho la intención original. Veinticinco años después de publicado el prospecto ofreciendo la obra, esta se había estirado hasta abarcar 28 volúmenes y habría costado a quien mantuviera el interés y la paciencia, alrededor de 3 veces el precio original, de acuerdo a la demanda en contra de los libreros de un comprador ofendido: Luneay de Boisjermain.
El 1 de julio de 1751, se presentó al público el primer tomo de la que luego sería la famosa y codiciada Encliclopedia. Abría con un discurso preliminar preparado por D’Alembert, en el que según Blom: “…se bosquejaba a grandes rasgos el mundo tal como lo veían los enciclopedistas; un mundo organizado, un mundo en el que todo ocupaba su lugar y tenía su valor, de acuerdo con su utilidad para promover el desarrollo de la humanidad a través del conocimiento, la justicia y el progreso…”, y contenía aproximadamente 4,000 artículos, de los cuales 1984 fueron preparados por Diderot, 199 por D’Alembert y el resto por una amplia red de autores a quienes les fueron encomendados los textos, entre los que resalta Jean Jacques Rousseau que aportó 20, y 484 de un enciclopedista tan brillante como desconocido, el abate Edme Mallet, que se encargó de los textos relativos a la religión.
La obra fue recibida con entusiasmo por algunos y con miedo por otros. Blom recoge un testimonio de la época:
“Con su errabunda y a la vez científica imaginación, Monsieur Diderot querría inundarnos de palabras y frases. Ésta es la queja que presenta el público en su primer volumen, aparecido hace muy poco. Pero una documentación infinitamente copiosa y su certero gusto por una argumentación muy válida compensan estos detalles superfluos. Tras haber recibido el primer volumen con gran interés, el público está ya deseando más…”.
A juicio del autor, los mejores tomos de la colección, los mejor logrados, escritos e impresos, fueron los tomos IV, V y VI, que surgieron al mundo en octubre de 1754, noviembre de 1755 y octubre 1756, bastante más despacio de lo que originalmente había ofrecido el prospecto, pero que en cambio ofrecía artículos firmados por los intelectuales más conocidos de su época, lo que daba garantía del sólido contenido de sus volúmenes.
Como si se tratara de uno de esos juegos literarios del ya citado Borges, uno de los artículos más hermosos y completos contenidos en esta sección fue el dedicado a la entrada ENCYCLOPEDIE, que con “… 35000 palabras (…), es quizá, el más importante de los veintiocho volúmenes de la obra: es a un tiempo, un manual acerca de cómo compilar y escribir una enciclopedia y, lo que es igualmente importante, acerca de cómo leerla; es un tratado sobre el lenguaje y una oda a la libertad; un reconocimiento sorprendentemente sincero de los defectos de la Encyclopédie y una enardecedora invocación de sus ambiciones…”.
Asi avanza la obra de Blom, desmontando la Enciclopedia y las vidas de los hombres que se volcaron en ese imposible esfuerzo por sistematizar y registrar el progreso humano. Atesorando detalles, como que el principal dibujate del proyecto fue Louis-Jacques Gouissier, quien se pasó años viajando y queriendo registrar con el ojo antes que con la pluma los objetos que los artículos describían; o las aventuras amorosas del arisco Diderot, o los fantasmas que torturaban la mente del matemático brillante que fue D’Alembert. Como un regalo adicional del libro, es hermoso el retrato de la ciudad de París de la Ilustración –años antes de soltarse los demonios de la Revolución–, que arranca en el primer capítulo, pero que crece hasta regarse como mancha de acuarela por cada uno de los párrafos de la obra, para convertirse en ese personaje cuasi invisible que contiene toda la aventura intelectual en sus puentes, canales, callejones, arcos y posadas.
El proyecto concluiría exitosamente un cuarto de siglo después, con un Diderot agotado, pero satisfecho. Los jesuitas, enemigos jurados del proyecto, que lograron su prohibición y luego, cuando el proyecto ya era demasiado grande y la red de investigadores, escritores, impresores y distribuidores tan densa, siguió su curso en la clandestinidad, terminando por fin el 25 de abril de 1766 en una granja en las afueras de París, cuando se embalaron los últimos ejemplares (4,000) del tomo número XVII de la magnífica obra, siendo complementados ocho años después, en 1772, por los volúmenes de las ilustraciones que consumaban este monumental esfuerzo intelectual.
Tras un largo recuento del fin de los enciclopedistas claramente teñido de suave nostalgia, Blom nos cuenta el fin de la columna vertebral de la Enciclopedia. Diderot muere el 31 de julio de 1784, en compañía de su familia, mientras almorzaba. Había tomado una sopa, un poco de cordero guisado y de postre un melocotón. Se reclinó sobre la mesa y murió. Hermoso detalle para cerrar un libro escrito con tanta pasión y amor por el dato preciso.
-III-
Colofón: en la biblioteca Ludwig von Misses de la Universidad Francisco Marroquín se encuentra, bajo delicada custodia, la biblioteca del único enciclopedista centroamericano, José Cecilio del Valle. En uno de sus anaqueles duermen los volúmenes de la Encyclopédie que adquirió este hombre brillante para sí. Queda pendiente escribir esa aventura de cómo los tomos impresos en París a finales del siglo XVIII resultaron contenidos en la biblioteca de este hombre de intelecto brillante, perdido en una oscura república montañosa del centro de América.
[1] Cuando he tratado de repetir el modelo paterno con mis hijas, luego de sugerir que vayan por el diccionario o la enciclopedia viene el touché de sus respuestas: “No gracias papi, mejor lo busco en google”, con una de esas sonrisas que derretirían el corazón del reino del invierno.
[2] La obra era la Cyclopaedia de Ephraim Chambers
Moby Dick. Herman Melville
Rodrigo Fernández Ordóñez
Confesiones de un devorador de libros…
 Podría suponerse que un tipo de recomendación literaria como esta se hace por comodidad, por evitar riesgos. Moby Dick, todos lo sabemos, es un clásico de la literatura y también, cómo no, del cine. Todos, o algunos, recordamos esa formidable actuación de Gregory Peck en la furibunda encarnación del capitán Ahab, y esa hermosa escena del sermón del pastor, subido en el púlpito que asemeja un castillo de proa en miniatura. Nuevas versiones han salido, casi al mismo tiempo; una con el nombre equívoco de El corazón del mar, y otra que no recuerdo el nombre, y ante el riesgo de la equivocación, mejor la omisión.
Podría suponerse que un tipo de recomendación literaria como esta se hace por comodidad, por evitar riesgos. Moby Dick, todos lo sabemos, es un clásico de la literatura y también, cómo no, del cine. Todos, o algunos, recordamos esa formidable actuación de Gregory Peck en la furibunda encarnación del capitán Ahab, y esa hermosa escena del sermón del pastor, subido en el púlpito que asemeja un castillo de proa en miniatura. Nuevas versiones han salido, casi al mismo tiempo; una con el nombre equívoco de El corazón del mar, y otra que no recuerdo el nombre, y ante el riesgo de la equivocación, mejor la omisión.
En todo caso, le será útil saber al lector que Moby Dick, pese a ser un clásico de la literatura, de ser considerada la novela fundacional de la tradición literaria estadounidense y otro sinfín de títulos que hacen más estorbo que ayuda para quien se decida enfrentar su lectura, resulta estar dentro del top 10 de las novelas de las que todo el mundo habla, pero que muy pocos han leído. En este tipo de listas de rankings (perdón los anglicismos, pero en español es imposible citarlos sin ser más una explicación que un nombre), a las que son tan aficionados los mismos estadounidenses y participantes activos de trivias, aparece invariablemente esta novela, las más de las veces ocupando los primeros lugares, honrosamente acompañada por El Quijote y Crimen y castigo.
Es entonces esta novela uno de esos fenómenos de la comunicación en el que las personas han aprendido su trama por ósmosis, pues pese a que ni se han tomado el tiempo de hojearla, parecen saber los vericuetos de la trama con aceptable profundidad. La magia del cine.
Esto, en esencia, no tiene nada de malo. Personalmente soy un lector tardío de Herman Melville, y a eso se deben estas líneas, pues de la lectura de esta novela a mis cuarentaitantos años, pasados veintiocho siendo un lector profesional que literalmente devora libros, la experiencia me ha dejado alucinado.
Aunque la costumbre atribuye su lectura a ese lejano paraje de lecturas de formación, las que se hacen en la adolescencia, yo evité racionalmente su lectura durante muchos años. El motivo fue más bien trivial; mi papá tenía una edición de la novela por Bruguera, en pasta de cuero teñido de verde suave, el título al lomo veteado de doraduras. Recuerdo que siempre lo veía de pequeño con hambre de leerlo algún día, cuando tuviera la capacidad de devorarme tamaño volumen. Sin embargo, el tiempo pasó y su lectura fue quedando pospuesta hasta que finalmente el hermoso volumen desapareció de la biblioteca y nunca más supe de él. Así que con consciente necedad, me prometí no leerlo hasta volver a obtener un ejemplar de aquella colección, de la que aún hoy atesoro con especial cariño las obras completas de Shakespeare encuadernadas en hermoso cuero vino tinto y una desguajada Divina Comedia que de tanto ser leída ha ido perdiendo página y páginas, en cuero rojo.
-II-
Como el volumen verde, o alguno de sus hermanos nunca regresó a mis manos, su lectura quedó rezagada, hasta que un día de tantos decidí llenar ese vacío cultural que, aquí entre nos, me atormentaba de forma moderada la conciencia. Conseguí una buena edición de Penguin Clásicos, con introducción de Andrew Blanco y me zambullí entre sus páginas. La lectura tardía me costó algunas bromas. Cuando más de algún listillo se me acercó y me preguntó si no lo había leído ya en la secundaria o que él lo había leído a los quince años y algún otro comentario inútil por el estilo. Pero la experiencia valió la pena. Efecto igual al obtenido cuando hace un par de años releí La isla del tesoro, de Stevenson, que sí había leído en esa adolescencia llena de aventuras. Recuerdo con escalofríos aún, esa sensación de zozobra que se obtiene al leer las primeras páginas del relato de piratas, con ese hombre de pata de palo haciendo cloc, cloc, cloc, en el camino a la posada o los piratas emergiendo de la niebla, cantando aquella terrible canción de los quince hombres sobre el cofre del muerto rebotando en las paredes del desfiladero.
De Melville se obtiene la sensación de haberse paseado por una mente portentosa. La misma estructura de la novela propicia esta impresión, pues se va armando en círculos concéntricos, con un amor por el detalle en las descripciones que, en verdad, con la debida atención y abandono en la lectura, podemos sentir que estamos caminando en las calles lodosas y ventosas de New Bedford, para entonces la capital de la caza de ballenas.
El tema para el lector de hoy, podrá ofender algunas sensibilidades. En esencia, es el relato de la vida y aventuras de esos hombres que durante al menos un par de siglos abandonaron la seguridad de la tierra firme y el calor de sus hogares para salir a buscar en los inmensos mares de nuestro planeta a una codiciada criatura a la cual arrebatarle su grasa. Podríamos decir que es profundamente antiecológico para el día de hoy. Pero también es un sólido documento histórico que recoge toda una época en la que el petróleo no se utilizaba con la intensidad de hoy en día, y la luz y el calor se obtenía de matar cetáceos. Sin embargo, su autor reconoce lo terrible de los hechos que narra, y esta contraposición, entre lo hermoso y lo terrible, es otro de los hilos narrativos de esta magnífica novela. Por ello en dado momento de su historia, afirma:
“A pesar de su vejez, de su única aleta y de sus ojos ciegos, debía morir asesinada para alumbrar las alegres bodas y otras fiestas de los hombres, y también para iluminar las solemnes iglesias donde se predica la incondicional prohibición de hacer daño a cualquier criatura viviente…”.
Esta es la historia y la belleza de Moby Dick, la reconstrucción de un mundo desaparecido gracias a los avances tecnológicos, pero retratado con tal detalle que nos mantiene al vilo de la historia. Es también en cierta limitada forma, la imagen de ese Estados Unidos previo a la Guerra Civil, pues al ser escrito en 1851, todavía no habían retumbado los cañones. Recordemos que el mismo Melville hizo al menos un viaje en un ballenero, y se pasó muchos años investigando y documentando cada uno de los párrafos de su monumental novela, que dicho sea de paso, al salir publicada originalmente, no causó mayor interés en los lectores.[1]
El mismo arranque de la novela es fantástico. Ese “Llamadme Ismael”, con que empieza el relato nos traslada de inmediato a una barra de una posada y al olor de la cerveza y el ron corriendo por raudales, tintineo de vasos y risas apagadas. Denota también una larga meditación previo a tomar la pluma y sentarse a escribir. Luego, al avanzar vemos que Ismael va creciendo como narrador, preocupándose por el más nimio detalle de su historia, como por ejemplo las páginas que, como un cuaderno de notas inserta dentro de su narración, describiendo los diferentes tipos de ballenas de las que, para entonces, se tenía conocimiento. O bien el capítulo LV en el que agota las interesantes referencias bibliográficas sobre la iconografía de las ballenas. Las descripciones de los barcos y de la propia faena de la cacería y el desguace de la ballena hacen de esta historia una “novela-río”, un esfuerzo total por meternos de lleno en el mundo ballenero norteamericano del siglo XIX.
“A través del Pacífico, y también en Nantucket, Nueva Bedford y Sag Harbor, pueden encontrarse animados dibujos de ballenas esculpidas por los propios cazadores en dientes de cachalotes, o en ballenas de corsé hechas con las barbas de la ballena, así como otros skrimshander, según llaman los marineros a los innumerables objetos ingeniosos que tallan laboriosamente, durante las horas de reposo, en el material bruto. Algunos de ellos tienen estuches con instrumentos que parecen de dentista y están concebidos para tallar esos skrimshander. Pero en general, se las arreglan con sus navajas: con ese instrumento, omnipotente para el marinero, hacen cuanto se nos antoje, guiándose por su fantasía marina…”[2]
La ventaja de leerlo fuera de tiempo por primera vez, aunque Borges insistentemente nos recomendara su lectura desde sus prólogos, ensayos y conferencias, es que uno puede escoger entre vivir la aventura de formación de ese joven Ismael o bien, que es la que más me interesa a mí, inclinarse por la lectura de la novela como espejo de su sociedad y su momento. Podría incluso arriesgar el término: como documento histórico. Porque por más que sean hechos de ficción, la propia circunstancia vital del autor y su vasta investigación nos permiten la excepcional oportunidad de viajar en el tiempo. El capítulo XLVIII. El primer descenso, es un relato magistral de este mundo de hombres, peleando en contra de animales de tamaño descomunal.
Es un mundo de hombres, eso sí. En la lista de la tripulación hay hombres venidos de todos los rincones del mundo (Dinamarca, Las Azores, Nueva Zelanda, Holanda, Francia, Islandia, Malta, China, etc.), pero a las mujeres apenas las entrevemos. Más que verlas, las escuchamos mencionar, como cuando habla un viejo marinero de la Isla de Man: “…Bailaré sobre tu tumba, sí, bailaré sobre ella: ésta es la peor amenaza de las mujeres que, de noche, hacen frente a los vientos en las esquinas…”, en clara alusión a las prostitutas que esperan a los marinos en cada sórdido puerto de sus escalas. Entonces el mundo es brutal.
“…se necesita un brazo fuerte y nervioso para hundir el primer hierro en el pez, porque a menudo, en lo que se llama un tiro largo, la pesada arma debe arrojarse a una distancia de veinte o treinta pies. Mas por prolongada y extenuadora que sea la caza, el arponero debe remar siempre con todas sus fuerzas; en verdad, debe suministrar un ejemplo de sobrehumana actividad a los demás hombres, no sólo mediante sus remadas extraordinarias, sino también con repetidas exclamaciones estentóreas e intrépidas: y nadie sabe –salvo quienes lo han experimentado- lo que significa aullar a pleno pulmón con todos los músculos en tensión y a punto de estallar…”.
El relato, por largo aliento parece propio del oficio de los marinos. Una historia armada exprofeso para matar el tiempo de las prolongadas esperas entre un avistamiento de ballenas y otro. En ese sentido nos transmite a ratos el mismo hastío que viven los soldados entre batalla y batalla. La terrible espera entre un disparo de adrenalina y otro. Ismael se la pasa leyendo, tomando notas, conversando con los marinos. Pero también como nos da visos de la intimidad del camarote, nos regala vistazos breves de esa intimidad del escritor, como cuando cuenta, a propósito de la piel de las ballenas: “…Tengo muchos pedazos secos, que uso como señalador para mis libros sobre ballenas. Es transparente, como ya he dicho, y poniéndola sobre la página impresa algunas veces me he divertido usándola como lupa. Sea como fuere, es agradable leer sobre las ballenas a través de sus propios anteojos, por así decirlo…”.
Leído así, con la óptica de quien escudriña un libro de historia, la aventura del capitán Ahab, obsesionado de mala manera con la ballena blanca viene a parecernos secundaria. Es ese el acto hermoso que acomete Michael Hoare cuando escribe su monumental Leviatán, ese relato moderno de la caza de las ballenas y de los entresijos de Moby Dick que nos regala este brillante escritor británico, en el que nos va desgranando la novela como quien desmonta un artefacto, y nos va regalando pedazos de su propia historia como aventurero del mar, a la par que nos presenta a Nataniel Hawthorne y otros contemporáneos de Melville. Así, con ese aliento puede gozarse de una mejor forma esta hermosa novela, para gozarse cada página, cada recuerdo, cada apunte de ese joven marinero llamado Ismael que maduró en el Herman que, a los 31 años, a mediados del siglo XIX, decidió sentarse a escribir este hermoso relato de los hombres que se hacían a la mar, sin la certeza de un pronto regreso, aislados del mundo, viviendo en el suyo propio: el de la cubierta de su barco.
“Cada ballenera lleva un buen número de cartas para varias naves: entregarlas a los destinatarios depende del mero azar de encontrarlos en los cuatro océanos. Así, muchas cartas nunca llegan a su destino, y otras sólo son recibidas cuando ya han cumplido dos o tres años…”.
[1] De acuerdo a una nota puesta con toda intención de documentar el proceso creativo, en el capítulo LXXXV, leemos que estaba entregado a la redacción de los últimos capítulos de su novela el 16 de diciembre de 1851, a las 13.15.45.
[2] Uno de los más grandes aficionados a coleccionar este tipo de objetos fue el asesinado presidente John F. Kennedy, quien presumía de tener una numerosa colección de dientes de ballena tallados con los más disímiles paisajes.
 El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.
El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.
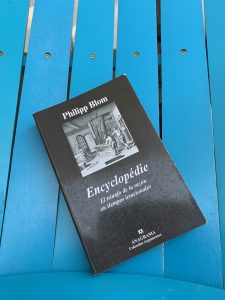 Se explica entonces por todo lo anterior, la entusiasta recomendación de esta semana. La emoción inicia desde la contraportada del tomo gris de Anagrama, que nos invita:
Se explica entonces por todo lo anterior, la entusiasta recomendación de esta semana. La emoción inicia desde la contraportada del tomo gris de Anagrama, que nos invita: Podría suponerse que un tipo de recomendación literaria como esta se hace por comodidad, por evitar riesgos. Moby Dick, todos lo sabemos, es un clásico de la literatura y también, cómo no, del cine. Todos, o algunos, recordamos esa formidable actuación de Gregory Peck en la furibunda encarnación del capitán Ahab, y esa hermosa escena del sermón del pastor, subido en el púlpito que asemeja un castillo de proa en miniatura. Nuevas versiones han salido, casi al mismo tiempo; una con el nombre equívoco de El corazón del mar, y otra que no recuerdo el nombre, y ante el riesgo de la equivocación, mejor la omisión.
Podría suponerse que un tipo de recomendación literaria como esta se hace por comodidad, por evitar riesgos. Moby Dick, todos lo sabemos, es un clásico de la literatura y también, cómo no, del cine. Todos, o algunos, recordamos esa formidable actuación de Gregory Peck en la furibunda encarnación del capitán Ahab, y esa hermosa escena del sermón del pastor, subido en el púlpito que asemeja un castillo de proa en miniatura. Nuevas versiones han salido, casi al mismo tiempo; una con el nombre equívoco de El corazón del mar, y otra que no recuerdo el nombre, y ante el riesgo de la equivocación, mejor la omisión.