Lincoln en el bardo. George Saunders.
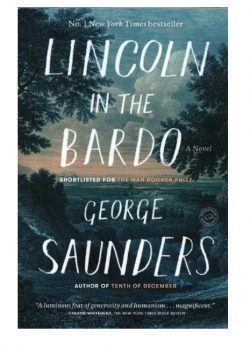 Confesiones de un devorador de libros
Confesiones de un devorador de libros
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
El contacto con la muerte más remoto que recuerdo, fue fugaz e impreciso. Apenas unas piernas asomadas entre un apretado círculo de policías, bomberos y mirones en un arriate del bulevard Vista Hermosa. Más tarde en el noticiero Aquí el mundo, el cuerpo se mostró con más detalle y en la espalda, engrapada a su camiseta azul un cartel con dos letras J claramente dibujadas. Eran los años de los estertores de la guerra interna; de los asesinatos del último o penúltimo escuadrón de la muerte que operó en la Guatemala de la violencia política. El grupo clandestino Jaguar Justiciero (JJ), había ejecutado a esa persona y la justificación de su muerte, o de su asesinato estaba escrito en ese cartel.
El segundo fue directo. Mi tío Héctor, hermano de mi padre y a quien yo le tenía especial afecto, falleció luego de una larga y compleja dolencia, causada por una paliza que miembros del EGP le dieron en Playa Grande cuando intentaron robarle el camión que manejaba, transportando bienes por la entonces, (y ahora) incompleta Franja Transversal del Norte. De la golpiza le causaron insuficiencia renal que, pese a los medicamentos, las diálisis y las operaciones se fue llevando su vida de a pocos. Hasta que terminó por despedirse de la vida. El momento dramático de su entierro en el cementerio de San Pedro Carchá lo recordaré como uno de los más tristes de mi vida. El ambiente de tristeza, subrayado por el entonces infaltable chipi-chipi de las verapaces y los llantos sentidos de mis primas se me quedaron grabados en el recuerdo hasta el día de hoy.
De allí perdí la cuenta, no porque no fueran importantes sino porque la noción de la muerte se hace sentir con toda su fuerza e inevitabilidad. Partieron amigos, conocidos y familiares y la muerte se volvió una constante a la cual aceptar con resignación. No obstante todo esto, recuerdo un encuentro literario con la muerte que me marcó, por la delicia de su narración y las implicaciones en el texto. Lector tardío de las obras clásicas, pasé arremetí la lectura de La Odisea hará cuestión de un par de años, con la edad suficiente para maravillarme con sus escenas alucinantes y la hermosura de la cadencia de sus palabras, casi musical, lograda por la traducción de Luis Segalá Estalella. En uno de los momentos más bellos del viaje de Ulises, éste viaja al Hades, con el objeto de visitar a sus antiguos compañeros, caídos en la guerra contra Troya, pero sucede un evento inesperado: “Vino luego el alma de mi difunta madre Anticlea, hija del magnánimo Autólico, a la cual había dejado viva cuando partí para la sagrada Ilión. Lloré al verla, compadeciéndola en mi corazón…”
Párrafos adelante continúa Odiseo su relato:
“… Así morí yo también, cumpliendo mi destino: ni la que con certera vista se complace en arrojar saetas me hirió con sus suaves tiros en el palacio ni me acometió enfermedad alguna de las que se llevan el vigor de los miembros por una odiosa consunción; antes bien, la soledad que de ti sentía y la memoria de tus cuidados y de tu ternura, preclaro Odiseo, me privaron de la dulce vida.
Así se expresó. Quise entonces efectuar el designio, que tenía formado en mi espíritu, de abrazar el alma de mi difunta madre. Tres veces me acerqué a ella, pues el ánimo incitábame a abrazarla; tres veces se me fue volando de entre las manos como sombra o sueño…”
Hermosa y dolorosa escena que nos recuerda a casi tres mil años de escrita, la fugacidad de la vida. No sé si emociona la escena por el dramatismo con que se expresa Odiseo a la vista de su madre, a quien dejó viva en Ítaca, o si arranca emoción el saber que ese duro hombre de la Edad de Bronce se ablanda ante la visión de su madre y se duele de no poder abrazarla. Este dolor que ataca a Odiseo en el mismo Hades nos recuerda la inevitabilidad de la muerte, pero también de su arbitrariedad, pues el hijo, que partió a la guerra, que participó en años de combates atroces, que naufraga innumerables veces en su viaje de regreso al hogar, que lucha contra el destino y los dioses y los hombres, está vivo, mientras que su madre, muere de tristeza. El lastimero discurso de Anticlea también nos pone en alerta al igual que el poema de Mario Payeras, sobre que las despedidas que nos parecen rutinarias pueden en cualquier momento ser definitivas. Destino terrible el de Odiseo de enterarse en el mismo Hades de la partida del mundo de los vivos de su madre. Doloroso destino el de Odiseo de no poderle dar ese abrazo definitivo a su madre… ¿cuántos de nosotros no hemos soñado ya, alguna vez que abrazamos al ser querido que se nos ha adelantado y se nos desvanece entre los brazos como la niebla?
-II-
Perdonen los lúgubres pensamientos anteriores, pero obedecen a la última lectura, el maravilloso libro de George Saunders, premio Booker del 2017, Lincoln en el bardo. El bardo, amable lector, es el limbo en el que creen los budistas, explicación necesaria para comprender el viaje que propone Saunders, de la mano del pequeño Willie, el hijo del presidente Lincoln que muere durante su presidencia, y aún peor, muere mientras en la Casa Blanca se ofrece un banquete.
El arranque de la novela es hasta cierto punto desconcertante, pues Saunders prescinde de un narrador. En sustitución nos va apilando citas (reales o inventadas), discursos y voces que se siguen unas a otras hasta armar el hilo de la novela. Al recorrer las primeras páginas pasa lo que al leer por primera vez a Carpentier o a Asturias: abruma la estructura o el lenguaje. Pero a medida que se avanza en la lectura se va tomando el ritmo de la narración, una verdadera proeza del traductor José Calvo, que no desmerece la estructura narrativa al verterla en español. Las citas que aparecen como trozos independientes con su referencia (real o inventada) van creando la armazón del discurso del autor que con habilidad hace desaparecer su presencia y nos cuenta una historia hermosa desde lo que nos parece una posición totalmente objetiva: las voces de los terceros.
Willie muere tras un ataque de fiebres altísimas y presenciamos a todo lo que provoca esta muerte terrible: el dolor y desesperación de los padres de ver morir al hijo y sobrevivirlo, hecho antinatural por definición. La locura de la madre, Mery Todd, como si necesitara este evento para perder la razón, que ya la tenía en arcaico equilibrio. El dolor del presidente Lincoln que encima ve a los hijos de la nación partir a la guerra. La historia entonces parte de un evento íntimo y va creciendo como un espiral hasta ir abarcando otros hechos y otras historias. Los muertos que reciben a Willie van contando también su historia, desenmadejando la historia de los Estados Unidos en un viaje portentoso, lleno de piedad por el niño que desubicado vive como si fuera un sueño su propia muerte. Compadece hasta las lágrimas el deambular de Lincoln por el cementerio en apariencia vacío, pero contemplado por los ojos de los enterrados, ese sueño de dolor que también tuvo Miguel Ángel Asturias en este trópico. Y esos ojos de los enterrados son los que van contando la historia, incluso uno de ellos se mete en cuerpo de Lincoln:
“Seguí cabalgando por las calles silenciosas dentro de aquel caballero, a lomos de nuestro caballito, y debo decir que me sentí bastante contento. Él no lo estaba, sin embargo. Le daba la sensación de haber desatendido a su esposa para permitirse la indulgencia de aquella noche. Y encima tenían a otro niño enfermo en casa. Que también podía sucumbir. Podía pasar cualquier cosa. Tal como él sabía bien ahora. Y se había olvidado. De alguna forma se había olvidado del otro chico.
Tad. El pequeño y querido Tad.
El caballero estaba muy agobiado…”
La novela, de la que no me atrevo a comentar más, para no estropearla, se lee con fruición y constante ansiedad. Se toma y una vez comprendido el ritmo, no se deja abandonar. Ese coro de voces que se pelean literalmente por el espacio para hablarnos nos transportan a una noche hermosa y a la vez terrible, pero curiosamente, al dejar el libro terminado y dejarlo reposar en la mente, de a pocos, se nos va abriendo en una sonrisa en los labios. Un libro portentoso por su rompimiento estructural, sí, pero a la vez hermoso por las alturas humanas que toca con las historias que nos van desgranando esas voces que se sientan a nuestro alrededor esperando su turno, o peleando por él, para contarnos algo, cualquier cosa.






