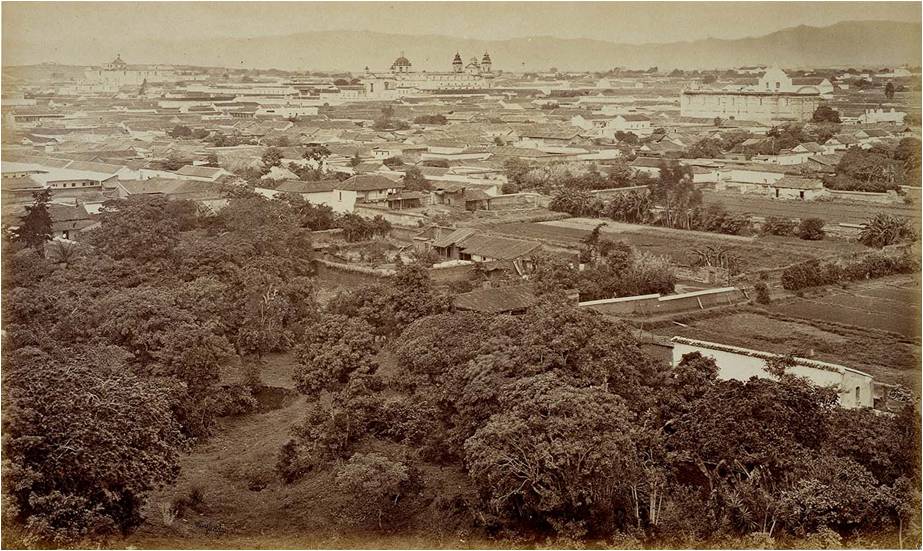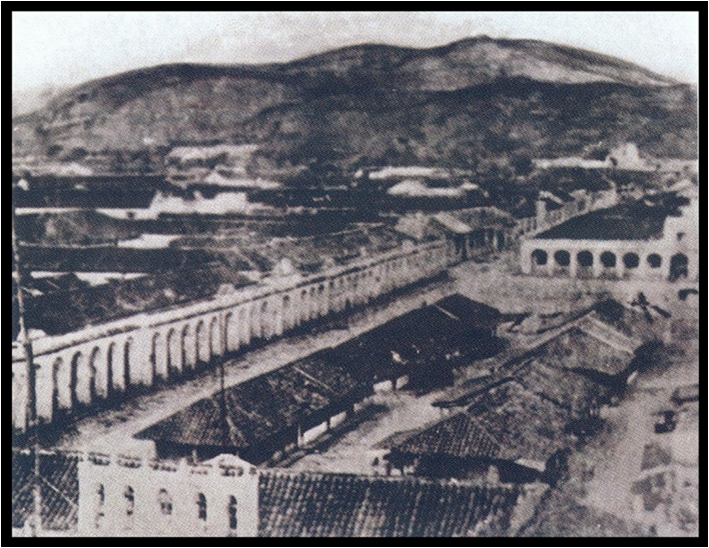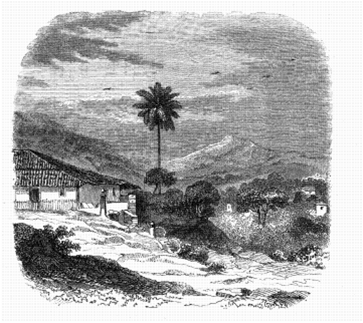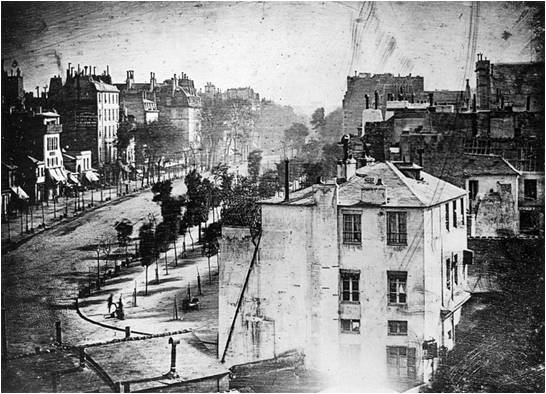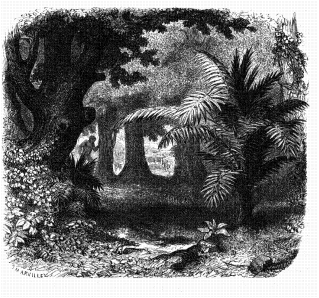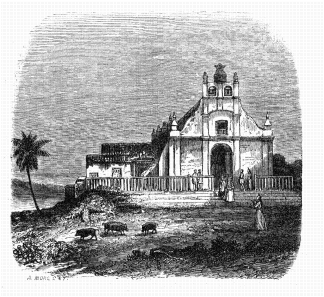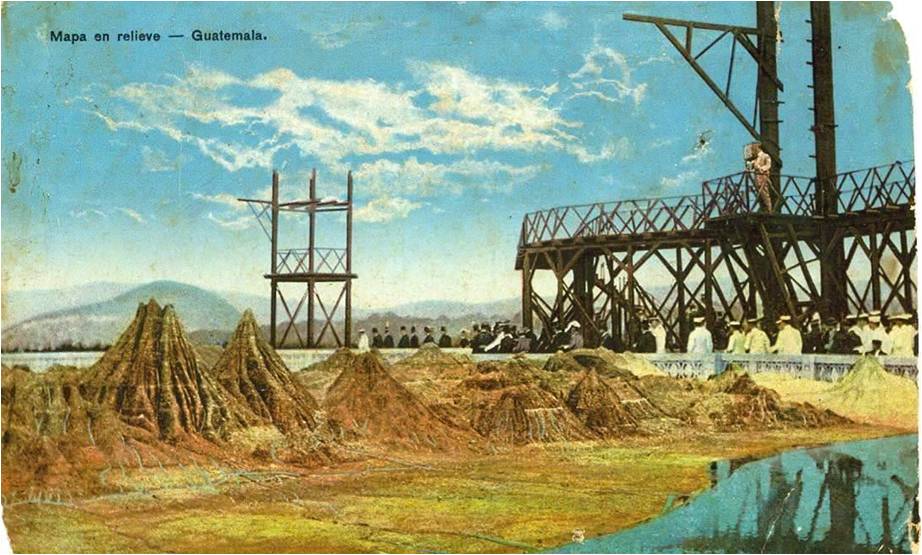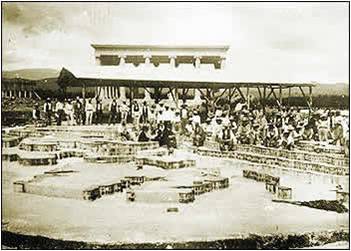Charlie Sugar al poder (I)
La breve presidencia de Carlos Herrera
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Carlos Herrera asciende al poder

Don Carlos Herrera Luna en Washington, 1915.
Luego de una multitudinaria sesión, la Asamblea Legislativa eligió como presidente interino al rimer designado a la Presidencia, don Carlos Herrera, quien estableció provisionalmente su gobierno en la residencia de su amigo José Goubaud, ubicada en la quinta calle entre quinta y sexta avenidas de la actual zona 1, junto a la sede de la Legación de México. Posteriormente, la sede del gobierno se trasladó al mismo domicilio de Herrera en la quinta avenida y doce calle.
Don Carlos Herrera, era según descripción de un contemporáneo, citado por su biógrafo Hernán del Valle:
“…hombre sin pasiones violentas, sin rencores políticos, sin antecedentes bochornosos en el arte de gobernar, caballero bien intencionado. De ahí que en cada uno de sus actos se advirtiera buen propósito, intención generosa, ideas nobles y una tendencia de invariable respeto a las leyes”.
La caída de don Manuel Estrada Cabrera se había logrado gracias a un pacto sellado entre los líderes unionistas y los diputados de la Asamblea Legislativa, todos políticos liberales y adictos al cabrerismo, quienes durante la noche del 7 de abril de 1920, en la residencia del diputado Mariano Cruz acordaron nombrar a Herrera presidente interino y repartir las plazas del gabinete entre liberales, conservadores y unionistas, en una suerte de gabinete de coalición. Sin embargo, pasadas las violentas jornadas de la semana trágica, que cargó todo su peso de violencia en el sector obrero y profesional del Partido Unionista, el pacto político no tuvo una buena acogida, pues Herrera había sido hombre de confianza del dictador. Es significativo que Silverio Ortíz, el líder obrero que había llevado a esta clase al pacto unionista en diciembre de 1919, renunciara al partido en protesta por la postulación de don Carlos para candidato presidencial y la sombría presencia de dos conocidos cabreristas en su gabinete: Adrián Vidaurre y José Beteta. De esta cuenta, la Liga Obrera Unionista se separó masivamente del partido y formaron la Unificación Obrera, el 28 de abril de 1920.
Adicionalmente y a lo interno de las filas unionistas, había fuerte descontento, pues rápidamente se marcaron dos bandos opuestos: los radicales y los moderados. Los radicales exigían una purga de cabreristas en el Gobierno, mientras que los moderados creían necesario un pacto de coalición para mantenerse en el poder y evitar el caos y la anarquía. El desorden era tal que el Partido Democrático (PD) se adelantó a la postulación presidencial de Herrera al mismo Partido Unionista (PU), por lo que Manuel Cobos Batres tuvo que pactar con el PD para apoyar la candidatura de su propio candidato, causando la protesta de varios correligionarios, como Tácito Molina Izquierdo, José Azmitia, el doctor Bianchi y los líderes obreros Silverio Ortíz y Gregorio Cardoza.
El presidente Herrera trató de tomar en sus manos los problemas que más inestabilidad e intranquilidad causaban, como la situación del ejército, institución dentro de la cual surgían insistentes alarmas de movimientos, conspiraciones e intentonas. Por acuerdo gubernativo del 2 de mayo de 1920, se clausuró la Academia Militar y se reorganizó la Escuela Politécnica, con el reglamento original de 1873, y aplicando en la reestructuración del ejército los reglamentos emitidos en 1887 y 1897. Así, el 17 de mayo de 1920 se reorganizó el Estado Mayor y fue puesto bajo el mando del general José María Orellana, siguiendo la tendencia de que en el Ministerio de la Guerra permanecieran los militares de línea y en el Estado Mayor los oficiales profesionales o de escuela. En septiembre de ese mismo año decretó el incremento de los salarios de toda la institución, desde generales de división hasta los soldados rasos.
-II-
Las inconformidades
Toda decisión política por definición, beneficia a uno y perjudica a otro. Así, el origen más remoto del golpe de Estado contra Herrera puede encontrarse, de acuerdo con su biógrafo Hernán del Valle, en el nombramiento del general Felipe S. Pereira como Secretario de Guerra, un hombre al parecer de carácter impulsivo. Este general recibió ciertas informaciones sobre unas reuniones sospechosas que se estaban llevando a cabo en la casa del licenciado José María Reina Andrade, a la que acudían varios oficiales de alta graduación. El general Pereira luego de identificar a los asistentes, ordenó su inmediato arresto. La lista la componían el general José María Lima, general José María Orellana, general Jorge Ubico Castañeda y Antonio Méndez Monterroso. El Director de la Policía, al recibir la orden consultó con el Jefe del Castillo de San José, quien de inmediato alertó a los liberales, quienes convencieron a Pereira que dejara sin efecto la orden. Según Epaminondas Quintana, quien entrevistó a Herrera en su exilio en París el incidente ocurrió de la siguiente forma: “… él [Herrera] estaba con fiebre el día que nombró al General Pereira, y que cuando despertó, 24 horas después, le informaron que, pasado de copas, éste había ordenado la captura de varios generales, pero que algunos funcionarios habían intervenido y la orden había quedado sin efecto…” Inmediatamente del incidente, destituyó a Pereira y nombró en su lugar al General Rodolfo A. Mendoza, Jefe del Castillo de San José y afín a los liberales cabreristas.
Pese a lo anterior, o quizás por lo anterior, la conspiración continuó y las reuniones en la residencia de Reina Andrade siguieron su marcha. Los conspiradores decidieron que el cabecilla del movimiento fuera el general José María Orellana, decisión que no deja de ser interesante, pues éste militar hasta ese momento había permanecido ajeno a la política nacional y había avanzado con paso firme y decidido por el escalafón militar, llenando una brillante hoja de servicios. Según Hernán del Valle: “Una interpretación histórica dice que los liberales querían volver a la tradición que un oficial de alta graduación debía dirigir los destinos de Guatemala. Eso explica su opción por el General Orellana para encabezar el atentado contra el Gobierno democrático presidido por el señor Herrera”. Torpeza mayúscula la de los conspiradores, pues como demostrarían los hechos posteriores, los políticos quedaron completamente fuera del poder hasta la caída total del régimen liberal, en octubre de 1944.
-III-
El gobierno interino de don Carlos Herrera

Tras la histórica sesión del 8 de abril de 1920, el presidente interino Carlos Herrera es recibido por la multitud abarrotada en la calle.
Mientras tanto, el gobierno de Herrera seguía su complicado desarrollo. Después de arduas negociaciones políticas con los liberales, los unionistas lograron encabezar la Policía Nacional, nombrando como su director a Miguel Ortiz Narváez, quien se había especializado en España en organización de fuerzas de seguridad. Para tecnificar ese cuerpo, trajeron al licenciado Max Shamburger, ciudadano estadounidense y miembro del Ejército de su país, quien contaba con experiencia en la sección de detectives, con el fin de establecer una organización similar en Guatemala, dirigida al combate de la delincuencia común.
Por acuerdo gubernativo del 25 de abril de 1920, se organizó una dependencia para resguardar y administrar los bienes nacionales intervenidos a Estrada Cabrera, a la que se llamó Intendencia General de Gobierno, encargada de administrar esas propiedades. Según Hernán del Valle: “…El Licenciado Adrián Vidaurre citó un informe del Ministro estadounidense en Guatemala, en el cual dijo que el patrimonio de Estrada Cabrera, que el gobierno guatemalteco reclamaba como propiedad de la Nación, ascendía a 5 millones de dólares”.
En el escenario internacional, el 1 de julio de 1920, el Reino Unido reconoció al nuevo Gobierno guatemalteco y en agosto se sumó Italia, Estados Unidos y otros, logrando entonces regresar al país a los caminos de la normalidad de sus relaciones internacionales.
La Semana Trágica (II)
La violenta caída del tirano Manuel Estrada Cabrera
Rodrigo Fernández Ordóñez
Hace 100 años, el 8 de abril de 1920, a la caída de la tarde, un estruendo sacudió la normalmente apacible ciudad de Guatemala. Las baterías del Fuerte de Matamoros tronaron, bombardeando las goteras de la ciudad al oriente, sede del Cuartel Número 3, presuntamente fiel al gobierno provisional de don Carlos Herrera. Al día siguiente, el 9 de abril, las baterías francesas, concentradas en la finca presidencial de La Palma en el suroriente de la ciudad, empezaron también su bombardeo, buscando el centro de la ciudad y la Finca El Zapote, presunto cuartel general de los unionistas. ¿Qué llevó al dictador a tomar la terrible decisión de bombardear una ciudad completamente desprotegida? ¿Qué sucedió después? Las respuestas a estas preguntas constituyen unas de las páginas más hermosas de la historia de nuestro país, y contradictoriamente, de las más desconocidas.

Milicianos unionistas combatiendo en las calles de ciudad de Guatemala. Probablemente los hombres se encaren hacia la finca presidencial La Palma, en donde se había atrincherado el dictador Estrada Cabrera y desde donde dirigía las operaciones.
-I-
Los combates
Lo sucedido durante la histórica sesión del 8 de abril en la Asamblea Legislativa, lo narra con detalle Carlos Wyld Ospina:
“Los cabecillas de la Asamblea y los jefes del unionismo persuadieron a Letona de que su deber le mandaba denunciar, ante los representantes del pueblo, la locura del presidente, manifiesta en los actos del elevado funcionario y el género de misticismo supersticioso a que vivía entregado, según informes del propio Letona. Se adobó con todo aquello una denuncia, que era a la vez una acusación, y se convino en que el ex secretario de Estrada Cabrera la leería en persona ante los diputados, presentándose en la sesión del 8 de abril con la cabeza envuelta en vendajes y en el rostro las huellas, todavía frescas, de la violencia presidencial”.[1]
Resulta interesante la frase “Se adobó con todo aquello una denuncia…”, que deja plasmada Wyld Ospina, y es que desde las páginas de El Autócrata, su ensayo sobre las dictaduras en Guatemala, el periodista no abandona la crítica. Debemos señalar que don Carlos se había jugado el pellejo en los meses anteriores al estallido de la Semana Trágica, junto al poeta Alberto Velásquez, publicando en Quezaltenango un periódico anti cabrerista, El Pueblo, haciendo eco a las denuncias de El Unionista, que se publicaba en la capital. Seguramente Wyld Ospina dice que se adobó la denuncia porque esta resultó de las impresiones del general Letona y otros colaboradores, pero en ningún momento se le practicó al presidente examen médico alguno que pudiera dar sustento al diagnóstico de que don Manuel ya no se encontraba en sus cabales. El fundamento para declarar demente al dictador nos lo narra nuevamente en las páginas de su ensayo, cuando años después de sucedidos le narrara personalmente el general Letona:
“…en los días en que el autócrata viera desquiciarse su poder y huir de su lado a hombres en quienes confió, sus facultades mentales sufrieron positivo quebranto, y dio en ver enemigos y traidores por todas partes. Fue entonces cuando se pasaba las horas metido en el oratorio de La Palma, de rodillas ante las imágenes de culto católico, rezando fervorosamente con la cabeza entre las manos. Salía de allí a consultar con los brujos indios, que hiciera venir desde Momostenango y Totonicapán, y encerrarse con ellos para practicar operaciones de hechicería…”.
Al parecer don Manuel se había aficionado a las artes ocultas desde los lejanos años del atentado de la bomba, y por algunas experiencias paranormales sucedidas luego de la muerte de su esposa. En fin, el diputado Adrián Vidaurre intervino en la sesión, señalando: “…Duéleme, señores diputados, tener que venir a haceros pública la seguridad en que estoy de que las facultades mentales del señor Estrada Cabrera no son ya normales. Una enfermedad tan traicionera como la que padece; una vida tan dura como la que lleva, son capaces de doblegar la salud más completa. Y hoy, por desgracia para mí, señores, tengo la firme persuasión de que mi amigo siempre querido, mi jefe severo, sí, pero respetuoso, no tiene la lucidez de un cerebro correcto; y sólo así podrían explicarse los errores, aberraciones, tonterías, monomanías y aún desmanes que comete…”. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?
El caso es que, como ya quedó apuntado antes, ese día 8 de abril, en horas de la tarde, empezó el bombardeo contra la ciudad, desde las baterías del Fuerte de Matamoros en contra del Cuartel Número 3, ubicado en las afueras nororientales de la ciudad, para impedir que la población se apropiara de las armas allí depositadas. Wyld Ospina relata que la situación dentro del Ejército era delicada ya que la oficialidad joven estaba a favor del movimiento unionista, mientras que los oficiales antiguos se mantenían fieles al dictador. También se bombardeó el área de la Plaza Mayor. Posteriormente, en una polémica desde las páginas del diario vespertino La Hora en 1972, uno de los hijos de don Manuel explicaría que el bombardeo se había hecho con munición sin espoleta, para que no estallara, caso contrario, la ciudad hubiera quedado pulverizada. Ignoramos si la anterior afirmación es cierta, pero la dejamos constar para que si alguien tuviera posibilidades de aclarar este aspecto de nuestra historia, contribuya con algunas líneas.
Ese 8 de abril presentaba un tenebroso panorama para el Movimiento Unionista. Vía telegráfica don Manuel puso en pie de guerra a los fuertes de San José de Buenavista y San Rafael de Matamoros, así como a las guarniciones militares de la Penitenciaría, de la Estación de Radio Inalámbrico, (ubicada al pie de la colina del fuerte de San José), de La Aurora, el Guarda Viejo, del Aceituno y la Guardia de Honor, estacionada en unos galpones de madera cerca de La Palma. Los unionistas tenían solamente el Cuartel Número 3, rendido solo por la decisión de su comandante coronel Juan López Ávila[2], al ver a los milicianos de la Liga Obrera armados con machetes, cuchillos, revólveres y garrotes. El comandante se puso a las órdenes del presidente interino y repartió seiscientos fusiles Reina Barrios[3] de cañón corto, sesenta cajas de munición y dos ametralladoras. Con estas armas tomaron por asalto la Mayoría de la Plaza y la Casa Presidencial (7 avenida y 12 calle), en donde hallaron dos ametralladoras nuevas, revólveres, espadas y fusiles sin estrenar.[4] Los oficiales mayores que se pusieron del lado del gobierno provisional aprestaron el batallón Canales y a los milicianos de Palencia para que de urgencia acudieran a defender a la capital. Los milicianos unionistas recibieron los fusiles y no tenían ni idea de su funcionamiento, así como de las ametralladoras. Según relata Arévalo Martínez, fue el príncipe Guillermo de Suecia, quien se encontraba de paso por Guatemala, quien les enseñó los rudimentos básicos para el manejo de las armas de fuego.[5] Estrada Cabrera por su parte, dispuso que la infantería al mando de los generales Reyes y Chajón ocupara las alturas de Santa Cecilia, cerrando el paso por el Guarda Viejo.

Otra de las barricadas construidas en plena calle del centro de la ciudad durante la Semana Trágica, que al disiparse el humo se establecería que se había cobrado alrededor de 1,700 vidas.
En la madrugada del 9 de abril los cañones de La Palma empezaron a rugir, así como los de San José y Matamoros. Los obuses impactaron en el Cuartel Número 3, y pasaban sobrevolando la ciudad, buscando impactar en la finca El Zapote, en donde el dictador presumía se había establecido el cuartel general de los alzados, pues don José Azmitia, uno de los mayores líderes unionistas, era gerente de la Cervecería Centroamericana. Bajo el bombardeo, los militares fieles a don Carlos Herrera conformaron un plan de ofensiva, señalando la necesidad de tomar el Fuerte de San José, estratégicamente invaluable, pues desde sus alturas se podría bombardear a La Palma. Los batallones Canales y Palencia atacarían La Palma desde el sur los primeros y desde el norte los segundos, para tratar de tomar la posición.
Al día siguiente, el 10 de abril, se supo que había desembarcado del buque de guerra estadounidense Tacoma, una compañía de marines, que marchaba hacia la capital para proteger los bienes y la seguridad de sus ciudadanos.
Regresamos a Carlos Wyld Ospina, quien resume:
“Por una semana, la corrida del 8 al 14 de abril de 1920, se combatió en toda la República con las armas en la mano. Cabrera se había declarado dictador, aunque sus ministros, con las únicas excepciones del licenciado Manuel Echeverría y Vidaurre y del general Miguel Larrave (sub secretario de la cartera de guerra, en desempeño del ministerio) rehusaron firmar el decreto correspondiente. Esto no impidió a Estrada Cabrera reconocer la beligerancia del nuevo gobierno y sus defensores, porque hemos de estar en que la Asamblea, al poner fuera de la presidencia a don Manuel, había nombrado para sustituirlo al ciudadano Carlos Herrera. El gobierno encabezado por este señor, a su vez declaró fuera de la ley a Estrada Cabrera y ordenó a sus tropas batirlo como rebelde.
El 8 de abril quedábale al autócrata todavía la mayor parte de los cuarteles, fuertes y efectivos militares de la capital y la totalidad de los departamentales. Herreristas y unionistas luchaban con notoria desventaja. No se comprende, sino por la falta de un mando único y de un plan coordinado, la derrota de Estrada Cabrera…”.
La lucha fue dispar, pero jugó en favor de los unionistas que el dictador se hubiese aislado en La Palma, aunque tuviera a su disposición modernas piezas de artillería francesa de 75mm y cerca de 800 hombres. Sin embargo, los rebeldes capturaron la central del telégrafo al pie de San José y se lanzaron a una campaña de desinformación, interceptando los mensajes que enviada el dictador a las guarniciones departamentales y sustituyéndolas por confusas contraórdenes, que terminaron por sembrar el caos en las tropas cabreristas. Así, el 12 de abril, el párroco de la iglesia El Calvario subió la cuesta hacia el Fuerte de San José con una bandera blanca y convenció a su comandante, el coronel Villagrán Ariza de que se entregara al gobierno provisional. Los unionistas encontraron en sus bodegas 1,000 fusiles nuevos y 5,000,000 de cartuchos de munición, cuatro ametralladoras y cuatro cañones.[6] Al correr la noticia, los cañones de Matamoros se enfilaron en contra de San José, sumándose luego La Palma al bombardeo. Sin embargo, la privilegiada ubicación de San José pudo dominar las posiciones de la finca presidencial.
Cuenta don Luis Beltranena que cuando los comandantes del Fuerte de San José iban a presentarse a don Carlos Herrera rodeados de soldados unionistas, un grupo quiso atacarlos, impidiéndolo Carlos Ávila Perret, gritándoles: “…¡Alto compañeros que son hombres de honor y militares bravos que se han rendido y debemos respetarlos!”. Ese mismo día, 12 de abril, los unionistas derrotaban en los altos de Santa Cecilia al general Reyes y tomaban una pieza de artillería y varios fusiles. El general Ramírez Valenzuela se dirigió luego a la Penitenciaría, en donde recibió la capitulación de la guarnición y marchó hacia el sur, ocupando la Plaza Reina Barrios, plantándole sitio a la Academia Militar y tomó La Aurora, en donde acampó con el resto de sus tropas.
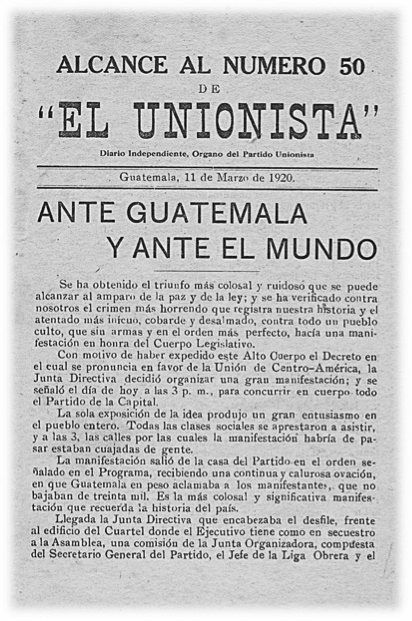
Portada del diario El Unionista, órgano de difusión del Partido Unionista, en el que se denunció continuamente al gobierno de Estrada Cabrera, y en el que constan los sucesos relativos al derrocamiento del dictador.
Mientras tanto, marcharon sobre la capital para unirse a los unionistas, las tropas del batallón 15 de marzo, los milicianos de Amatitlán, Villa Nueva y Santa Rosita, que se sumaron al sitio de La Palma. El día anterior, el 11 de abril, algunos obuses cayeron cerca de la Legación de México y de Inglaterra, levantando airadas protestas del Cuerpo Diplomático, quien redactó un ultimátum amenazando con desconocer al gobierno de Estrada Cabrera si este continuaba con su inhumana e inútil campaña de bombardeo en contra de la ciudad. El cuerpo diplomático exponía en su nota: “…la continuación del bombardeo y ataque a la ciudad, siendo una acción inútil, sin sentido e inhumana, podrá obligarlo [al cuerpo diplomático] a romper sus relaciones diplomáticas con Vuestra Excelencia, sujetando esta decisión ad-referendum de sus respectivos gobiernos”. El dictador respondió que los bombardeos estaban dirigidos en contra de objetivos militares que atacaban a La Palma.
-II-
La capitulación del dictador
Mientras tanto, el día 9 de abril, don Carlos Herrera nombró como sus representantes a don Marcial García Salas, don José Ernesto Zelaya y Manuel Valladares Rubio para negociar en forma pacífica la salida del presidente. El dictador nombró por su parte a don Manuel Echeverría y Vidaurre (canciller) y al coronel Cristino de León, jefe de Estado Mayor. La sede de las pláticas fue la Legación de los Estados Unidos. El gobierno provisional se estableció en una residencia en la 5 calle, próxima a la Legación de México y allí se dispuso la conformación del gabinete.
Las negociaciones continuaron entre combates y ceses de fuego continuamente violados por el dictador, hasta que el 14 de abril a primeras horas de la noche se concretó un cese al fuego definitivo. Se pactó que al día siguiente se rendiría el dictador, en La Palma, ante el Cuerpo Diplomático. Ese mismo día por la mañana se firmó el documento de capitulación, que en su punto primero establecía la capitulación total de Estrada Cabrera y la entrega del gobierno a don Carlos Herrera y en el segundo, que el dictador sería trasladado “por su seguridad” a la Academia Militar para quedar bajo arresto. El documento de capitulación, recogido por don Luis Beltranena decía:
“Enrique Haeussler, Canuto Castillo y Manuel Echeverría y Vidaurre, representantes del Gobierno del señor Manuel Estrada Cabrera, por una parte, y Marcial García Salas, José Ernesto Zelaya y Manuel Valladares, representantes del Gobierno del señor don Carlos Herrera, y Saturnino González, José Azmitia, Francisco Rodríguez y J. Demetrio Ávila, en representación del Partido Unionista, han convenido lo siguiente: Primero: En que el Doctor don Manuel Estrada Cabrera capitula en lo absoluto y se entrega al Gobierno del señor don Carlos Herrera, Gobierno que lo conducirá y alojará en la Academia Militar. Segundo: En que el señor Estrada Cabrera será conducido de su residencia La Palma a dicho lugar con el acompañamiento de los Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático para su seguridad personal, y a petición del Señor Ministro de Relaciones Exteriores. Además irán seis miembros del Gabinete del señor Herrera, seis representantes del Partido Unionista y seis jefes militares del señor Herrera. El señor Cabrera podrá llevar sus ayudantes militares…”.
Un diario de la época, El Excelsior, publicó un relato de la capitulación de Estrada Cabrera, citado por Hernán del Valle[7]:
“…A las 9 de la mañana, representantes diplomáticos y delegados del nuevo Gobierno llegaron en varios automóviles a La Palma, que estaba sin guardia, porque el personal a su servicio había escapado casi en su totalidad. El periodista agregó que sobre una calle, hacia la derecha de la puerta de entrada y cercano a unos cipreses, estaban un grupo que a él le pareció de trágico aspecto, con señales de no haber tenido sosiego, con la ropa sucia, desgreñados, en manifiesto abandono. Allí vio a familiares de Estrada Cabrera, Jorge Galán, Rafael Yaquián y José Santos Chocano; también a los señores José Pineda Chavarría y Andrés Largaespada, así como al Coronel Juan B. Arias y otros”.

Histórica fotografía del momento en que don Manuel, ya habiendo capitulado, marcha hacia su prisión acompañado por el cuerpo diplomático, tras 8 días de violentos combates en la capital y principales ciudades del país.
El Excélsior continúa relatando que el Cuerpo Diplomático y la comitiva se situaron en un quiosco. Estrada Cabrera apareció vestido de americana, con bastante sangre fría para la situación. Saludó y entre otras cosas dijo que se entregaba a la hidalguía del Gobierno y del pueblo de Guatemala para quien había querido hacer lo mejor. Luego los invitó a marcharse y caminó en medio de los ministros de Estados Unidos –señor Benton McMillin- y también el de España; atrás, iba el periodista Federico Hernández de León.
Otros testigos dan un detalle interesante. Don Manuel sale a un desayunador de paredes de vidrio de La Palma en donde lo espera el Cuerpo Diplomático. Viste levita y porta una llamativa condecoración. Unos hombres de las milicias unionistas detienen al dictador y lo registran. Le quitan un revólver y 71,000 dólares. El hombre murmura algo con desagrado y se retira nuevamente, para regresar vistiendo frac, y dirigiéndose a los embajadores les indica que ya está listo. Retomamos el relato de El Excélsior:
“…Al bajar la avenida que conducía a la puerta principal, Estrada Cabrera le dijo al ministro estadounidense: ‘Este año la primavera se ha retrasado. Estos árboles aún no tienen hojas’. El ministro le respondió: ‘Pronto llover’. Y continuaron caminando. Al llegar al automóvil –propiedad del Licenciado J. Eduardo Girón–, quizá por agotamiento, el ex presidente no pudo subir al vehículo, y el diplomático tuvo que ayudarlo. En ese vehículo que encabezaba la comitiva, iban los dos diplomáticos recién mencionados y un marino del barco estadounidense Tacoma; también los señores Federico Hernández de León y Rogelio Flores quienes pasaron por las silenciosas calles de San Pedrito. Atrás iban los demás autos con los prisioneros y los delegados del nuevo Gobierno. Nadie habló…”.
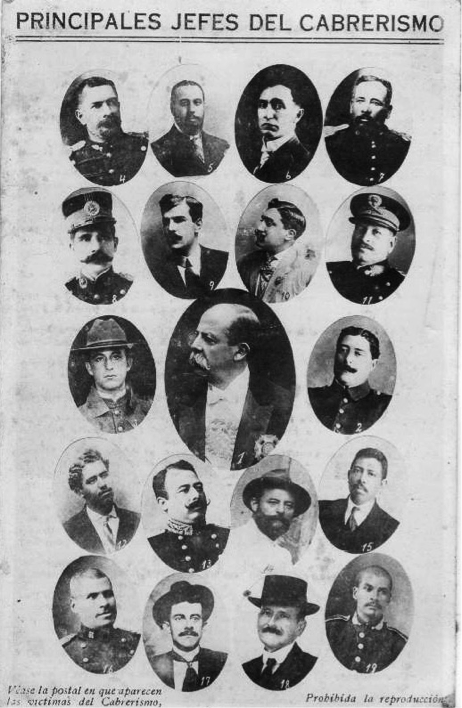
Recuerdos de la dictadura. Un empresario aventurero imprimió esta postal con los rostros más conocidos del Cabrerismo, algunos muertos en los combates, otros linchados por la multitud frente al edificio de San José de Los Infantes y otros, prisioneros. Llama la atención la leyenda en la esquina inferior izquierda: “Véase la postal en que aparecen las víctimas del Cabrerismo”, que denuncia una serie de documentos gráficos.
[1] Wyld Ospina, Carlos. El Autócrata. Ensayo Político-Social. Tipografía Sánchez & De Guise, Guatemala: 1929.
[2] Arévalo Martínez, Rafael ¡Ecce Pericles!. Tipografía Nacional de Guatemala, Guatemala: 2009. Página 521.
[3] Según información adicional proporcionada por Rodolfo Sazo, querido amigo e investigador, el presidente Reina Barrios modificó el mecanismo de disparo de un fusil para mejorarlo, patentando su invento y donando la patente al Estado de Guatemala. Según Beltranena Sinibaldi, el fusil Reina Barrios era utilizado por los artilleros para portarlo cruzado en bandolera, asumo yo que por tener el cañón corto.
[4] Beltranena Sinibaldi, Luis. Cómo se produjo la caída de Estrada Cabrera. Edición privada del autor. Guatemala: 1970. Página 32.
[5] Arévalo Martínez. Op. Cit. Página 526. El príncipe había llegado a Guatemala en su yate privado el 5 de abril y subido a ciudad de Guatemala, hospedándose en el Hotel Grace. Al estallar la rebelión unionista el 8 de abril, el príncipe Guillermo quedó atrapado en la ciudad, pero simpatizando inmediatamente con los rebeldes participó entrenándolos.
[6] Beltranena Sinibaldi, Op. Cit. Página 34.
[7] Del Valle Pérez, Hernán. Carlos Herrera. Primer Presidente Democrático del Siglo XX. Fundación Pantaleón, Guatemala: 2003.
Historia de Guatemala 2
|
Fecha y hora:
|
Los martes, del 8 de marzo al 5 de julio, 2016
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
|
|
Inversión:
|
Q2,400.00
Para los estudiantes de la UFM equivale a 1.5 UMA.
|
|
Estacionamiento:
|
Tarifa especial por sesión de Q40
|
|
Información e inscripción:
|
Departamento de Educación
Teléfonos 2338-7794 y 2413-3267
educacion.ufm.edu
educacion@ufm.edu
|
|
Catedrático:
|
Rodrigo Fernández Ordóñez
|
DESCRIPCIÓN
El curso abordará de forma crítica, la historia nacional partiendo desde los sucesos violentos de la llamada “Semana Trágica”, que llevó al derrocamiento del dictador Manuel Estrada Cabrera, pasando por la inestabilidad política que dejó el vacío del dictador y que se extendió por una década hasta la llegada de otro dictador, Jorge Ubico, la Revolución de Octubre de 1944, los gobiernos de la llamada “Primavera Democrática”, el derrocamiento del coronel Jacobo Árbenz, la contrarrevolución o Liberación, el gobierno de Ydígoras Fuentes y la larga historia del conflicto armado interno, terminando con la firma de los Tratados para una Paz firme y duradera y las consecuencias del conflicto.
OBJETIVOS DEL CURSO
- Que el alumno adquiera un conocimiento crítico de la historia nacional, cuestionando la versión “oficial” de la historia y plantearse constantemente preguntas acerca del desarrollo de los hechos históricos que han marcado al país hasta el presente.
- Que el alumno pueda interpretar los hechos históricos en su justa medida, fuera de planteamientos ideológicos, mediante la aplicación del método histórico y la contextualización de los sucesos con otros contemporáneos para poder evaluar adecuadamente su tiempo histórico.
TEMAS
- Los terremotos de 1917-1918 y sus consecuencias. La Semana Trágica.
- El gobierno de Carlos Herrera y el golpe de José María Orellana.
- La presidencia del general Lázaro Chacón y sus problemas. El golpe del general Manuel Orellana.
- La presidencia del general Jorge Ubico.
- La Revolución de Octubre de 1944.
- La presidencia del doctor Juan José Arévalo.
- La presidencia del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
- La Liberación.
- El gobierno de Carlos Castillo Armas y las consecuencias de su asesinato.
- La presidencia del general Miguel Ydígoras Fuentes y el golpe de Estado de Peralta Azurdia.
- El principio del conflicto armado interno. Primeras organizaciones revolucionarias.
- La presidencia de Julio César Méndez Montenegro y del coronel Carlos Arana Osorio.
- La presidencia del general Kjell Eugenio Laugerud y del general Romeo Lucas García.
- Los gobiernos de facto del general Ríos Montt y Mejía Víctores.
- La democratización y los primeros acercamientos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
- EL Serranazo y la presidencia de Álvaro Arzú.
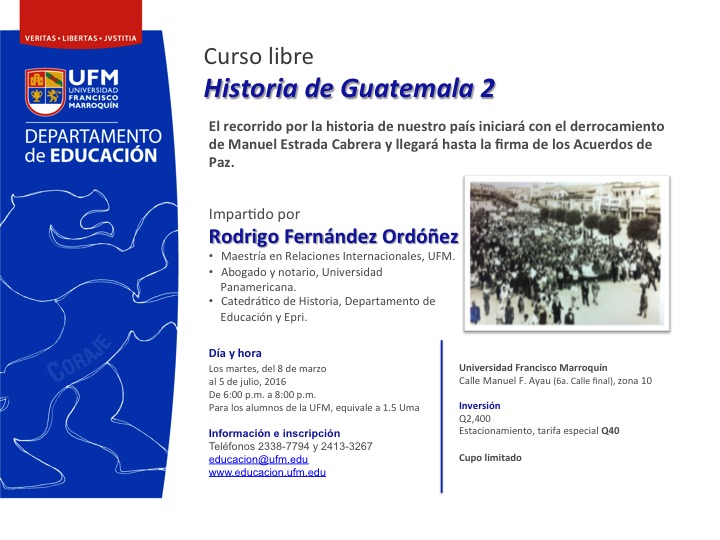
Un yanqui en Guatemala (I)
Las memorias de Elisha Oscar Crosby. Reminiscencias de California y Guatemala (1849-1864)
Rodrigo Fernández Ordóñez
El martes 12 de agosto de 1975 el historiador guatemalteco Francis Polo Sifontes publicó, en las páginas del diario vespertino La Hora, un fragmento de la obra del diplomático estadounidense Elisha Oscar Crosby, referente a su paso por Guatemala como embajador de su país y representante del gobierno de Abraham Lincoln. Por su importancia y relativa ausencia en las referencias históricas tradicionales, copio los fragmentos más importantes de dicho texto, para que quede a disposición de los lectores interesados las impresiones que le causó nuestro país a este interesante norteamericano, que a diferencia de la mayoría de extranjeros que pasaron por nuestro suelo, denota pocos prejuicios y resalta su visión amable frente a un país remoto y desconocido para la mayoría de sus paisanos.

En la imagen se aprecia la “jaula” de desembarque en el extremo del muelle del Puerto de San José, en el que arribaron todos los extranjeros a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El señor Crosby no habrá sido la excepción.
Presentación
De acuerdo a las notas de presentación de don Francis Polo Sifontes, Elisha Oscar Crosby nació en 1818 en el seno de una familia campesina, se graduó de abogado en 1843 y se traslada a California en donde ejercerá su profesión en plena fiebre del oro. Allí permanecerá durante 12 años, tiempo durante el cual aprendió a hablar español. Regresa a Nueva York en 1860 previo realizar un viaje de exploración por los estados del sur de la unión. Posteriormente es llamado a la capital de los Estados Unidos para incorporarlo al servicio diplomático con destino Guatemala. Permaneció en el país a la cabeza de la misión diplomática de 1861 a 1864, en compañía de su secretario, Sam J. Hilton, oriundo de Washington, y que por no estar comprendido en el presupuesto de la misión diplomática, Crosby contrató de su propia cuenta. Crosby se sienta a escribir sus memorias en 1878, cuando contaba con 60 años. Muere en 1895. Polo Sifontes traduce la parte concerniente a Guatemala con el apoyo de la Editorial Universitaria, a partir de la edición de las memorias de Crosby publicadas por el doctor Charles Albro Baker, profesor de historia, utilizando el manuscrito que quedó en poder de la Biblioteca Huntington, de San Marino California, y publicada en 1945. He insertado subtítulos que no aparecen en el texto de Polo Sifontes con el único objeto de identificar los temas, que me parecen de máxima importancia, sobre todo el carácter de la misión secreta de Crosby en Guatemala, por lo que me permito llamar la atención de los lectores sobre este aspecto particular, sin restar realce a la totalidad de impresiones que resultan fascinantes.
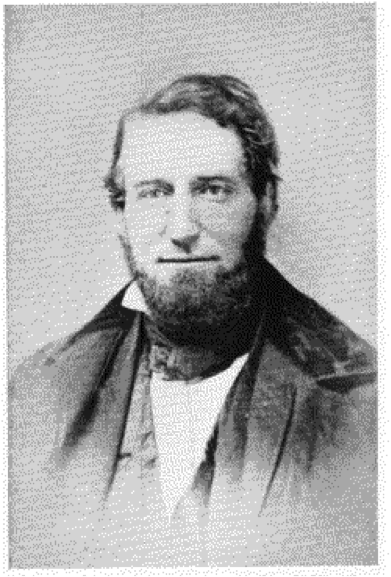
Retrato de Elisha Oscar Crosby, incluido en la edición de 1945 de sus memorias.
El texto, fragmentos escogidos
-I-
Testigo de un momento histórico: el triunfo electoral de Abraham Lincoln y el rompimiento de la Unión
“En 1860 regresé a Nueva York en vísperas de elecciones presidenciales. Como había estado ausente alrededor de doce años de los estados del Este, la efervescencia y charlas sobre la secesión de parte de los estados sureños eran del todo nuevas para mí y me llenaron de sorpresa y asombro. Con el propósito de saber si realmente existía una intención seria de esta categoría, viajé a Richmond, Virginia y de allí a Charleston, Carolina del Sur y a Savannah, Georgia. En todos estos lugares encontré fuerte excitación, mayor aún que la que se advertía en el norte.
Volvía a Charleston en el momento en que en la ciudad se recibían las noticias de la elección de Mr. Lincoln a la presidencia; la población entera parecía enloquecida de entusiasmo y muchos de los dirigentes políticos declararon su satisfacción por el resultado, ya que éste les daría una escusa para la inmediata separación de éste y otros estados del sur. De hecho, se convocaron reuniones inmediatas para dar los primeros pasos en la separación de aquel estado de la Unión, se hicieron repicar campanas y se quemaron fuegos artificiales, de modo que el más salvaje delirio se posesionó de ellos (…) Dos días después tomé el vapor para Nueva York que pasaba por Fort Moultrie; aquel mismo vapor fue detenido por las autoridades en su viaje de vuelta a Charleston. Yo me encontraba en Washington durante el invierno de 1860-1861 y pude escuchar todos los debates, pendiente de la separación de los Estados sureños; pude ver cuando algunos de los rebeldes distinguidos se retiraron del Senado y del Capitolio; me encontraba en Washington también cuando arribó el Sr. Lincoln. Permanecí allí hasta después de la toma de posesión, y en el arreglo de sus nombramientos para el extranjero, me ofreció el cargo de Ministro de los Estados Unidos resiente en Guatemala. Fui comisionado y confirmado el 15 de marzo de 1861 y me pidieron hacer los preparativos para salir inmediatamente hacia ese país…”.
-II-
De la llegada a Guatemala. Primeras impresiones
“Cuando llegamos a San José, en Guatemala, comenzaba la época de lluvias; la estación lluviosa principia allí en primavera y continúa a lo largo del verano, época que va en sentido inverso de la estación lluviosa en California, con el agregado de tremendas tempestades. La ciudad de Guatemala está situada 90 millas tierra adentro y debíamos llegar a ella mediante una diligencia, especie de vehículo belga bastante adecuado para transportar cargas pesadas con cierta comodidad, el coche era tirado por un tronco de caballos españoles parecidos al resto de ganado caballar que se encuentra en el país; el mencionado servicio había sido cedido por el gobierno a un ciudadano belga propietario de cuatro o cinco centenares de bestias y tenía a su cargo todo el servicio postal del país, aquella era la única ruta para el envío postal establecida entre la capital y el puerto de San José”.
“Viajamos alrededor de 40 millas por la Costa después de la lluvia, la tierra estaba tan blanda que se hacía casi imposible avanzar. Siguiendo esa ruta cortada entre la densa vegetación que cubre la costa llegamos a Escuintla. Esta población está situada en las faldas de la cadena montañosa que viniendo de México cruza Centroamérica y se eleva en los Andes de Sud-América formando un gigantesco espinazo que cruza enteramente el continente. En algunos sitios se eleva hasta alturas increíbles; dos puntos son prominentes en el conjunto por su apariencia extraordinaria: el volcán de Agua y el volcán de Fuego”.
Escuintla y ciudad de Guatemala
“A nuestro arribo a Escuintla nos encontramos con un pueblón indígena. Allí nos hospedamos en un hotel destartalado propiedad de un francés; pasamos la noche en claro, merced del sinnúmero de pulgas que compartían la habitación con nosotros (…). Una vez que nos habíamos desayunado con tortillas, frijoles, huevos fritos y café, abordamos nuevamente la diligencia, que principió a ascender por las montañas con rumbo a la capital, distante unas 50 millas de Escuintla. El camino hacia la ciudad se enrolla en las montañas, zigzagueando hasta alcanzar una elevación de 5,000 pies aproximadamente, finalmente desemboca en una gran planicie de tierras altas llamada Valle de las Vacas, en cuyo centro se encuentra actualmente la ciudad de Guatemala (…). Se trata de una bella ciudad tipo español. Durante mi permanencia allí, tenía la ciudad una población aproximada de 60,000 habitantes, aunque con un área bastante mayor que otra ciudad de la misma población en Norteamérica. Las casas son de piedra y ladrillo y están divididas por enormes paredes, de acuerdo a las reglas de construcción: el grosor debe ser de 4 pies con 2 pulgadas. Generalmente las edificaciones son de un solo piso y de un estilo posterior al colonial español; el exterior tiene el aspecto de una fortaleza, internamente tienen gran extensión y poseen de dos hasta cinco patios, dependiendo de la riqueza y posición de la familia propietaria. Estas residencias son conocidas por el nombre de las antiguas familias descendientes de los conquistadores, además de posteriores inmigrantes y colonizadores españoles que se establecieron allí”.
“Especial mención merecen los acueductos que surten de agua a la ciudad, el primero de ellos viene desde una distancia de 12 millas, proviene de la montaña que se encuentra al este del valle; el segundo viene de las montañas situadas al oeste de la ciudad, a una distancia de unas 9 millas; ambos acueductos desembocan sus caudales en un depósito común desde donde el agua se distribuye a la ciudad, la cual a su vez hace gala de la magnífica agua proveniente de las fuentes montañosas. Los tubos de distribución penetran hacia el interior de las casas y las cisternas y fuentes están constantemente rebalsando”.
Las casas
“Los interiores de estas casas resultan sumamente hermosos y atractivos, aunque su exterior no lo sea tanto; las ventanas están siempre recubiertas con rejas de hierro por la parte exterior, mientras que la parte interior está primorosamente tallada y pulida; los patios se encuentran fragantemente engalanados por todo tipo de plantas; flores aromáticas y enredaderas, todo humedecido e irrigado con abundante agua, algunas veces se encuentran en los patios hermosas fuentes recubiertas con estuco. La entrada a las casas es a través del enorme portón, resguardado por dos inmensas hojas que se doblan y en una de las cuales se halla una pequeña puerta de acceso. Generalmente los carruajes son conducidos a través de este portal hasta el primer patio. La cas que me fue asignada por la Embajada Americana ocupaba un frente de alrededor de 80 pies sobre la calle y se extendía internamente dos o trescientos pies, grandes habitaciones y corredores alrededor de los patios, además un pasadizo hacia la parte de atrás, lugar en el cual se ubicaba el establo con lugar para ocho caballos; era pues una casa verdaderamente completa, tales casas son muy acordes y adaptadas al clima. La razón de hacer los edificios tan fuertes es la prevención contra temblores de tierra, recuerdo haber experimentado esos fenómenos varias veces durante nuestra permanencia en Guatemala, uno de ellos fue particularmente violento al punto que botó las tejas del techo. El cielo raso está generalmente hecho de madera, que a veces lleva tallados complicados; otro tipo de recubrimiento, como estuco, se desprendería, razón por la cual nunca se usa”.
La plaza
“La plaza central está constituida por un gran espacio abierto en el centro de la ciudad; mostrando en un extremo la grandiosa iglesia Catedral, una estructura tan enorme como hermosa e imponente; su material de construcción es piedra y ladrillo con inmensas columnas que dividen sus cinco naves; el techo es abovedado y del mismo material, se espera que la catedral permanezca en pie por siglos y yo no pongo en duda que así será, a menos que sea destruida por un terremoto. Contiguo a esta edificación y del mismo lado de la plaza se encuentra el Palacio Arzobispal, en donde el arzobispo y su séquito habitan con gran pompa; exactamente frente a estos edificios está lo que otrora fuera el Palacio Virreinal (sic), residencia del virrey de España, Gobernador del Reino de Guatemala durante la colonia (…). Hacia el otro lado de la gran plaza está el Palacio Municipal y en frente a éste hay una cadena de edificios pertenecientes al famoso Marqués de Aycinena, uno de los “grandes” que se radicó en Guatemala, y aunque después de la independencia se abolió el Marquesado, el continúa siendo llamado en la actualidad Marqués , por cortesía”.
El libro:
Se encuentra disponible en inglés para su lectura en línea en el siguiente sitio: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015070236909;view=1up;seq=56
Historia de Guatemala 1

Fotografía de la Plaza de Armas en 1885 . Se puede observar que la explanada abierta ha sido ya transformada en parque, con jardineras siguiendo algún diseño europeo, con otras dos fuentes redondas en las esquinas frente al Palacio de Gobierno. A los pies de la Fuente Carlos III se puede ver, a la derecha un amontonamiento de adoquines, probablemente en esos momentos el parque se encontraba en obras de transformación.
| Fecha y hora: |
Los martes, del 19 de mayo al 1 de septiembre, 2015De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| Inversión: |
Q2,200.00 (puede pagarse con VisaCuotas)Para los estudiantes de la UFM equivale a 1.5 UMA. |
| Estacionamiento: |
Tarifa especial por sesión de Q40 |
| Información e inscripción: |
Departamento de EducaciónTeléfonos 2338-7794 y 2413-3267
educacion.ufm.edu
educacion@ufm.edu |
| Catedrático: |
Rodrigo Fernández Ordóñez |
DESCRIPCIÓN
El curso abordará de forma crítica, la historia nacional partiendo desde la independencia, cubriendo la Anexión del Reino de Guatemala al Imperio Mexicano, el fracaso del imperio, la fundación de la República Federal de Centroamérica y las causas de su fracaso y disolución, la fundación de la República de Guatemala y el período conservador, su caída frente a la revolución liberal, abarcando este período hasta la muerte del general Justo Rufino Barrios en la batalla de Chalchuapa, en El Salvador en abril de 1885.
OBJETIVOS DEL CURSO
- Que el alumno adquiera un conocimiento crítico de la historia nacional, cuestionando la versión “oficial” de la historia y plantearse constantemente preguntas acerca del desarrollo de los hechos históricos que han marcado al país hasta el presente.
- Que el alumno pueda interpretar los hechos históricos en su justa medida, fuera de planteamientos ideológicos, mediante la aplicación del método histórico y la contextualización de los sucesos con otros contemporáneos para poder evaluar adecuadamente su tiempo histórico.
TEMAS
- La reorganización del Imperio español: las Reformas Borbónicas
- La independencia del Reino de Guatemala
- Anexión al Imperio mexicano
- La República Federal de Centroamérica: Constitución Federal
- La República Federal de Centroamérica: las guerras civiles
- La República Federal de Centroamérica: colapso
- La fundación de la República de Guatemala
- El régimen Conservador: Acta Constitutiva de 1851
- El régimen Conservador: Belice, el Tratado Aycinena –Wyke
- El régimen Conservador: la Guerra Nacional contra los filibusteros
- El régimen Conservador: la muerte de Rafael Carrera y gobierno de Vicente Cerna
- La Revolución Liberal
- Gobierno de Miguel García Granados
- Gobierno de Justo Rufino Barrios
- Gobierno de Justo Rufino Barrios: Constitución de 1879. Muerte de Barrios en Chalchuapa.
Biblioteca de historia: «Los debates políticos en Guatemala». Roberto Ardón Quiñónez
Rodrigo Fernández Ordóñez
Del recién publicado libro de Roberto Ardón, se debe resaltar un defecto manifiesto: su brevedad. Porque los hechos que abarca son tan interesantes que el autor bien podría haber extendido otras 200 o 400 páginas, que con su buen pulso de narrador no se hubieran sentido, y el libro del doble o triple de su extensión actual, igual se hubiera escurrido bajo los ojos del lector, pues el formato ágil con el que Ardón aborda cada uno de los sucesos de estudio, facilita la lectura y pica la curiosidad del que desee ahondar en los períodos de estudio. Como su título anuncia, la obra se centra en tres debates políticos realizados en Guatemala, los que son cuidadosamente diseccionados, contextualizados y los valorados por los efectos que cada uno de ellos tuvo en el curso de la historia nacional. No es por nada que su lanzamiento ha tenido un gran éxito, posicionándolo en los primeros lugares de las listas de más vendidos de las librerías.

Portada del libro, editado con gran calidad bajo el sello de F&G Editores.
El libro denota imparcialidad, sus argumentaciones no pasan por la pasión, y esto es sumamente valioso. El autor aborda dos períodos fundamentales en la comprensión de la violenta historia inmediata del país, sin embargo, no deja entrever su opinión sobre los hechos. Se limita, como buen analista, a presentarlos al lector, ajeno a cualquier juicio de valor que pueda condicionar su lectura. Virtuoso en este sentido el libro, pues permite que cualquier lector se asome a esta época de tensiones crecientes sin cargar la mente de los prejuicios del narrador, pudiéndose hacer una opinión propia. Esta distancia del narrador se agradece, ante tanto material que se ha publicado en las últimas décadas, deformado por posiciones ideológicas intransigentes. Se le agradece adicionalmente, que describa la situación imperante con claridad, como cuando debe describir, en su Post factum del debate por la candidatura a la vicepresidencia, los hechos que llevaron a la renuncia de Villagrán Kramer:
“…Villagrán percibió que el pacto para permitir que a la izquierda se le abrieran espacios de participación se rompió con los asesinatos de sus amigos, Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr, quienes habían logrado finalmente la inscripción de sus respectivos partidos políticos. Esta situación culminará con la renuncia de Villagrán Kramer a la vicepresidencia en septiembre de 1980…”
Según relata Ardón en el Prefacio de su libro, ha leído, ha entrevistado y ha logrado conseguir dos cintas de los tres debates sometidos a su lupa. Resulta interesante leer la lista de agradecimientos al final del libro, pues se puede constatar que el autor tuvo acceso a protagonistas de primera mano de los sucesos que relata, imprimiéndole a la voz un tono de inmediatez. Este es otro aspecto que se le agradece al autor; que haya rescatado del olvido estos sucesos políticos y nos los presente inteligentemente analizados.
El lector desprevenido podría creer, a partir del escueto título del libro que reseñamos, que se trata de un texto académico, destinado a los alumnos de oratoria forense, y por ello cargado de academicismos que expulsan a la quinta o sexta página al comprador profano. Sin embargo, el libro tiene ritmo, y abunda en detalles para reconstruir la historia nacional que se antojan de mucho interés para cualquier lector, como cuando aborda, dependiendo del debate, las historias de los partidos políticos involucrados. Como este apunte sobre el origen del Partido Institucional Democrático –PID-: “El PID, partido fundado originalmente para dar continuidad al proyecto del ex jefe de Estado, Enrique Peralta Azurdia, era ahora una organización vinculada a los militares en el poder y sus principales exponentes eran profesionales…”.
Asimismo, y esto sirve también de gancho para capturar la atención del lector, los nombres y biografías de las figuras que en algún momento fueron públicas y que en los vertiginosos tiempos que corren, de selfies, tuitazos y demás, han ido quedando varados en las cunetas de la historia. Saco un ejemplo arbitrario, pero que es, con la intención del autor, un acto de justicia histórica: “En esta ocasión, la DC presentaba nuevamente un candidato militar, el coronel Ricardo Peralta Méndez, curiosamente pariente del candidato del MLN, y quien había cobrado protagonismo con su desempeño al frente del Comité de Reconstrucción Nacional, durante los trabajos posteriores al terremoto del 4 de febrero de 1976…”.
Es hábil también el uso de un marco histórico tan bien definido, para proyectar análisis de situación, como cuando al hablar del debate entre los candidatos a la alcaldía metropolitana, Manuel Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre, llevado a cabo en septiembre de 1976, apunta:
“Con buena parte de la provincia destruida, se iniciará un proceso de migración masiva de guatemaltecos hacia la ciudad capital, que de ser una metrópoli relativamente ordenada pasará a constituirse en un espacio macrocefálico y populoso (…) el gran crecimiento de las iglesias evangélicas tendrá como punto de partida el trabajo que realizan misiones en estos nuevos asentamientos urbanos, donde las personas, alejadas de sus tradicionales formas de vida, buscan nuevas redes de solidaridad y nuevos esquemas de convivencia…”.
Es en suma un libro interesante para asomarnos a tres momentos interesantes de la vida nacional, usando como excusa los debates políticos pensados y ejecutados en forma masiva, en un formato que ayuda a la lectura rápida, aunque en ningún modo superficial, acercando a cualquier lector a un tema que regularmente suele evitarse, a causa de un sistema educativo en crisis: la historia y sus protagonistas. Un libro absolutamente recomendable.
Al que no es perro, sino patriota… II parte
Rodrigo Fernández Ordóñez
Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, querido maestro y amigo.
Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, la inefable ley de la política centroamericana, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro, publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. Se respeta al igual que en la Revista en donde se publicó originalmente, la ortografía original.

Espectacular fotografía de la Isla de Flores, aproximadamente de 1930. No habría cambiado mucho su aspecto desde que el Doctor Molina Flores deambuló por sus calles matando el tiempo durante su destierro en 1888. (Fotografía propiedad Guillermo Fion).
-II-
La expulsión
La segunda parte de las memorias del exilio del doctor Pedro Molina Flores están contenidas en dos cartas escritas por el médico a su esposa, Agustina Molina Zea, en las que a manera de diario relata sus aventuras y desventuras. Esta segunda parte es más personal, quizá por la sorpresiva sucesión de hechos y es más detallada que la primera.
El castigo impuesto al doctor Molina Flores, inició el 16 de agosto de 1888, con su confinamiento a la remota isla de Flores, en el departamento de Petén, lugar en donde permaneció hasta el mes de diciembre de ese año, cuando las cosas cambiaron nuevamente. El lunes 3 de diciembre, relata el doctor Molina, se encontraban haciendo la sobre mesa en casa de su amigo Federico Arthés, recibió con sus amigos exiliados la orden de presentarse a la “Mayoría de la Plaza”. Los esperaba un grupo de 30 soldados, apostados a un costado de la iglesia y que al acercarse ellos los rodearon y “…con armas cargadas i bayonetas caladas presenciaron el registro que un capitán, un teniente, Mariano Enríquez, vestido de paisano con revólver en mano, i el alcaide de la cárcel nos hicieron para ver si cargábamos armas prohibidas…” Las autoridades peteneras también ordenaron el cateo de la casa de los exiliados y los pusieron en prisión. Las medidas, severas y sorpresivas, afectaron lógicamente los ánimos del autor de esos recuerdos y de sus compañeros de desgracias, sobre todo por lo repentino de la situación.
“La prisión de Flores, que sarcasmo histórico y escrito, es hedionda, inmunda, oscura i sumamente húmeda. Esta mal techada con hojas de guano i cuando llueve caen goteras por todos lados, así es que el cuarto dia en que hubo un temporal de mas de 24 horas, tuvimos necesariamente que mojarnos. Como no se nos permitió cama, teníamos que dormir en el suelo i la humedad que pasaba a la ropa de dormir a la que teníamos puesta, pues nos acostábamos vestidos, no nos dejaba conciliar el sueño mas que poquísimos instantes…”.
Se ordenó la completa incomunicación de los prisioneros. Los prisioneros, que tenían vista a la plaza desde su celda, sólo podían ver que la vida continuaba para los que estaban afuera. Así pasaron cinco días, hasta que en la noche del viernes 7, un guardia se acercó para informarles que saldrían de la isla al día siguiente, a las 5 de la mañana, sin darles mayor explicación, ni del origen de la orden, ni de su destino. Al final, la columna de prisioneros y guardias salió de la cárcel el día sábado 8 de diciembre a eso de las 8 de la noche, y tras una conmovedora despedida de los vecinos de la isla que salieron a la calle para despedirlos y regalarles cosas para su viaje, los subieron en lanchas, y se dirigieron a El remate. La carta abunda en detalles de su penoso viaje a pie, atravesando la selva, en condiciones sumamente difíciles, que a la distancia todavía provocan admiración. Por ejemplo, copio la descripción del viaje de Macanché a Yaxhá:
“…Salimos de Macanché a las 6 de la mañana, atravesando por caminos tan cerrados i fangosos, que las bestias se iban hasta el vientre i nosotros apartando ramas con i sin espinas, bejucos i escapando contra los troncos de los árboles las rodillas i sufriendo además las molestias de los zancudos i mosquitos, caminamos 12 leguas, llegando con las rodillas golpeadas i la cara i las manos rayadas por las espinas a la laguna de Xarjá a las 8 de la noche en donde hacía un frío bastante molesto, i una luna tan blanca i tan clara que convidaba a contemplarla toda la noche, a pesar de las mil fatigas de esa penosa jornada…”.
El relato del viaje y sus dificultades va adornado de sus impresiones al atravesar la cerrada selva y los comentarios que le provocan los guardias, pues la tropa es amistosa y atenta con los tres exiliados, mientras que los oficiales tratan de endurecer el trato e interrumpir la relación entre los desafortunados prisioneros y sus guardianes. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los sencillos soldados montaban las hamacas y compartían sus magras raciones con Molina, Valladares y Pomaroli. También nos da interesantes detalles de su captura en ciudad de Guatemala y de su expulsión hacia Petén:
“…De la misma manera que se nos puso presos e incomunicados en las bartolinas de la Penitenciaría de Guatemala, sin que se nos dijera porqué, ni de orden de quien; que se nos sacó en la oscuridad de la noche solo con la ropa que teníamos puesta i se nos mandó montados en unos machos i con una escolta de 25 soldados para el Petén, de la misma manera, de la noche del 3 al 8 del corriente mes, se nos tuvo presos, incomunicados i sufriendo toda clase de molestias i privaciones…”.
Por órdenes del Jefe Político de Petén, Juan Monge, la columna de soldados los dejó en la aldea Plancha de Piedra, a “…un cuarto de legua de la frontera de Honduras Británica…”. Allí se despide el oficial al mando y los exiliados, por sus propios medios llegan a la última población del lado guatemalteco, Río Viejo, en donde cruzaron para Belice. En total, el viaje desde Flores hasta la frontera les tomó 5 días.
-III-
Belice
Del lado beliceño está la población de Benque Viejo, en donde tuvieron la agradable sorpresa de ser bien recibidos por el alcalde, Ponciano Rioverde, quien incluso ordenó habilitar para dormitorio una de las piezas de la Municipalidad. Esa noche, relata el doctor Molina, la temperatura cayó, haciendo un frío intenso que lo mantuvo despierto toda la noche: “…yo no pegué los ojos ni un minuto, pues envuelto en mi capa de hule me pasé la noche entera andando de un lado al otro del corredor de la Municipalidad para ver si con el ejercicio me calentaba un poco…”.
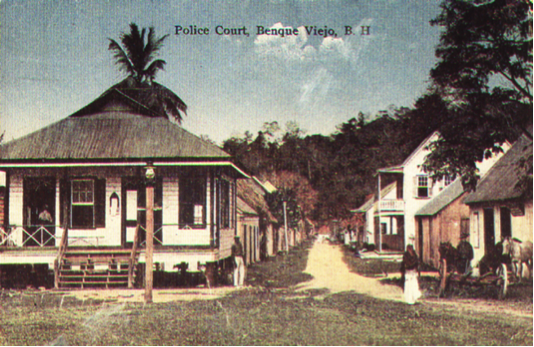
A propósito de Benque Viejo escribió el doctor Molina: “…es un pueblo pequeño mui parecido en todo a Flores por la construcción de las casas i las costumbres de sus habitantes puesto que está formado, -en su mayor parte-, de gentes que han emigrado del Petén, molestados i perseguidos por las despóticas autoridades de ese desgraciado Departamento, i en busca de la recta justicia i de la amplia libertad de que se goza bajo el amparo de las leyes inglesas…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
Benque Viejo era una típica población de frontera, habitada tanto por guatemaltecos como por súbditos de su majestad británica, pero que funcionaba como un eficiente centro de comercio al que acudían los peteneros para abastecerse de “los principales productos que consumen”, en palabras del doctor Molina. Allí no solo fueron bien recibidos por la autoridad municipal, sino también por los ciudadanos comunes y corrientes, resaltando un mexicano originario de Yucatán, Felipe Novelo, propietario de una gran tienda de abastos en la población, que los llenó de regalos. Allí permanecieron apenas dos días y tras enterarse que los caminos no eran adecuados para un viaje, decidieron continuar su ruta navegando los ríos del país, con rumbo a la ciudad de Belice. Así, desde Benque Viejo, hasta el Cayo y desde allí hasta la capital de la Honduras Británica realizaron el viaje en balsas, agregándole un tono de aventura al doloroso viaje al destierro. El dolor se vio atenuado un poco por el buen trato que les dispensaron las autoridades británicas, “…con su amabilidad, finura i excelente educación, atraen a todo el que tiene que tocar con ellas…”.
En contraste con las groserías y prepotencias de las autoridades republicanas de Guatemala.
En Benque Viejo se embarcaron en un bote de regular tamaño, en aguas del río Macal, que una legua río abajo se unía con el Río Viejo. En total, la navegación por los ríos interiores hasta ciudad de Belice les tomaría 4 días, y en su carta va dejando constancia de los lugares por los que van pasando, algunos caseríos, otros un mero grupo de ranchos y otros unas meras monterías abandonadas, en donde paraban a comer o acampar para pasar la noche. El exiliado describe así las condiciones de su viaje: “…El pipante en que nos embarcamos tiene unas 18 o 20 varas de largo por cerca de 5 cuartas de ancho en su parte media, donde para cubrirnos del sol nos pusieron lo que los bogas llaman carroza, que no es mas que una especie de cubierta de lona parecida a la de ciertos camajes de Melgarejo, -al en que salen los toreros-, sostenida por tres columnitas de madera con su barandita de una a otra columna, i con lienzos que se pueden recojer i soltar en los cuatro lados de la carroza que apenas tendrá vara i media de longitud i en cuyo reducido espacio, íbamos los tres nosotros, con el bueno del amigo Terán…”
Del viaje que narra nuestro paisano, llama la atención la soledad de los parajes. La mayoría de los puntos que tocan hasta la capital de la posesión británica (Peñalocote, Asinchiguac, Benque Satridecric, Catincric, Racondra, Mariduchampa, etc.), son meras referencias de paso, pero no poblaciones en sí mismas. Algunos no son más que bocas de playa a la orilla de la corriente en donde amarraron para pasar la noche. Es la misma sensación que uno tiene de leer Viaje sin mapas, de Graham Green, por las costas del Golfo de Guinea, por ejemplo, testimonio del paso por una tierra remota y virgen, en donde la novedad es una cascada, una familia de lagartos o un lejano y olvidado naufragio. Parece un paso por tierra muerta. Del viaje río abajo, nos deja su impresión: “El río Viejo desde donde su junta con el Macal, hasta Taloba, compensa en mucha parte las infinitas molestias del viaje por agua, porque es bellísimo, con agua tan limpia, pura i cristalina, que aun en lugares mui hondos se alcanza a ver su asiento que es formado, en toda su extensión, de piedras de diversos colores…”.
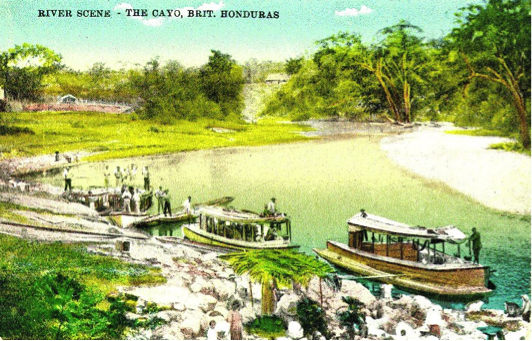
Postal coloreada a mano de El Cayo, Belice, de principios del siglo XIX. Por este lugar pasó el doctor Pedro Molina Flores en su camino rumbo al exilio. Seguramente presenció alguna escena similar. En su carta cuenta: “…como a las 6 de la mañana me dí una buena lavada con aquella agua fresca i sabrosa, del hermoso y cristalino rio por donde venimos a Belize el día que nos embarcamos en el Cayo…” o este otro fragmento interesante: “…El Cayo es como una hacienda, i es propiedad de Mr. John Waights en cuya casa estuvimos alojados, comimos ese día, dormimos en la sala de su casa sobre el piso de madera, -porque las hamacas no son de nuestro agrado-, tomamos café al siguiente día i almorzamos dos horas después, i cuando le preguntamos cuanto le debíamos, no solo nos dijo que absolutamente nada, sino que, si el viaje se demoraba, podíamos permanecer en su casa el tiempo que quisiéramos…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
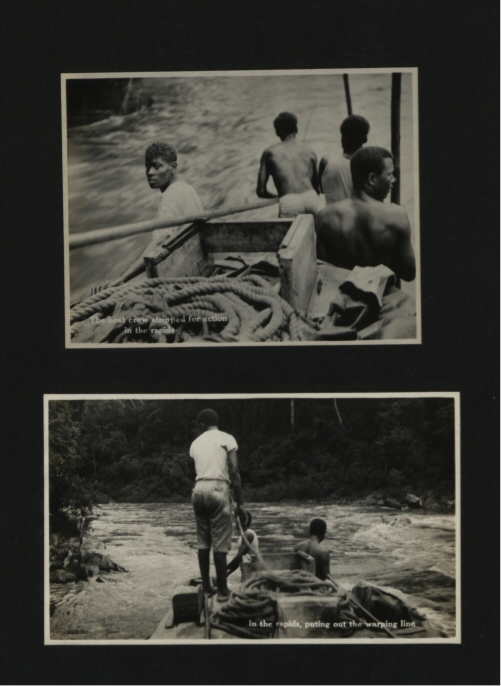
Navegación por los ríos interiores de Belice, imagen de finales del siglo XIX. Apuntó el doctor Pedro Molina en su carta-memoria: “…a las 3 en punto de la tarde, con un sol que quemaba nos embarcamos en un pipante de Don Felipe Novelo fletado por Dn. Vicente Góngora, con 6 bogas, tres negros i tres blancos, i el capitán un negro, joven, cantador, Juan Crisóstomo Requena, que entiende perfectamente el castellano i lo habla mui regular…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
De su narración por las aguas de los ríos interiores de la Honduras Británica (como conoció él a Belice), no puedo resistir compartirles este hermoso fragmento, que me regresó a mis lecturas Rodríguez Macal, recordándome un pasaje de su hermosa novela Guayacán, cuando Valentín, el héroe del libro, tiene que dedicarse a largartear en las lagunas peteneras para sobrevivir:
“…En sus riberas [del Río Viejo] se ven árboles parecidos a los que se encuentran a orillas del rio de la Pasión. En este caudaloso río uno de los más grandes de la República, no vimos lo que en rio Viejo, muchos lagartos grandes i pequeños en sus márjenes, que los bogas se divertían en hacerles fuego con un par de escopetas que llevaban tirándoles con postas gruesas. Hasta aquí vine a saber que no es, pegándoles en el cuerpo ni en la cabeza como se les mata o se les deja impotentes, sino en el tronco de la cola como lo hacían nuestros cazadores de Africa, con éxito incierto según la distancia i el tamaño del animal. También vimos muchas higuanas asoleándose en los árboles de las orillas del río que llamaban mucho la atención de los bogas…”.
La navegación fluvial terminó el día martes 18 de diciembre de 1888, cuando alcanzaron las aguas del río Taloba, sobre cuyos márgenes ya pudieron divisar en horas de la madrugada de ese día, “…el rastro de los cerdos, la casa de la pólvora i en seguidas, de uno i otro lado del río, canalisado, los astilleros i las preciosas y pintorescas casas de la población, a donde llegamos como a las 7 de la mañana…”.

Ciudad de Belice (finales del siglo XIX). Relata el Doctor Flores: “Los Chalet del Hipódromo, inclusive el de Nacho Barraza que es el de mejor gusto, de los construidos en Guatemala, serían aquí una irrisión, comparados con las mui bonitas i caprichosísimas casas de madera que por todas las calles hai en Belize, de dos, i hasta de tres pisos (…) lo precioso de los edificios i las casas, así como de lo pintoresco del mar visto desde el puente, desde donde siempre se contemplan multitud de embarcaciones de todas clases…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
La narración se suspende por 10 días, retomándola el viernes 28 de diciembre, en donde hace un recuento de los pasatiempos en que ha matado la ociosidad del exilio. Ya se detecta, a partir de esta fecha cierto hastío, cansancio de no hacer nada, e inquietud por el futuro, producto seguramente de las fechas, llenas de recuerdos familiares y fiestas de alegrías lejanas. “Por la mañana salimos a recorrer la ciudad para que la conociera José, i por la tarde fuimos a ver las carreras de caballos i un juego de palos i pelota, -mui del gusto de estas gentes-, que tiene lugar en una calle ancha cubierto el piso de grama, situada al sud-oeste de la población, entre el cementerio i el mar, calle de nuestros tristes paseos…”
A partir de su llegada a la ciudad de Belice se empieza a quejar nuestro memorioso de roces con sus compañeros de infortunio. Se queja de que Pomaroli y Valladares fuman mucho, hablan mucho, son muy desordenados, se olvidan de escribir a sus familias, y el colmo (para él): “…i hasta me hacen ruido, me menean la mesa i se ponen a charlar alrededor de esta con el puro i el cigarro en la boca, en los momentos en que yo escribo…”. Al fin, las tensiones se vuelven insoportables y Pomaroli decide irse de Belice hacia Puerto Cortés, para probar suerte en Tegucigalpa. Para colmo la temperatura empieza a subir y “…esto está como en los días mas calientes del Petén, que sin ser mui fuertes, nos hacían sudar noche i dia, lo mismo que allá nos mantenemos en mangas de camisa, de dia cuando estamos en la casa, i de noche dormimos apenas con una sábana o sin ella…”, no es difícil imaginarse que la convivencia se volviera un asunto muy delicado, sumando la tristeza, la incertidumbre del futuro y la rabia de la injusticia de verse expulsados de su propio país. El 1 de enero el doctor da rienda suelta a su tristeza y deja escrito: “Lo mismo que la Pascua, este día primero del año ha sido uno de los más tristes de mi vida. ¿Qué será de los 364 que faltan?”
La ciudad de Belice es un lugar tranquilo, en donde al igual que en Flores, los acontecimientos dignos de mencionar son las borracheras que los habitantes se ponen los días sábado. Para colmo de males, los que traen las noticias son los vapores que atracan en su puerto, pero una fuerte tormenta azota la ciudad el día 2 de enero, rompiendo el vínculo de la ciudad con el mundo exterior. El caso de Pomaroli roza el dramatismo, por ejemplo. Había decidido tomar el siguiente vapor para Puerto Cortés, con el fin de establecerse en Honduras, pero el barco, el Mac-Gregor se retrasa, dando lugar a los rumores más increíbles: “…Unos dicen que se perdió, otros que se incendió, quien que se fue a pique, i otros que está encallado en tal o cual escollo, varado en tal o cual arrecife o banco, en esta o en aquella costa, sin que haya habido ninguna otra nave o embarcación que traiga alguna noticia…”
Y la incertidumbre de la espera, o la necesidad de matar el tiempo hacen que el doctor Molina recorra la ciudad evaluando la situación del sistema de salud, al que califica de deficiente, afirmando (para nuestra sorpresa), que el guatemalteco de 1889 era muy superior al beliceño. Afirma: “La Medicina i la Farmacia aquí están en pañales”. Sólo identifica a un médico, con el doctor Federico Gane, hondureño con estudios en Irlanda, como figura competente. Se entrevista con otros profesionales (los doctores Van Tuyl y Thompson), “…i que ambos se parecen al Dr. del Fausto, en lo viejo, i por que entre retortas i frascos de diferentes tamaños, figuras i colores, colocados en una estantería de mal gusto i mugrienta, -que es lo que constituye su incompleto botiquín-, en vez de buscar el remedio para los enfermos que les consultan, o de descubrir los arcanos de la naturaleza, solo tratan de sacarles las monedas de las bolsas a los clientes que caen en sus manos…” Los califica de curanderos y médicos de pacotilla, y afirma que ni todos los medicamentos juntos que existen en toda la ciudad, “…valen juntas, el frente de la Farmacia de Sierra, Monge, Saravia, Avila, etc…”
Para el día 5 de enero no se tenían noticias aún del vapor Mac Gregor, pero el doctor Molina ha decidido, por lo que parece desprenderse de sus cartas, quedarse en ciudad de Belice a ejercer la medicina mientras pasa el aguacero del exilio.[1] Le pide a su esposa que a vuelta de correo le remita su título de médico, “unos recetarios de Defresne”, y algunos libros de consulta. Mientras tanto, su compañero de destierro, Carlos Pomaroli, parte de la ciudad de Belice el día 8 de enero por la mañana a bordo del vapor Wanderes, rumbo a Puerto Cortés. Este vapor les llevó la noticia del encallamiento del Mac-Gregor en la bahía de Asunción. Lo despide la noche anterior, dando un paseo dominical por las desiertas calles de Belice: “…Este es el día mas triste en Belize, pues solo se oyen por las iglesias cantos relijiosos en coro, sermones, lecturas i pláticas en la mañana, en la tarde i en la noche…”.
Desgraciadamente, la carta del 8 de enero termina sin más información, por lo que desconocemos el destino del doctor Molina Flores y su otro compañero de destierro, Luis Valladares y Jonama. Tampoco los editores de la revista abundaron en notas sobre el final del exilio del médico y su amigo, por lo que deberemos buscar en libros y diarios de la época para conocer cómo termina esta historia, tarea que dejaremos para cuando el tiempo abunde. De momento, nos quedamos con una suave nostalgia, queriendo creer que las cosas le fueron mejor al doctor con la subida a la presidencia de otro aprendiz de dictador, el general José María Reina Barrios y la satisfacción de habernos podido asomar, por dos semanas, a un pasado remotísimo de nuestra historia.

Otra hermosa vista de la ciudad de Belice. El Saint Johns College, en Loyola Park. (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
[1] El no tendría como saberlo, pero ya para 1892 Guatemala estrenaría presidente, e imaginamos que el destierro habría terminado para nuestro compatriota ya para esas fechas.
Al que no es perro, sino patriota…
Primera Parte
Rodrigo Fernández Ordóñez
Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, respetado maestro.
Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, “la inefable ley de la política centroamericana”, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro. Fueron publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. En la presente reseña, hemos respetado, al igual que en la revista en donde se publicó la totalidad del texto originalmente, la ortografía original.
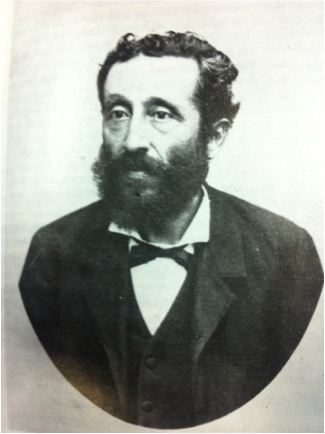
Doctor Pedro Molina Flores, opositor del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, fue desterrado a la Isla de Flores, Petén en 1888. Desde allí escribió varias cartas, en donde relata a su madre su experiencia. Luego seguiría su exilio en Belice. (Fotografía publicada en la Revista citada).
-I-
Isla de Flores
Corre el año de 1888 y el “Señor Presidente”, dueño y señor de los destinos de los guatemaltecos mientras dure su período, ha dispuesto el “destierro” de tres importantes opositores políticos a la remota isla. El doctor Pedro Molina Flores según se apunta en la citada revista, relató su dolorosa experiencia a su madre en cartas enviadas desde su peculiar destino, la Isla de Flores, que flota plácidamente sobre las aguas del Lago Petén Itzá, en lo que vendría a ser la tropical Siberia del régimen liberal de Guatemala. Lugar remoto, con poquísimas y dificultosas comunicaciones, Petén se antojaba el mejor destino para deshacerse de enojosos contrincantes políticos. Así, al presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas Bercián, de quien nos ocuparemos al detalle en una próxima cápsula, optó por enviar a este destino a tres de sus opositores principales: el doctor Pedro Molina Flores[1], el capitán don Luis Valladares y Jonama y el señor Carlos Pomaroli y Vidaurre. Los deportados llegaron a su destino tras un duro viaje que duró 22 días.
Según relata Flores en sus recuerdos, las condiciones de su “extrañamiento”, son duras, pues ya en la isla: “…como a la una que el Jefe Político nos llamó a uno a uno a la Comandancia para advertirnos que quedábamos con la isla por cárcel i con la prohibición de atravesar el lago, no sin comunicar a todos los dueños de canoas i por circular a todas las autoridades de los pueblos i aldeas del departamento, las severas penas en que incurrirían las autoridades que nos prestasen el menor auxilio…”
Sus recuerdos inician con la descripción de la isla, en la que abunda en detalles propios de quien no tiene mucho que hacer. Asegura Flores: “…Tiene [la isla] 169,576 varas cuadradas, aproximadamente, 16 manzanas, i mide de norte a sur 436 varas i de oriente a poniente 364 según la reciente mensura practicada por nosotros mismos, ayudados de uno de los Rejidores, Don Francisco Zetina, el día de ayer, viernes 9 de noviembre de 1888. Se le calculan 1,300 habitantes i cuenta con 286 casas de guano o sea de palma, i 22 con techos de zinc…”
Como los recuerdos han sido escritos en cartas, el autor intenta reconstruir a sus familiares las condiciones en las que está viviendo tan duros momentos. Por eso, a veces se explaya en detalles que podrían parecer triviales, pero que para beneficio del lector a 127 años de distancia, describen esta pequeña población con una sensación de inmediatez, que nos permite imaginar sin mucho esfuerzo su vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de sus calles, que describe empedradas con “piedra de cal”, apunta “…i que muchos callejones, avenidas i calles tienen una pendiente tan precipitada como nuestra cuesta de la Barranquilla i como la situada al lado sur del cerro del Cármen ¡qué de percances no sucederá a cada rato!…”, cuestas que se tornan peligrosas ante la costumbre de calzado de los peteneros de aquél entonces, que acostumbraban a usar “macasinas blancas” los hombres, (calzado al que se aficionó su compañero en el exilio, el Capitán Valladares), y las mujeres “…sus feas chancletas con pie desnudo, pues solo los días de baile se ponen medias durante el tiempo que este dura…”

Edificio de la Comandancia Política (comienzos del siglo XX), construido por el Jefe Político Don Isidro Polanco. Flores lo describe así: “Al oriente de la Plaza de Armas con vista hacia el Poniente, queda el edificio nacional que se compone de cuatro piezas separadas por tabiques, con un fondo como de siete varas. Las puertas son tres con vista a la plaza i otra que da a la parte posterior frente al costado de la escuela de varones. La de en medio que se comunica con esta, la separa por un callejón como de tres varas de ancho las diferentes oficinas. Esta puerta tiene arriba la siguiente leyenda en forma de semicírculo el primer renglón i en grandes caracteres de imprenta: “Edificio Nacional”, “BARRIOS”, “Flores, Julio 19 de 1880”. (Fotografía publicada en la citada revista).
Los todavía hermosos callejones que desembocan en las aguas del lago, los describe en estos términos:
“Los callejones que dan a la playa situados entre casa i casa de las de la orilla son 22, i de estos, 12 no tienen nombre i los otros son, ‘El Peligro’, ‘El Silencio’, ‘Las Palmas’, ‘El Recreo’, ‘La Aurora’, ‘El Recuerdo’, ‘Las Flores’, ‘El Estrecho’, ‘El Encuentro’, i ‘El Paraíso’. Algunos de estos tienen hasta cuatro varas de ancho i otros apenas tres cuartas, i el nombre de varios de ellos recuerda ciertos incidentes novelescos que sería largo describir…”
Su residencia ha sido establecida en la Primera Avenida Sur de la isla y calle 15 de septiembre de 1821; apunta esta información con un claro dejo de ironía, aunque creo que a ningún lector de sus cartas se le habrá pasado por alto el guiño tragicómico de la situación. Para satisfacer nuestra curiosidad de cómo vivían los peteneros hace un siglo y cuarto, don Pedro describe su casa de residencia:
“… para nivelar el piso, han tenido que hacer grandes rellenos de una hasta dos varas de alto, i para subir a estas, se necesitan gradas con sus correspondientes barandas de calicanto al frente de las puertas o gradas situadas, en uno, o en los dos extremos de la casa, con un corredor con su correspondiente baranda de madera de todo el largo del frente de la casa. Este corredorsito, como de 4 a seis cuartas de ancho (como en la gran casa de los confinados) cubierto por una parte del techo, i este sostenido por delgados pilares, les da a las casas un alegre i bonito aspecto. La que nosotros habitamos tiene 15 varas de frente, dos grandes puertas i una ventana idem que dan al corredor de la calle, otra puerta grande que cae al pequeño patio, una cocina de regular tamaño i sus escusados hechos e mes anterior en virtud de un bando publicado por la Jefatura Política en que se prevenía el aseo de las playas (…) Nuestra casa tiene además un gran escaño de mezcla al pie de nuestro ancho corredor (6 cuartas) en donde los transeúntes i algunas vendedoras se sientan a descansar, a ver pasar a los paseadores, o se suben para espiar a los tabacundos, como nos dicen a los confinados…”[2]
Esta casa, según su propia descripción estaba a 20 varas del lago, pero por el relleno sobre el que se levantaba, dominaba a las calles del frente y desde la esquina, asomando al callejón se podían divisar sus aguas y el islote de Santa Bárbara, en donde se encontraba “el rastro de reses i cerdos, tan bonita, tan simpática” y bajando por la calle, hasta la orilla del lago, se podía divisar el cercano pueblo de San Benito, al que llama “precioso pueblo de negritos”. Pero la tranquilidad y la inacción, eran causa de negros pensamientos:
“…¡Cuántas i repetidas veces ante las bellezas naturales de este cielo, de este sol, de este lago i de este conjunto, de veras admirable, no hemos suspirado al ver que los de nuestras familias, nuestros amigos i demás personas que merecen nuestro cariño y respeto, no pudieran, por un instante siquiera, contemplar desde allá, lo que nosotros admiramos aquí, todo el día, i parte de la noche!”
Porque por muy hermoso sea el lugar al que los hayan enviado, el exilio es siempre duro por lo que tiene de separación, de incertidumbre, de monotonía. Y es que la isla era un lugar en donde no pasaba mucho. Apenas unas pocas trompadas los sábados por la noche entre los infaltables borrachines, “…i los domingos, que son los días en que hacen sus grandes papalinas contentándose con gritar y cantar por las calles, i cuando el ardiente anisado que toman, que parece plomo derretido, se les sube mucho a la cabeza, se refrescan bañándose en la laguna con todo i ropa…”
La comida también es un problema. En un lugar tan remoto como lo era la isla en el siglo XIX, fuera de cualquier ruta comercial, los recursos habrán sido limitadísimos. Escaseando principalmente los alimentos no producidos allí. En consecuencia la carne bovina no era un problema, es más, el Doctor Flores se queja de su predominancia en la dieta petenera, pero en cambio: “…El pan es insufrible; o dulce cargado de panela, o completamente desabrido, por mal nombre, llamado salado. El dulce, tiene la forma de un pan francés nuestro con doble de largo, por ancho, i con su hendidura en medio; el salado lo mismo, pero la hendidura en uno de los lados; el francés, del tamaño del de allá, pero mucho más alto i con cuatro divisiones que se cruzan por el centro (este es el único pasable ahora que lo han mejorado desde nuestra llegada aquí debido a nuestras indicaciones)…” Otros componentes de la dieta diaria de la ciudad, en el exilio petenero en cambio, eran escasos, como el azúcar o la leche, y el queso era llevado desde lugares tan lejanos como Cobán o Belice. Frutas, apenas naranja, banano y jocotes. Hasta las comidas tuvieron su efecto en el ánimo de los desterrados, agudizando el sentido de lejanía de nuestros pobres paisanos: “Las especies usadas como condimentos son, chiles verdes, amarillos i tintos de una clase mas picante que los siete caldos. Al principio nos ponían la comida tan cargada que no podríamos pasarla sin tragos de aire i agua, por lo cual dispusimos, que, aparte, se nos hiciera una salsita para el que quisiera enchichicastarse las tripas…”
Además del aburrimiento, la constante espera del correo para tener noticias nuevas de los seres queridos o de los avatares políticos, los mismos que los han expulsado tan lejos, está el calor, que hace a veces insoportable el exilio. Relata Flores: “…el calor exajerado de ese día 10, que parecía tenernos a cinco varas del infierno o entre el purgatorio del farol de las ánimas…”, le impiden cierto día continuar escribiendo, provocando el abrupto final de una de sus cartas, como justificará en otra posterior. Pero hasta el calor tiene su remedio, y la inventiva humana ha creado la hamaca:
“La hamaca como dije antes es el mueble sin el cual no se podrá vivir en Flores, pues solo meciéndose, crée uno, salvarse de la asfixia en ciertos ratos del día en que el calor dificulta toda ocupación física i mental, porque impide la libre circulación de la sangre. En casas donde son bastantes los que componen la familia, la sala donde duermen la mayor parte de ellos figura, ni mas ni menos, un árbol de nidos de chorchas como los que se encuentran en el camino; bolsones de una vara de largo, colgando de las ramas de árboles sin hojas…”
La calidad literaria de este último fragmento roza la hermosura, parece casi alegre, a pesar de la dura experiencia que los pobres “capitalinos” habrían estado pasando, lejos de su templado valle, lejos del calor moderado del hogar y la familia…
Para remediar el calor no sólo la hamaca y la brisa del lago eran útiles. También se podía recurrir a la cerveza, como bien sabe cualquier habitante de las tierras bajas, pero el problema era el precio, por la lejanía de la población de cualquier plaza de mercado. “La cerveza que se toma aquí es importada de Cobán i Belice. Es de buena clase, pero los dos reales que cuesta la botella en la colonia inglesa, se multiplican por cinco en Flores. El vino ¿de dónde vino? ss tan raro, que hai que hacer, dicha pregunta, i como quedó antes consignado, el Reverendo Padre Mensias, por esta causa, o porque es mas afecto al anisado, prefiere este para convertirlo durante el sacrificio de la misa en la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo…” No le faltaba chispa al Doctor Flores, y nadie podría decir que el padre Mensias era un hombre de pocos recursos…
La rutina del expatriado es monótona, a juzgar por el tono de las cartas de Flores, en las que agota detalles ínfimos y se pierde en largas descripciones, como la que hace (ahora invaluable) del interior de las casas de los peteneros. No se tienen negocios que gestionar, grandes problemas que solucionar, crisis familiares que agoten los nervios. Sólo la incertidumbre de la extensión del castigo impuesto. Así, sobre un día en particular escribe, y nos escribe a la monótona jornada del coronel en espera del correo de la novela de García Márquez:
“…Escribiendo esto estaba cuando Valladares i yo supimos que ya iban a dar las 11 del día, siendo las 10 la hora de presentarnos a la Mayoría de plaza. Pasamos allá, i en seguidas, mientras el sol se ponía sobre el meridiano, o Flores debajo del Sol, que es la hora solemne de almorzar, nos ocurrió ir a saludar un momento al generoso i buen amigo Dn. Federico Arthes. A sus instancias tomamos, primero, un cognaquito con aceitunas españolas, después, un agenjo con agua, i a continuación un magnífico almuerzo acompañado de vino tinto, San Julien, quezo Chester, nueces españolas, dátiles de África de Berbería (de donde son nuestros mandatarios a juzgar por los hechos) avellanas, i por último, un Chartreuse, después, de una taza de aromático café de Flores, superior al de Moca, i… punto final,… desde una hamaca, vimos atravesar ante nuestros ojos todas las casas de la isla, esperando que pasara la nuestra; pero como no llegó el caso, nos entregamos en brazos de morfeo, pasando de los de Baco, para venir a despertar cerca de las cinco de la tarde…”

Plaza Central de Flores (comienzos del siglo XX). Descrita por Flores: “La Plaza de Armas (o sea de los cocos) situada como a 15 o 20 varas sobre el nivel de la laguna, es un cuadrilongo irregular con un kiosko arratonado en el centro donde antes tocaba la que aquí se llama ‘Banda Militar’…”
Debido a la distancia y al aislamiento de estas poblaciones, más cerca de México y Belice que de la propia capital guatemalteca, como lo estuvo hasta hace muy pocos años, la vida era limitada. Esto aflora claramente en una misiva en donde describe los amueblados de las casas, que a la distancia se nos antojan pobrísimas. Flores no pierde oportunidad para criticar ácidamente al gobierno que lo ha castigado con la deportación.
“El ajuar de una casa es igual al de todas. Nunca la ‘Democracia’ ha sentado en otro lugar sus reales como aquí. La igualdad en casas, muebles, vestidos (…) Las mesas mal cortadas, con muchos travesaños, con clavos de gran cabeza de los que en Guatemala hace años no se usan, son de madera de caoba o de cedro i de forma siempre cuadrada. Las sillas toscas, -cuadrados los pies, los atravesaños i los largueros del respaldo, tienen los asientos forrados de cuero crudo o de vaqueta o zuela i son de la misma madera, así como las butacas i la esquinera donde se pone el agua la gran tinaja indispensable de agua media fresca para calmar las exigencias de la sed. En muchas salas, i siempre en uno de los rincones, hai esquineras de calicanto donde se acondiciona esta bebida, que, por mas que sobre en el lago, algunas veces, a media noche, nos ha hecho falta para remojarnos el gasnate…”
[1] Apunta quien escribió la introducción a las interesantes memorias del Doctor Flores: “…Por un azar del destino, la isla de Flores, donde se asienta la ciudad de su nombre, debe su denominación a la memoria del abuelo materno del Doctor Molina Flores: don Cirilo Flores y Estrada, Vicejefe del Estado de Guatemala durante los turbulentos días de la Federación, fallecido trágicamente en el año de 1826 en Quetzaltenango…”
[2] Sobre el apodo “tabacundo”, explica el propio Doctor Flores: “…tabacundo se usa entre los prudentes peteneros como sinónimo de audaz, bravo, valiente, Júpiter Tonante, etc…”
La tierra de los ríos de leche y miel
Proyecto migratorio de la Guatemala Liberal
Rodrigo Fernández Ordóñez

El entonces presidente de la República, general José María Reina Barrios.
(Fotografía de Valdeavellano).
Las políticas de atracción a la migración cambiaron radicalmente con la llegada del régimen liberal, luego del triunfo de la revolución de 1871. El presidente Justo Rufino Barrios, firme creyente del beneficio que la presencia de extranjeros daría a la República, emitió la Ley de Inmigración mediante el Decreto Gubernativo 234, publicada el 27 de febrero de 1879[1], a la que se le hicieron modificaciones un año después. Posteriormente, el presidente José María Reina Barrios emitió una nueva Ley de Inmigración, mediante el Decreto Gubernativo 520, publicado el 25 de enero de 1896[2].
Dicha ley establecía en su artículo 1: “Se reputará como inmigrado, para los efectos de este decreto, a todo extranjero que tenga profesión, bien sea jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que, abandonando su domicilio para establecerse en Guatemala, acepte el pasaje que le proporcione el Gobierno o las empresas particulares, desde el puerto de su embarque en el exterior hasta su embarque en el país”. Y en su artículo 4 disponía: “Se reputará también como inmigrado a todo extranjero que, sin aceptar el pasaje a que se refiere el artículo anterior, manifieste voluntariamente antes de embarcarse, ante el Cónsul de Guatemala, ser su voluntad acogerse a los beneficios que concede este decreto y cumplir las obligaciones que impone”.
-I-
La ideología
Dentro de esta corriente amistosa para el extranjero, del que se presumía aportaría en beneficio del país, cultura, tecnología y ejemplo de trabajo, en el año de 1895 se publicó un interesante libro, titulado Guía del inmigrante en la República de Guatemala, firmado por el señor J. Méndez, quien dedica el volumen al presidente Reina Barrios, y quien en su introducción nos ofrece un interesante muestrario de las ideas del momento. Expresa el señor Méndez (se respeta la ortografía original):
“…La situación del país ha cambiado radicalmente. Hace cincuenta años, casi no había caminos: hoy los tenemos, poseemos ferrocarriles, telégrafos y cable submarino, y varias líneas de vapores nos comunican con todo el mundo. Hace cincuenta años, efímeras leyes progresivas habían sido sustituidas por instituciones propias de la Edad Media: hoy nuestra legislación nos asimilan a los pueblos más cultos. Preséntase, pues, el verdadero momento histórico: la paz nos sonríe; el orden consolida los adelantos implantados desde 1871; una actividad fecunda absorbe los brazos disponibles: es la oportunidad de que una inmigración honrada y laboriosa, expontánea y asimilable, venga a compartir con los regnícolas, tantos recursos y tantas ventajas, a cambio de ampliar nuestras empresas, iniciar otras nuevas y propender con las energías existentes al mayor progreso de Guatemala…”[3]
Esta nueva política de incentivo a la inmigración arrojó resultados positivos, pues ya para el censo realizado en 1893 se reportó una importante colonia de extranjeros, conformada así: 1303 estadounidenses, 532 españoles, 453 italianos, 399 alemanes, 349 ingleses y 272 franceses, más otros grupos minoritarios.[4] Queda de manifiesto lo señalado por el historiador David J. McCreery, quien afirma que un elemento importante del ideario liberal era la admiración hacia lo extranjero (ya fuera europeo o norteamericano) y el sueño de imitar a las sociedades que se creía más desarrolladas. “Los gobernantes liberales evidenciaron no solamente la presuposición ideológica de la superioridad de las ideas y las personas extranjeras, sino que asumieron que la mayoría de los guatemaltecos estaban en una posición genética desventajosa para tratar de competir con ellos”[5], apunta en su ensayo.
Con esta idea de los beneficios que aportarían los extranjeros, el gobierno liberal decidió institucionalizar la inmigración, asignándole al Estado una participación activa, para garantizar el éxito de las colonias de extranjeros que se establecieran en la república. Se involucró al Ministerio de Fomento en la planeación y ejecución de obras que encaminarían al progreso, entidad que priorizó la contratación de extranjeros sobre los nacionales, no sólo por cuestiones de capacidad y conocimiento tecnológico, sino también bajo la creencia que las virtudes de los extranjeros podrían transmitirse a los nacionales mediante el ejemplo. Esta posición ideológica, “…condicionaba a los gobernantes a considerar que las cosas ‘modernas’ como preferibles al equivalente local. El Ministerio de Fomento gastó miles de pesos empleando a expertos extranjeros para desarrollar nuevos productos o métodos de producción en la república. La mayoría resultaron incompetentes o abiertamente trataron explotar credulidad de los liberales…”[6]. El texto de la Guía de Inmigrantes se inserta en estos esfuerzos de abrir el país a los beneficios de la inmigración extranjera.
Sin embargo, el ánimo de recibir inmigrantes no era indiscriminado, pues resulta interesante resaltar que existía una fuerte discriminación en contra de los chinos, prejuicio que se trasladó a la Ley de Inmigración, en su artículo 2: “…No se contratarán como inmigrantes, ni serán aceptados como tales, los individuos del Celeste Imperio, ni los de cualquiera otro país que sean mayores de sesenta años, a menos que éstos sean el padre o la madre de una familia que venga con ello o que se encuentre ya establecida. Tampoco serán aceptados como inmigrados los presidiarios que por delitos comunes hubiesen sido condenados en sus respectivos países, y los que no ofrezcan las condiciones de buena salud y moralidad requeridas.”
-II-
Fragmentos de la Guía del Inmigrante
Como la guía no es un documento que pueda obtenerse fácilmente, hemos entresacado párrafos que ilustran la ideología liberal con respecto a los esfuerzos de la inmigración, combinándolos, como hemos hecho en otras ocasiones, con grabados y fotografías de la época, para hacer la lectura más placentera y hacer un breve viaje al pasado, a esa Guatemala que creía nacía al futuro y al progreso.
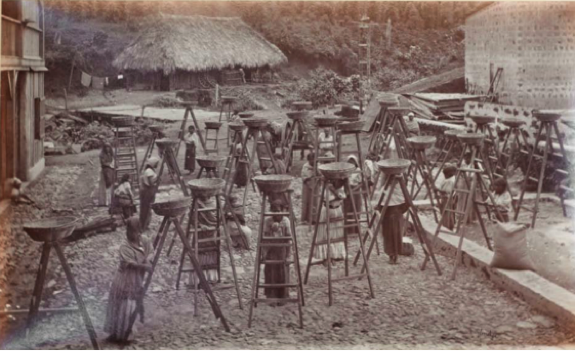
Cosechadoras de café, finca Las Nubes.
(Fotografía de Muybridge, 1875).
“…El café y la caña de azúcar se producen en la mayor parte de la República; pero estas plantaciones dan mejor resultado en regiones que tengan una altura de 1,200 a 5,000 pies. En la Exposición Universal de París, en 1889, obtuvo el café guatemalteco el primer lugar entre los que se producen en el mundo…” (Página 16).

“Movimiento marítimo. Los puertos del Pacífico son visitados constantemente por los vapores de tres grandes compañías: la Pacific Mail que hace el servicio entre Panamá y San Francisco de California; y las líneas alemanas Kosmos y Kirsten, que lo hacen directamente con Europa, vía Estrecho de Magallanes. Las tres empresas tienen subvención del Gobierno. Además vienen vapores de otras compañías. El servicio de los puertos del Atlántico, lo hacen otras tres líneas de vapores, que los ponen en comunicación directa con Nueva Orleans, Nueva York y Londres. Entre Lívingston, Belice y la costa Norte de Honduras, hay varios buques de vela dedicados al tráfico…” (Página 43).
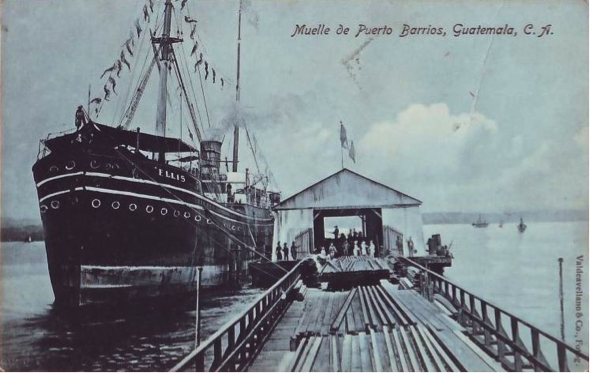
“…Compañías de Vapores. El viajero de Europa puede llegar a Guatemala por el Pacífico o por el Atlántico. Para el 1er. caso, dispone de las líneas directas, vía Estrecho de Magallanes, Kosmos y Hamburgo-Pacífico que llegan en 50 días; de las líneas directas entre Europa y Colón: Royal Mail, vía las Antillas, de Southampton: Compagnie Generale Transatlantique, de San Nazario; Compañía Hamburguesa-Americana; Compañía Transatlántica de Barcelona; Compañía de las Antillas y del Pacífico y línea Harrison, de Liverpool; y La Veloce, de Génova. El viaje vía Colón-Panamá dura 26 días. Además, por motivo de comodidad o placer, puede hacerse la travesía de Europa a Nueva York y de allí a Colón. También se puede efectuar el viaje por el ferrocarril de Nueva York a San Francisco.
Por el Atlántico, se puede venir en línea directa, o por medio de la vía Nueva York-Nueva Orleans. Por ambos medios se arriba a nuestras costas del Norte en 12 días, desde Europa.
Las llegadas a Colón se efectúan así: Royal Mail, los lunes cada dos semanas: Transatlántica francesa, de Marsella el 9, del Havre y Burdeos el 19 y de San Nazario el 29: Hamburguesa-Americana, de Hamburgo, El Havre etc. 4, 12 y 23: Compañía de las Antillas y del Pacífico y línea Harrison de Liverpool y puertos intermedios, cada catorce días; y de Liverpool y Burdeos cada dos semanas. Los vapores de la Pacific Mail llegan de Nueva York el 17 y 27; los de la línea Colombiana del Ferrocarril de Panamá, los mismo días. De Colón a Panamá, la travesía por ferrocarril dura cuatro horas.
Los vapores de la Pacific Mail tienen este itinerario. El que sale de Panamá el 9 llega a San José de Guatemala el 15, a Champerico el 16 y a Ocós el 17. El que zarpa el 19 llega a San José el 28 y a Champerico un día después. El que sale el 28 o el 29 arriba, respectivamente, el 4 y el 5.
El costero que sale el 10 llega a San José el 20 y a Champerico el 21; y el que sale el 30 llega, respectivamente, el 12 y 13, y a Ocós el 14.
De San Francisco zarpan los vapores Pacific Mail el 8, 18 y 28. El 1º llega a Ocós el 19, a Champerico el 21 y a San José el 24; el 2º llega a Champerico el 21 y a San José el 5; y el 3º está en Champerico el 10 y en San José el 15…” (Páginas 45 y 46).
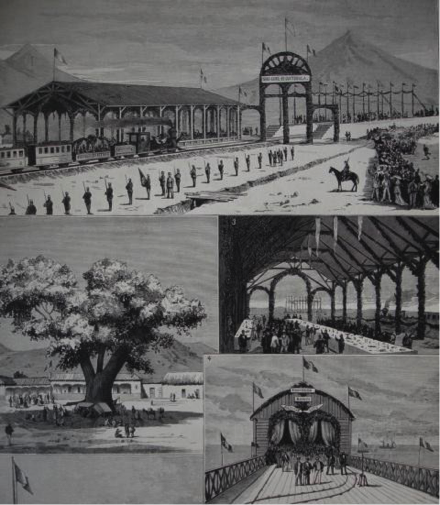
Postal conmemorativa de la inauguración de la línea Puerto San José-ciudad de Guatemala, en 1883.
“…Ferrocarriles. Existen en explotación dos líneas férreas: la del Sur y la Occidental; y de la del Norte, muy en breve se abrirán al tráfico los dos primeros tramos.
La del Sur, llamada también ferrocarril Central, pone en comunicación el puerto de San José con la ciudad capital de la República. La longitud es de 74.5 millas (…) Esta línea es considerada como una de las mejores de América Latina, tanto por su buena construcción como por su material rodante, servicio exacto y hermosas estaciones, especialmente las de San José, Escuintla y Guatemala. El precio del pasaje de un extremo a otro de la línea, es: 1ª clase $6.00 y en 2ª $3.00. Por esta vía se hace el transporte de y para los departamentos del Sur, Centro y parte de Oriente. Pertenece a una compañía americana.

Fachada de la estación del ferrocarril de Escuintla. (Fotografía de Valdeavellano).
La línea de Occidente, llamada ferrocarril Occidental, tiene una longitud de 41 millas, entre el puerto de Champerico y San Felipe (…) Este ferrocarril transporta gran parte de la producción de café de aquella riquísima región, y las mercaderías extranjeras que se introducen para los departamentos occidentales. Pertenece a capitalistas del país, y se tiene el proyecto de continuarlo hasta Quetzaltenango.
Se encuentra en vísperas de concluirse el ramal del ferrocarril del Sur entre Escuintla y Patulul, el cual permitirá una rápida comunicación entre el Pacífico y aquella zona agrícola, en el departamento de Sololá, una de las más importantes.
Un ingeniero comisionado por el Gobierno, estudia el trazo de una línea férrea entre el puerto de Iztapa y la estación del Naranjo, ferrocarril Central. Esta vía facilitará más las comunicaciones del Pacífico.
Del lado de la costa del Atlántico, se ha iniciado una obra de trascendental importancia: el ferrocarril del Norte. Parte de Puerto Barrios, uno de los más bien abrigados y accesibles del globo, y se dirige hacia la capital. Están muy próximas a abrirse al servicio público las primeras 60 millas, hasta Los Amates, y se halla en construcción el tercer tramo, el cual incluye un gran puente de hierro sobre el río Motagua. También por el lado de la capital se construye esta línea, la cual, al unirse con la del Sur, proporcionará a Guatemala una vía interoceánica. Se construye con fondos del Estado, por medio de contratas.
Cuando el ferrocarril del Norte esté terminado, la capital de Guatemala quedará a cuatro días de los Estados Unidos y doce de Europa…” (Páginas 47 y 48).
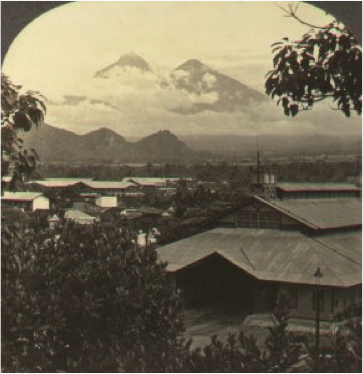
Patio Interior de la estación del ferrocarril de Escuintla.
(Fotografías de Someliani).
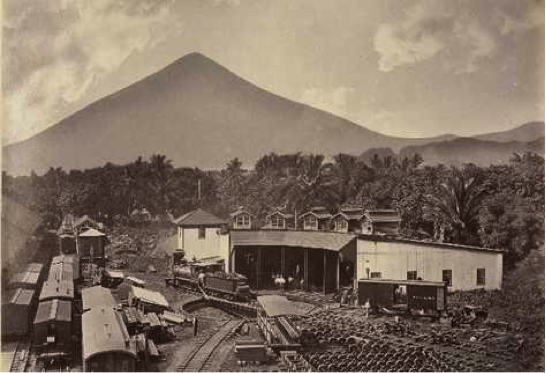
Patio Interior de la estación del ferrocarril de Escuintla.
(Fotografías de Someliani).
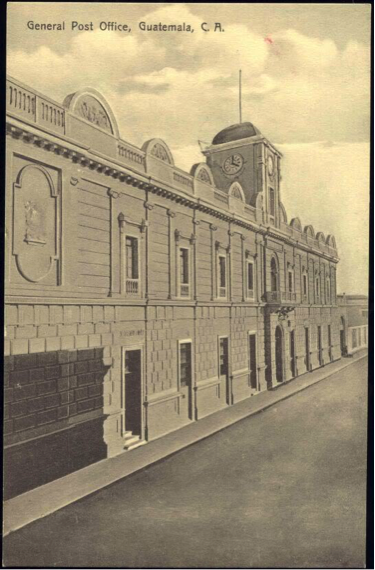
Oficinas centrales de la Dirección General de Correos en ciudad de Guatemala, ocupando el antiguo edificio del Convento de San Francisco.
(Fotografía de Valdeavellano).
“…Correos. Guatemala ingresó en la Unión Postal Universal el 1 de agosto de 1881. El servicio del ramo es verdaderamente activo y se halla a la altura de las exigencias modernas. Hay en la República 149 oficinas postales, distribuidas en los centros de población y según su categoría. Puede decirse que no existe un solo lugar, por insignificante que sea, que no goce del beneficio de la comunicación postal. El presupuesto de correos para el año 1894-95 asciende a $167,952. El total de empleados es de 694.
La Dirección General del ramo se halla alojada en un cómodo y elegante edificio, en un punto céntrico de la capital, 6ª Avenida Sur (…) Horas de servicio público: de 6 a. m. a 6 p. m…” (Página 61).

Interior de las oficinas centrales de Telégrafos. En la pared del fondo se puede observar al centro el retrato de Alexander Graham Bell (con las banderas de Estados Unidos y Guatemala a cada lado) y a su derecha el retrato de Marconi (con la bandera del reino de Italia y la bandera de Guatemala a cada lado). (Fotografía sin autor).
“…Telégrafos. El 15 de marzo de 1873 se inauguró la primera línea telegráfica del país, entre la capital y San José. En la actualidad (1894) la extensión de las líneas es de 2,719 ¾ millas inglesas, de las cuales 727 ¾ han sido construidas durante la administración del General Reina Barrios. El número de oficinas es 132. El personal de empleados del ramo asciende a 447. La línea más extensa es la de Guatemala al Petén (279 1/8 millas); y le siguen en longitud la nueva línea doble de Guatemala a Zacapa (157 millas), la de Quetzaltenango a la frontera de México, vía Nentón (157 ¼ millas), la de Escuintla a Mazatenango (114 millas), la de Quetzaltenango a Ocós (118 ¼), etc, etc. De Guatemala a Quetzaltenango hay tres líneas diferentes: la antigua, la nueva y la del Duplex. Hay dos líneas para la frontera del Salvador (por Jalpatagua y por Jeréz); y dos para la de Honduras (por Esquipulas y por Jocotán). El servicio telegráfico es magnífico y corresponde a las exigencias del público (…) La Dirección General del ramo ocupa un elegante edificio, en la capital, 9ª avenida Sur, donde puede notarse el más exacto servicio y la mejor organización, aunque se proyectan todavía mayores progresos para la institución telegráfica, una de las que más honran al país…” (Página 64).
[1] Recopilación de Leyes de Guatemala, Tomo II, página 244.
[2] Recopilación de Leyes de Guatemala, Tomo XIV, página 219.
[3] Méndez, J. Guía del Inmigrante en la República de Guatemala. Tipografía Nacional, Guatemala: 1895. Página 6.
[4] Girón Solórzano, Carol L. Estudio Migratorio de Guatemala, en Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana. Página 252. (Puede leerse completo en: http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/article/1292/GUATEMALA.pdf).
[5] McCreery, David J. La estructura del desarrollo en la Guatemala Liberal: café y clases sociales. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Tomo LVI, enero a diciembre de 1982. Página 219.
[6] McCreery. Op. Cit. Página 219.
El poeta incómodo. II parte
Reseña de una biografía inclasificable de Porfirio Barba Jacob
Rodrigo Fernández Ordóñez
-V-
El segundo viaje a Guatemala
Aburrido del ambiente provinciano de Guatemala, el poeta colombiano parte rumbo a México nuevamente, dejando a sus amigos sumidos en la tristeza. Instalado nuevamente en México, escribe para uno de los tantos periódicos que pulularon pasada la revolución. Allí escribía artículos en contra del general Plutarco Elías Calles desde las páginas de El Demócrata y de Cronos, hasta que la paciencia de don Plutarco llegó a su límite y se ordenó la expulsión del “extranjero pernicioso”. Por tren, hacia Guatemala. Cruza a nado el Suchiate y termina su huída en la estación de Ayutla me imagino, en donde aborda un tren.
Ahora en Guatemala reinaba el general José María Orellana, “Rapadura”, luego de mandar a su casa a don Carlos Herrera, presidente provisional y electo de la República luego de un golpe de estado apenas año y meses de la semana trágica que concluyó con la renuncia de don Manuel Estrada Cabrera. Arenales no las tenía todas consigo. Desde las páginas de El Demócrata, tribuna para insultar a Calles, había lanzado también insultos contra Orellana. Vallejo rescata algunos insultos para nuestro deleite: “ese lugarteniente y procónsul de la política de Washington”; “fantoche dócil a su amo y que le pone cara de sargento a su pueblo”; “encaramado al poder por las escaleras del crimen” y “encumbrado por un crimen de media noche”. Pero Orellana estaba acostumbrado a los insultos. Por ejemplo, los valientes estudiantes universitarios, para la Huelga de Dolores de 1924 le tenían preparado un canto que decía:
“Rapadura, rapadura, rapadura,
Presidente contra el voto popular,
Esa ganga codiciada y que chichona
Consiguió tu gran Partido Liberal…
Pues tu cara es el espejo de tu alma,
Siempre sucia te la vamos a mirar,
Con razón que se murmura entre la gente,
Ahora si negra que la vamos a pasar…”
A pesar de los pesares, a pesar de los insultos, a pesar de las cóleras de don Chema, el 17 de julio de 1922, El Imparcial saludaba la incorporación de un nuevo periodista a la planta: Ricardo Arenales.
Así, gracias al dictado del general Plutarco Elías Calles, tenemos al poeta colombiano por segunda vez en Guatemala, trabajando para el mítico diario El Imparcial, que para las fechas en que Vallejo viene a Guatemala a insultar a la podre doña Teresita, para su sorpresa, todavía existe. Cuenta Vallejo:
“En flagrante contradicción con la ley primera de este libro según la cual al que yo busque se muere, viven cuatro de El Imparcial que conocieron a Arenales: Antonio Gándara Durán y su hermano Carlos, Rufino Guerra Cortave y David Vela, hermano éste de Arqueles Vela del ‘Palacio de la Nunciatura’ que conocí en México y que antes de que yo pudiera abrir la boca de entrada me advirtió que él era mexicano, no guatemalteco. Guatemalteco tal vez su hermano… ¿Será tanta la ventaja, o mucha la diferencia?”
Pues ni una ni la otra, digo yo. Sólo hay que ver la suerte que corrió en México y en Guatemala el Arqueles Vela de los estridentistas: nadie, absolutamente nadie más que yo lo ha leído y eso que me obligué a terminar su libro titulado El Café de nadie o algo así. Pero a David, al menos, he visto que en las ferias de libros que se hacen en los parques de nuestro Centro Histórico todavía se venden sus obras.

General José María Orellana, el susceptible presidente guatemalteco que se indignaba ante el grito estudiantil de “¡Rapadura! ¡Rapadura!” a propósito de su tez morena. Murió en circunstancias extrañas durante unas vacaciones con su familia en Antigua Guatemala en 1926.
En fin, Arenales es contratado por don Alejandro Córdova para ser el jefe de redacción, en esa inveterada costumbre tan centroamericana de apantallarse por los extranjeros y pasar por encima de los nacionales al momento de repartir las jefaturas. Como hablaba con “acentico”, servía para jefe. Que lo digan los argentinos del exilio del corralito que inundaron el país con su acento, o los españoles o los gringos que les precedieron… Pero al menos Arenales tenía buenas ideas y no era de la corriente del bluff de los sudamericanos, nos relata Vallejo:
“…Creó también una página literaria y lanzó el primer ‘Extra’ (el primero de El Imparcial y sospecho que del periodismo centroamericano), dando cuenta en grandes titulares de los levantamientos de la noche anterior en San Lucas Sacatepéquez, que sofocados por el gobierno condujeron a la captura de su cabecilla Francisco Lorenzana, luego a su condena a muerte por un consejo de guerra, luego a su ejecución. Arenales entrevistó al prisionero en su celda y narró su fusilamiento. Es la famosa crónica sobre el último día de vida de Lorenzana y de cómo se cumplió la sentencia (…) tras el detallado, magistral, conmovedor relato de Arenales hay oculta una formidable protesta: uniendo las letras mayúsculas con que comienza cada aparte de la narración se forma esta frase: UN ASESINATO POLITICO. En el ejemplar conservado en El Imparcial alguien ha subrayado las mayúsculas implicadas con un lápiz: UN ASESINATO POLÍTICO. Y la protesta oculta la descubrió todo Guatemala…”
Otra anécdota fascinante de este personaje es necesaria citarla aquí, ante la noticia de que el libro El Mensajero cuesta conseguirlo en las librerías de usados del centro y en las de nuevos ni se diga:
“…En El Imparcial se burló de todos y les enseñó a trabajar. A su director y propietario Alejandro Córdova lo trató de ignorante y mercachifle, y un día en que le reclamó por haberle mandado al bote de la basura un artículo suyo en que destruía a un contrincante, le dijo: ‘Sus querellas personales no le interesan a nadie. Si quiere que yo haga de El Imparcial un periódico de primera me va a dejar entera libertad para elegir lo que se publique.’ ‘Formen ese artículo en el acto- le ordenó Córdova al jefe de imprenta-: saquen de la página editorial lo que sea del caso y sustitúyanlo con mi trabajo.’ Arenales se puso el chaleco, el saco, el sombrero, y sin decir una palabra tomó el bastón de la empuñadura de oro y el camino de salida. Lo llamaron para que volviera y aceptó pero exigiendo plena autoridad, y una mañana, reloj en mano, al mismo Alejandro Córdova le llamó la atención porque llegaba retrasado al diario…”
Para quien se pregunte por qué nuestro periodismo está como está, Vallejo le da la respuesta: porque desde que el mundo es mundo, en Guatemala los dueños de los diarios los usan de tribuna para arremeter en contra de sus enemigos personales y de la noticia, de la objetividad y del respeto al lector nada, que se lo traguen entero, que sin clasificados y sin deportes no camina el país.
Y todo este palabrerío desmesurado, que me sale a borbotones cada vez que releo a Vallejo, para contar que en Guatemala, en esa Guatemala sepia de los años veintes, de 1922 para ser exactos nació el inmortal Porfirio Barba Jacob, ese poeta inmenso al que lo obligan a leer a uno en cuarto bachillerato. Sucede que a raíz de ese levantamiento liderado por Lorenzana, la policía guatemalteca realiza unas pesquisas y determina que un tal Alejandro Arenales era cómplice del rebelde, y sin andar preguntando quien es quien, algún policía que quería pasarse de listo arresta a Ricardo Arenales, el poeta colombiano, jefe de redacción de El Imparcial. Alejandro Arenales era en cambio, un abogado guatemalteco que por ese entonces dirigía otro periódico, el Diario Nuevo. La receta a aplicarle a Arenales era la misma con que le curaron la rebeldía a Lorenzana: el fusilamiento y por poco se “soplan” al poeta los muchachos. Como ve usted, querido lector, ni los diarios nacionales, ni la policía ha cambiado mucho en estos casi cien años que han transcurrido desde que el poeta anduviera por estos rumbos. Arenales logra demostrarle a la policía que él es Ricardo Arenales y no Alejandro Arenales y se salva por los pelos. De esta traumática experiencia va a surgir entonces reconvertido en Porfirio Barba Jacob. Gracias a las cóleras de don Chema Orellana. La despedida, como no podía ser de otra forma, fue dramática: “Entonces Barba Jacob le leyó una sentida elegía a Ricardo Arenales en la que pintaba su cadáver con las manos atadas por un cordel, tendido sobre un túmulo bajo la luz oscilante de los cirios…”
Ya resucitado con el sonoro nombre con el que irá a ser recordado por la posteridad, nos sale al encuentro otra anécdota interesante, que transcribo para ustedes, amables lectores, por si logro que se interesen por el libro y lo saquen de alguna biblioteca o lo devuelven a la vida de algún depósito polvoriento y lleno de smog pegajoso de las librerías de nuestro Centro Histórico.
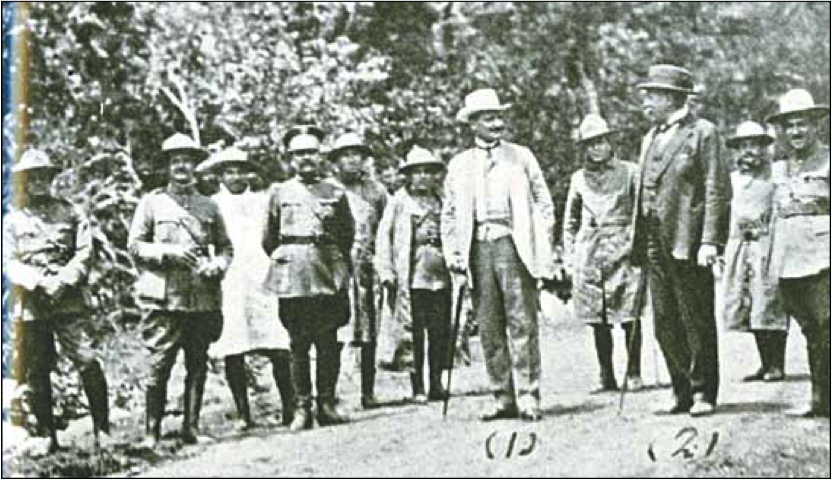
Espectacular fotografía del presidente José María Orellana (señalado con el número 1), supervisando en 1923 los avances de la construcción de la carretera La Antigua-Escuintla. (Fuente: Prensa Libre).
“…Rodeado de un grupo de estudiantes universitarios Barba Jacob los invita a que lo insulten ofreciéndoles un premio al que mejor lo haga. Como no logran complacerlo a satisfacción los convida a una correría por la ciudad. Entran a una fonda de los arrabales, se sientan a una mesa, y a la matrona gorda y mal encarada que los atiende Barba Jacob le pide de beber. A la tercera copa le dice: ‘Traiga más licor, pero no en estos sucios vasos que nunca ha limpiado’. Y cuando ella trae lo pedido le pregunta: ‘¿Secó estos vasos con sus cochinas enaguas?’ La matrona estalla en una explosión de insultos y le pide al poeta que le pague y se marche. Barba Jacob le dice que no tiene dinero, que por favor le apunte las bebidas a su cuenta. Los insultos de la matrona llegan entonces a lo heroico. Sale ella y regresa con un policía. Frente a un caballero tan bien vestido como el poeta el policía empieza por sentir respeto, y el respeto va en aumento por lo que ve y lo que oye: ‘¿Cuánto le debo, honorable señora?’, le pregunta beatíficamente Barba Jacob a la matrona. ‘Dieciséis pesos’. Barba Jacob le paga con un billete de a cien. ‘¡Oh! –exclama ella asombrada-. No tengo vuelto’. ‘Guárdeselo –responde Barba Jacob-. Los dieciséis pesos son por los tragos, y el resto en pago de los insultos’. ‘¿Lo insultó esta pícara vieja? –le pregunta al poeta el policía-. Si quiere me la llevo presa’. ‘No –le detiene Barba Jacob-: le estoy muy agradecido. En cuanto a usted, tome por la buena intención’, y le da una generosa propina.”
En fin, cosas de bohemios. Pero para ya ir cerrando este escrito que se me fue de las manos, regresemos a lo que nos ocupa. A los meses de trabajar para el histórico diario guatemalteco, Barba Jacob renuncia, y decide regresar a Colombia. Pero como es un borracho empedernido, como corresponde a todo poeta talentoso, se parrandea el dinero para el pasaje y se queda varado en Puerto Barrios. Allí, para ganarse el pan “…cargó racimos de banano como bracero para los buques de la United Fruit Company…”. De ese hoyo de desesperación que tan bien describió Miguel Ángel Asturias en las páginas de El Papa Verde y recientemente otro escritor chapín, David Unger en El precio de la fuga, lo saca un colega, un periodista hondureño que lo contrata para su periódico en Tegucigalpa y le anticipa mil dólares. Craso error. Barba Jacob se parrandea el dinero con sus colegas braceros y a bordo de un barco de la frutera llega al fin a Honduras, me imagino que de polizón. A Tela. Después aparece en el infierno que es San Pedro Sula, y aparece otra vez en el Caribe, en La Ceiba, de donde regresa a Guatemala a Puerto Barrios y de allí a Quetzaltenango, “buscando un mejor clima”. Total que a Tegucigalpa no llega.
-VI-
El tercer viaje a Guatemala
La verdad es que geográficamente nunca abandonó Guatemala. Caprichos de políticos tropicales ese de andar partiendo en minúsculos pedacitos una región que históricamente había sido una sola. Para darle trabajo de guardias de fronteras a sus compinches, digo yo. La cosa es que tenemos ahora al poeta, transformado en Porfirio Barba Jacob en esta ocasión, en la fría ciudad de Quetzaltenango, en donde se hace amigo de Carlos Mérida, y este brillante artista le cuenta una anécdota a Vallejo, imagino que en ciudad de México. Cuenta que una señora chiva apesadumbrada por la marcha del poeta le pregunta a Barba Jacob qué era lo que más le había gustado de la ciudad, y el poeta, siempre sincero y ácido le espeta: “Ese caminito de salida para irme a la chingada.”
Y la chingada era ciudad de Guatemala. Otra vez. Pero ahora llega con la cabeza llena de pájaros, con la ilusión de fundar una revista de “altas letras”. Es la revista en la que trabajó mi tío abuelo Manuel, como secretario, desde cuyo escritorio atestiguó el tema de la marihuana. Vallejo describe así el proyecto:
“La gran revista ‘de altas letras’ iba a ser un semanario gráfico y a salir los sábados. Iba a tener entre cuarenta y ocho y cincuenta y seis páginas con ilustraciones en blanco y negro y a todo color de los más talentosos pintores y caricaturistas de Hispanoamérica y la madre patria, y colaboraciones de los máximos literatos de tierra firme y de allende el mar. Se iba a llamar Ideas y Noticias, y a competir, a rivalizar, con nada más y nada menos que con la Revista de Revistas de México, y El Universal Ilustrado…”
Puro papel mojado, porque durante un año y tres meses se dedica a promocionar la revista, imagino que a vender suscripciones también, tiempo durante el cual el poeta llegó a acumular deudas por seis mil quetzales, pero de la que nunca se imprimió siquiera una portada. Según su biógrafo: “Agotada su capacidad de crédito y endeudamiento se hizo expulsar de Guatemala.” Durante ese tiempo estuvo dando sablazos por todas partes: “…vendió anuncios por varios meses y subscripciones por varios más (a cuarenta pesos la serie de cuatro números), todo cobrado por anticipado, pero como lo expulsaron, ¡cómo podía pagar!”
Su camino de salida lo fue labrando con paciencia. Con premeditación. En el año 1924 pronuncia dos conferencias que lo ponen bajo la lupa. Una, en el barrio Lavarreda, las puras goteras de la ciudad, en donde insta a los obreros a la superación, a labrarse un futuro. La segunda, en el Teatro Venecia, “en la Calle Real del Guarda Viejo”, en donde pronuncia una extraña conferencia titulada “No matarás”, entresacada de uno de los viejos editoriales que en Churubusco lo obligaron a salir huyendo de México. Al parecer ambas intervenciones alteraron la tranquilidad de la somnolienta ciudad de Guatemala, llegando a inquietar a la policía. La tercera fue una conferencia pronunciada el 15 de agosto de 1924, en que supuestamente habría de hablar sobre la necesidad de la reforma monetaria, de la conveniencia de abandonar el peso y abrazar la nueva moneda, el Quetzal. Así de lejos estamos de esos tiempos. Yo me pregunto ¿Qué rayos tenía que estar hablando de reforma monetaria un poeta?, pero se me olvida que en Guatemala lo que abundan son los todólogos, esos seres sobrenaturales, regularmente venidos del extranjero o estudiados en el extranjero en donde reciben tal baño de conocimientos que pueden regresar a opinar sobre todo. Bueno, la cosa es que empieza hablando de las monedas, pasa elogiando al general Rafael Carrera y termina insultando a Justo Rufino Barrios, al que califica de “matarife y ladrón”, cosa que sabemos era don Justo en toda su magnitud, pero que Chema Orellana no estaba en condiciones de aceptar, siendo él mismo, un heredero de la revolución liberal.
Doña Teresa le contó a Vallejo que Barba Jacob le contó a su papá sus intenciones días antes, y que preocupado siempre por estar de buenas con el poder, don Rafael le advirtió que si decía eso sobre el todosanto de Barrios, lo iban a parar expulsando. La respuesta del poeta es de antología: “Es precisamente lo que quiero (…) ¿No ve que estoy preso en el fondo de este pozo de paredes lisas, de este agujero que se llama Guatemala donde nadie puede ganarse la vida de ninguna de las tres únicas maneras decentes: haciendo periodismo, política o estafando?”
Previsiblemente, leído su discurso, consumada la hazaña, en la noche misma del evento llega la policía a la pensión en que malvivía el poeta. Llevan una orden de captura y expulsión, firmada por el presidente de la república, general José María Orellana y por el Ministro de la Guerra, general Jorge Ubico, haciendo sus pinitos de dictador. Una tropa lo lleva al Puerto de San José, y allí lo montan en un vaporcito que lo deposita en El Salvador. Así terminó el tercer paso de Barba Jacob por Guatemala, dejando todo hecho un desastre, con cuentas por cobrar pendiendo sobre los amigos crédulos que le sirvieron de garantes. Después se supo que andaba por las fincas de banano de la costa atlántica de honduras, fingiéndose sacerdote, predicando los diez mandamientos en esas tierras de infierno, olvidadas de Dios y viviendo de las limosnas de los trabajadores de la frutera…
Poniendo distancia, luego de esta larga y entusiasmada reseña, sólo me queda decir que la lectura de El Mensajero vale la pena no sólo porque rescata la vida, aventuras y desventuras de un personaje fascinante como lo fue el poeta colombiano, sino porque a base de empeño, Vallejo nos logra reconstruir toda una época de las letras en lengua española, época en que la gente llenaba las salas de los teatros para escuchar a los poetas declamar sus versos, y que fue desapareciendo a base de guerras mundiales y analfabetismo funcional. Es también, sin quererlo, una especie de guía para afrontar la titánica tarea de escribir una biografía. En el camino nos va dando los secretos del oficio, para lograr que alguien nos diga lo que tanto tiempo ha callado, los chanchullos para evitar los laberintos de la burocracia, las fuentes secretas. Como virtud adicional, el libro refleja tanto los brillos de una época, (esas primeras décadas del siglo XX que tanto prometía para el continente), como sus sótanos, sus bambalinas, sus rostros demacrados y los vicios que inspiraron los más hermosos poemas de las letras hispanoamericanas, que el escritor colombiano no tiene empacho alguno en mostrar.
¡En sonora carcajada prorrumpid, ja, ja!
Una reseña literario-fotográfica de la centenaria ‘Huelga de todos los Dolores’
Rodrigo Fernández Ordóñez
Conmemorando los 40 años de la muerte de nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, proponemos la reevaluación de una de sus últimas novelas, Viernes de Dolores (1971), un texto magnífico para reflexionar sobre la historia, el humor negro chapín y ciertas tradiciones que pese a la globalización y la poca imaginación imperante, se niegan a desaparecer.
Cada año resurge la discusión alrededor del famoso desfile bufo que organiza el Honorable Comité de la Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos. Vandalismo, destrucción de propiedad pública y privada, abusos, vulgaridad innecesaria han empañado esta fiesta de denuncia política que iniciada en 1897 resurge de sus cenizas cada año, para alegrar a quienes le son fieles, “a pesar de los pesares”. El evento, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, ha tenido sus momentos de gloria en las páginas de la literatura guatemalteca, cuando Miguel Ángel Asturias construyó a su alrededor, la trama de su novela Viernes de Dolores. De las páginas de la novela de nuestro Premio Nobel, de la novela que sobre la huelga escribió el doctor Barnoya García y de los estudios académicos de Barnoya García y Catalina Barrios y Barrios, vamos a ir construyendo la siguiente reseña de esta huelga que guste o no, desmesurada en su vulgaridad, sigue celebrándose en las calles del Centro Histórico año con año.
De su valor histórico nos habla el recordado periodista Héctor Gaitán desde las páginas del tomo cuarto de su Calle donde tu vives: “Esta manifestación jocosa al paso de más de ochenta años de tradición, ha servido para que el estudiantado universitario, consciente de la problemática del pueblo haga las denuncias correspondientes, unas en broma y la mayoría en serio. Estas denuncias, han dejado al descubierto la irresponsabilidad histórica de muchos hombres que han pasado por la cosa pública, poniendo de manifiesto su incapacidad para gobernarnos (…) Los huelguistas o sea, los estudiantes universitarios, no han dejado títere con cabeza, realizando sus respectivas denuncias a lo largo del tiempo señalado. Constituye pues, la Huelga de Dolores, un desahogo del pueblo, una forma de celebrar y gritar lo que no se puede hacer libremente por los consabidos resultados…”
Antes de continuar, debo aclarar que no soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que no tengo ningún vínculo sentimental con la Huelga de Dolores, pero culturalmente hablando, me parece un evento interesante por su espontaneidad, por su desfachatez y por último, por su valiente desafío a la autoridad, en su carácter de denuncia, en un país en donde esto ha sido históricamente, mortal. Adicionalmente existen interesantes fotografías que documentan algunos desfiles, coincidiendo casi exactamente con la época de la novela de Asturias, ambientada en 1924 y esto hay que aprovecharlo, porque leer a Asturias siempre es un buen asunto.
-I-
De la huelga y sus símbolos
 De la creación de La Chabela, el emblema de la Huelga de Dolores, nos relata José Barnoya en su hermoso libro Los cien años del insecto, que un grupo de estudiantes de medicina se encontraban en los jardines del Asilo Joaquina celebrando el fin de un corto internado en el hospital un día de inicios de 1921, cuando Hernán Martínez Sobral (Pan), tuvo su segundo de inspiración:
De la creación de La Chabela, el emblema de la Huelga de Dolores, nos relata José Barnoya en su hermoso libro Los cien años del insecto, que un grupo de estudiantes de medicina se encontraban en los jardines del Asilo Joaquina celebrando el fin de un corto internado en el hospital un día de inicios de 1921, cuando Hernán Martínez Sobral (Pan), tuvo su segundo de inspiración:
“-Secáte las lágrimas, Chinche y empezá a pensar en la próxima huelga- Epaminondas empezó a dar ideas a Pan Martínez. Así fue como se le ocurrió al pintor y estudiante, el cartelón de la Chabela. Sobre una tela empezó a hacer trazos: la mano huesuda en alto; el carpo, el metacarpo y los dedos de la derecha sobre el mero pubis; los fémures, las tibias, el tarso, metatarso y los dedos en movimiento. Solo faltaban las leyendas: -No Nos lo Tientes. Aquí está tu son Chabela.
Así salió del Hospital San Juan de Dios el Viernes de Dolores de 1921, en brazos de la Chinche, el nagual de los huelgueros seguido de un grupo de estudiantes rumbo a la escuela de Derecho…”[1]
Según el mismo escritor, La Chalana, ese alegre himno estudiantil, surgió de la reconciliación de la Escuela de Derecho y de Medicina en 1922, esa fue la primera vez que el desfile abandonó el encierro de las sedes de las facultades de Derecho y Medicina y salió a las calles. Quizá por ser la primera vez, ese año el desfile fue más bien austero. El año anterior, 1921 los estudiantes de Medicina salieron del edificio de su facultad y bajaron hasta la novena avenida, en donde se encontraron con los estudiantes de derecho, “…y se fundieron en un alegre abrazo, mezcla de trago, risas, mocos y lágrimas.” De esa reunión brotó la idea de contar con un himno de combate que en sus palabras reflejara la actitud combativa de los estudiantes, desafiadora e iconoclasta. Se reunieron en un salón de la Facultad de Derecho y Notariado, David “el Gato” Vela, Alfredo “el Bolo” Valle Calvo, José Luis “Chocochique” Balcárcel y Miguel Ángel “Moyas” Asturias.
“…Vela y Valle Calvo dieron la vida a unas estrofas; el coro se debió a Chocochique y una estrofita de los fármacos de la Chinche segunda; y la última estrofa que elaboró íntegra Moyas, aquella que dice: Patria, palabrota añeja/ por los largos explotada/ hoy la patria es una vieja/ que está desacreditada… Ya con la letra en la mano se fueron los estudiantes hasta la casa de Joseph Castañeda –no sólo músico y versátil musicólogo sino que también, autor de astracanadas satíricas…”[2]
La canción de guerra, bautizada La Chalana por Epaminondas Quintana, por chalán (el que trata con caballos y otras bestias), fue publicada en la primera página del periódico estudiantil No Nos Tientes, el 7 de abril de 1922.
De la composición de la música, la investigadora Catalina Barrios y Barrios nos ofrece un relato completo e interesante:
“Más tarde, José Castañeda, sentado en la silla de la barbería (9 calle entre 8 y 9 avenidas), comenzó a leer la letra, pues aceptó por fin, componer la música. Cuando lo estaban rasurando se inspiró. Apresuró al barbero y fue a su casa (11 avenida y 8 calle), ahora Edificio Recinos. Hizo la música y la firmó con el seudónimo de JOSEH. Se comunicó por teléfono con Miguel Ángel Asturias y le dijo ‘ya nació el niño’ (…) Se cantó, por primera vez, informalmente, el jueves anterior al Viernes de Dolores, en la facultad de Medicina, con copias a mano para que la aprendieran…”[3]
Pero además del desfile, la desfachatez de los estudiantes, las canciones, las pantomimas y los insultos subidos de tono, la huelga tiene otro sello característico, que es la circulación del periódico No nos tientes, fundado en el año de 1898 en la Facultad de Medicina, idea de los estudiantes Guillermo Salazar, Carlos Martínez, Luis F. Obregón, Luis Gaitán y Francisco Asturias.[4] Según relata el desaparecido periodista Héctor Gaitán en su interesante artículo sobre la huelga, la Facultad de Derecho también publicaba su periódico de forma independiente, llamado Vos dirés, pero que desapareció en beneficio del No nos tientes.
La huelga sin embargo, no siempre fue bien recibida por las autoridades. Por ejemplo, en 1903, relatan tanto Barnoya como Gaitán, los estudiantes de Derecho se encontraban reunidos en el edificio de su facultad, sede actual del MUSAC, leyendo los considerandos de la declaratoria de huelga cuando la policía irrumpió por la fuerza en el edificio. Según algunos autores, el dictador Estrada Cabrera tenía la intención de llegar a la festividad estudiantil, y había enviado a los agentes como una avanzadilla, situación que fue “malinterpretada” por los estudiantes, que creyeron que las fuerzas de seguridad trataban de impedir la celebración y se opusieron con violencia a la ocupación. La policía, al parecer mal instruida de lo que hacían allí, y acostumbrada a sus trabajos de represión, abrió fuego en contra de los estudiantes, resultando muerto Bernardo Lemus. Para controlar la situación fue necesario enviar a las tropas del ejército y por supuesto, el landó presidencial siguió de largo al ver el alboroto que la curiosidad presidencial había causado.
La huelga se suspendió por cuatro años, consecuencia lógica del clima de terror y represión que imperaba en la Guatemala de Estrada Cabrera. Sin embargo, en 1907 volvió a circular el No nos tientes, pese a que las imprentas de la ciudad habían sido ocupadas por la policía. Cuenta Barnoya que los ejemplares se mandaron a imprimir, con gran riesgo, a Honduras. El periódico estudiantil fue repartido clandestinamente a media noche, de casa en casa. Gaitán nos ofrece un fragmento del acto de asombrosa valentía estudiantil:
“…Guatemala, nuestra cara y dulce patria, presa se halla en la garra de un dictador, de un déspota miserable, inmensamente cobarde y ferozmente cruel. ¡Pobre pueblo en toda la extensión de su cielo siempre hermoso, ya no queda sino un vago recuerdo, resplandor de aurora iluminando la catástrofe (…) mazmorras lúgubres aquí; asesinatos públicos allá; latrocinios por todas partes, hombres en formas de culebras arrastrándose por el inmenso lodazal; rameras levantadas a la categoría de vírgenes, bandidos encargados de la seguridad pública y de la honra nacional, palos y chicotes; premiado el vicio con medallas de oro y castigado el bien…”
No es de extrañar que fulminada la dictadura luego de los terribles sucesos de la Semana Trágica, la huelga resurgiera con más fuerza, gritando y exigiendo un espacio de libertad. No nos debe extrañar tampoco que sus desfachatadas canciones ya denunciaban en ese breve período de tranquilidad política los ruidos de sables. Las canciones dedicadas a Charlie Sugar (don Carlos Herrera, presidente de la República) alertándolo de un cuartelazo inminente, o la dedicada a Rapadura (general José María Orellana), de estar preparándolo, se cantaron en las calles, desnudando realidades que ya solo eran negadas por pocos incautos. Quizás por las páginas de la novela de Miguel Ángel Asturias, Viernes de dolores, esta segunda época de la huelga se nos antoja la más interesante, acuerpada por la magnífica generación de 1920, Ramón Aceña Durán, Adrián Pitz Anleu, Epaminondas Quintana, Joaquín Barnoya, Miguel Ángel Asturias, Luis Balcárcel y tantos más que han quedado rescatados del olvido gracias a otro libro imprescindible para quien estudie este período de la historia nacional, de Epaminondas Quintana.
-II-
Imágenes y palabras

“…cuando los estudiantes dispusieron que a partir del Viernes de Dolores ya no habría clases, y como no se los concedieron se declararon en ‘huelga’, y para festejarlo asaltaron un tranvía, de esos que iban por la novena avenida a la plaza de toros…
-Fue cuando mataron…
-Sí, la policía mató a un estudiante…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.
 “¿Huelga o fiesta?
“¿Huelga o fiesta?
Las dos cosas. Huelga y fiesta. Huelga, porque a partir del Viernes de Dolores se declaraba la huelga de Semana Santa o suspensión de clases y labores en la universidad, y fiesta porque ese último viernes de Cuaresma celebrábase el carnaval de los estudiantes, carnaval que empezó en un tranvía amarillo, tirado por dos mulas negras, a lo largo de la novena avenida, yendo como quien va para la Plaza de Toros, sin más pasajero que un muerto que se desangraba. Roque Samuel Feler guiaba el tranvía…
Un disparo. Nunca se supo quién lo hizo. Lo cierto es que como la palabra lo dice, el asesino, hace sino, y aquél tranvía adornado como una carroza de carnaval, lleno de muchachos bullangueros que cantaban, gritaban, quemaban triquitraques, se convirtió en coche fúnebre, la fiesta estudiantil en duelo anónimo y Roque Samuel de tranviario en empleado del telégrafo.
¿Quién hizo el disparo?…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.
 “Las pandillas, perdón, comisiones estudiantiles encargadas de recaudar fondos se movían en la ciudad a velocidad de relámpago. Los designados por el Hache Ce de la Hache Ce (Honorable Comité de la Huelga de Dolores) y los voluntarios. El comercio, todo o casi todo en manos extranjeras, recibía, entre risas y temores, aquellos grupos de muchachos alegres e ingeniosos. Almaceneros, abarroteros, ferreteros, nadie escapaba a la guadaña de los estudiantes de Medicina, a la balanza de los estudiantes de Derecho ni al mortero de los estudiantes de Farmacia. La comisión de pelar al comercio en el centro de la ciudad (pelada a cero con muchas cifras antes), irrumpía en los negocios a la hora de mayor afluencia de compradores, cuando el almacén estaba lleno, para que fuera todo más espectacular. Del bolsillo del propietario o de la caja salían billetes o cheques. El que manejaba la guadaña, máscara de calavera, camisón blanco leche de cal de sepulcro, recibía el óbolo, en nombre de la Muerte, patrona de los estudiantes de Medicina. Luego, ceremoniosamente, lo pasaba al representante de los juristas, máscara y túnica negra, para que lo pesara en la balanza de Themis, y el de la balanza, cuando el peso lo satisfacía, lo entregaba al estudiante de Farmacia vestido de alquimista, el cual lo metía en el mortero y hacía como que lo molía…”
“Las pandillas, perdón, comisiones estudiantiles encargadas de recaudar fondos se movían en la ciudad a velocidad de relámpago. Los designados por el Hache Ce de la Hache Ce (Honorable Comité de la Huelga de Dolores) y los voluntarios. El comercio, todo o casi todo en manos extranjeras, recibía, entre risas y temores, aquellos grupos de muchachos alegres e ingeniosos. Almaceneros, abarroteros, ferreteros, nadie escapaba a la guadaña de los estudiantes de Medicina, a la balanza de los estudiantes de Derecho ni al mortero de los estudiantes de Farmacia. La comisión de pelar al comercio en el centro de la ciudad (pelada a cero con muchas cifras antes), irrumpía en los negocios a la hora de mayor afluencia de compradores, cuando el almacén estaba lleno, para que fuera todo más espectacular. Del bolsillo del propietario o de la caja salían billetes o cheques. El que manejaba la guadaña, máscara de calavera, camisón blanco leche de cal de sepulcro, recibía el óbolo, en nombre de la Muerte, patrona de los estudiantes de Medicina. Luego, ceremoniosamente, lo pasaba al representante de los juristas, máscara y túnica negra, para que lo pesara en la balanza de Themis, y el de la balanza, cuando el peso lo satisfacía, lo entregaba al estudiante de Farmacia vestido de alquimista, el cual lo metía en el mortero y hacía como que lo molía…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.
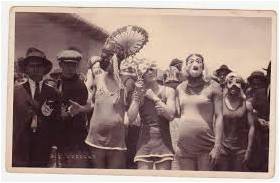 “¿Huelga o fiesta? Las dos cosas. Huelga en la Universidad durante la Semana Santa y carnaval de los estudiantes el Viernes de Dolores, carnaval de carnavales, amargo, explosivo, mordaz, blasfematorio (escupir al cielo y abrir negras carcajadas de luto como si fueran paraguas), carnaval de todos los disfraces y todas la audacias, cara al crimen, cara al fanatismo, cara a la barbarie, la palabra convertida en guillotina, el gesto en mueca de indefenso que bromea por no tener otra arma, la risa estudiantil en carcajada de feroz concubino… ¡abajo las togas, los uniformes, las levitas, las sotanas, los ornamentos, los títulos, las condecoraciones! Toda la mecánica del improperio…”
“¿Huelga o fiesta? Las dos cosas. Huelga en la Universidad durante la Semana Santa y carnaval de los estudiantes el Viernes de Dolores, carnaval de carnavales, amargo, explosivo, mordaz, blasfematorio (escupir al cielo y abrir negras carcajadas de luto como si fueran paraguas), carnaval de todos los disfraces y todas la audacias, cara al crimen, cara al fanatismo, cara a la barbarie, la palabra convertida en guillotina, el gesto en mueca de indefenso que bromea por no tener otra arma, la risa estudiantil en carcajada de feroz concubino… ¡abajo las togas, los uniformes, las levitas, las sotanas, los ornamentos, los títulos, las condecoraciones! Toda la mecánica del improperio…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.
 “Jorge con charpa y de gala
“Jorge con charpa y de gala
Es un émulo de ‘Machaquito’
Y montado en una escoba
Se parece a Napoleón…
¡ay qué bonito!
Unos dicen que Jorge es amargo,
Otros dicen que no es más que un largo
Ya los ‘cachos’ lo supieron cuando el cinco
Los fregó con la volada…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.
“Rapadura, rapadura, rapadura
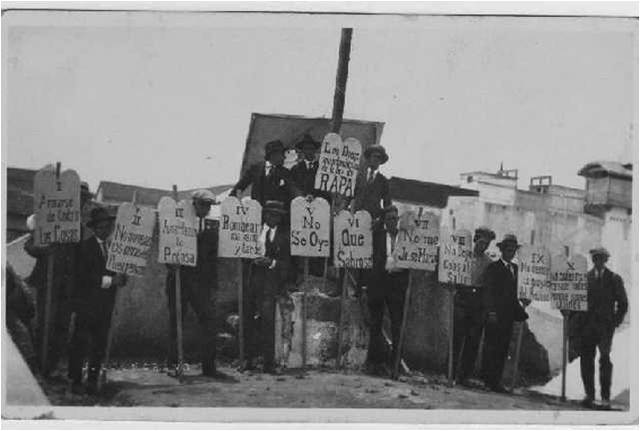
Las pancartas portan Los Diez Mandamientos de la Ley de Rapa, (dedicadas al presidente José María Orellana), y algunas son legibles a simple vista gracias a la calidad de la fotografía que publicó Gaitán en su libro: “I. Armarse de todas las cosas”, “III. Amordazar a la Prensa”, “IV. Bombear mañana y tarde”, “V. No se oye”, “VI. Que sabroso”, “VII. No me jo…sé María”, “VIII. No dejar colas al salir”, “IX. No desear la guayaba del prójimo”
Presidente contra el voto popular,
Esa ganga codiciada y que chichona
Consiguió tu gran Partido Liberal…
Pues tu cara es el espejo de tu alma,
Siempre sucia te la vamos a mirar,
Con razón que se murmura entre la gente,
Ahora si negra que la vamos a pasar…
Mira al Cuco de la Guerra,
Cómo le gusta el terror,
Cuando el puño de su espada
Nunca ha empuñado con honor…
Mira a la Resucitada
Por milagro del cuartel,
Que hasta el mismo San Rufino
Sufriría, sufriría, Rapadura,
Contemplando tu pastel…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.
 “El paseo estudiantil, huelga, carnaval, vivalavirgen, acaba de iniciarse entre bombas voladoras, cohetes, vivas, aplausos, bandas, marimbas, en la Escuela de Medicina, vetusto edificio perdido en la eternidad de sus relojes sin agujas y adornado ese año a la pompeyana con lámparas votivas como sexos de mujeres, hojarasca de ojos humanos, sátiros de flautín y rabito, y falos industriales, quiméricos, de pinacoteca, decoración maestra de los futuros médicos pintores, que desfilaban bajo signos fálicos.
“El paseo estudiantil, huelga, carnaval, vivalavirgen, acaba de iniciarse entre bombas voladoras, cohetes, vivas, aplausos, bandas, marimbas, en la Escuela de Medicina, vetusto edificio perdido en la eternidad de sus relojes sin agujas y adornado ese año a la pompeyana con lámparas votivas como sexos de mujeres, hojarasca de ojos humanos, sátiros de flautín y rabito, y falos industriales, quiméricos, de pinacoteca, decoración maestra de los futuros médicos pintores, que desfilaban bajo signos fálicos.
Adelante, los ‘Gonfalones’, grandes falos para tocar el gong, desafío de machos que predican con el ejemplo. Luego, los ‘Chacales’, malditos dienteros. En las bolsas de sus mandiles, gabachas o delantales, el arsenal de extracción de dientes más escalofriante. Punto y seguido, los ‘Chorros’. Corrían entre el público, enharinados, vestidos de payasos, nariz de rábano o remolacha, cejas enarcadas como tildes de eñes, haciendo agujeros o barrancos en las carteras o monederos de los que les daban, diz que para los gastos de la fiesta. Los ‘Chas-Gracias’, especialmente a las asistentas, por haberse molestado en venir a la huelga, lanzándoles serpentinas, puños de confeti y besos con la punta de los dedos…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

Describe José Barnoya: “…Atrás va un ataúd con la leyenda: Entierro del ishto, que era nada menos que el director de la policía…”, en su columna Cine mudo (Siglo Veintiuno, 25 de abril de 2001) a propósito de la Huelga de Dolores de 1928.
“Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban…
AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO,
SINO PATRIOTA,
SOLO LE QUEDA
ENCIERRO
DESTIERRO
O
ENTIERRO
Aullaban… aullaban… aullaban…”
Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

“Y mientras se proclamaba la Huelga de Dolores, entre detonaciones y el vitorear constante de la muchedumbre apiñada frente a la Universidad –se decretaba feriado por los dolores de todas las vírgenes (a las demás, aunque les duela)-, subía al asta principal del Alma Máter, la bandera negra de los piratas con su gran calavera, y al compás de las marimbas de Gabino, los Chávez y don Andresito, se entonaba por primera vez ‘La Chalana’, canción de guerra estudiantil[5]:
Mata-sanos practicantes,
del emplasto fabricantes,
güisachines del lugar,
estudiantes:
en sonora carcajada
porrumpid. Ja. Ja.
Sobre los hediondos males
de la patria, arrojad flores
ya que no sois liberales
ni menos conservadores:
malos bichos sin conciencia
que la apresan en sus dientes
y la chupan inclementes
la fuerza de su existencia.
CORO
Mata-sanos practicantes,
del emplasto fabricantes,
güisachines del lugar,
choteadores:
en sonara carcajada
porrumpid. Ja. Ja.
Reíd de los liberales
y de los conservadores.
Nuestro quetzal espantado
por un ideal que no existe
se puso las de hule al prado
más mudo, pelado y triste;
y en su lugar erigieron
cinco extinguidos volcanes,
que un cinco también se hundireron
bajo rudos ya (taganes).
CORO
Mata-sanos practicantes,
del emplasto fabricantes,
güisachines del lugar,
hermanitos:
en sonora carcajada
porrumpid. Ja. Ja.
Reíd de los volcancitos
y del choteado quetzal.
Contemplad los militares
que en la paz carrera hicieron;
vuestros jueces a millares
que la justicia vendieron;
vuestros curas monigotes
que comercian con el credo
y patrioteros con brotes
de farsa, interés y miedo.
CORO
Mata-sanos practicantes,
del emplasto fabricantes,
güisachines del lugar,
malcriadotes:
en sonora carcajada
porrumpid. Ja. Ja.
Reíd de la clerigalla,
reíd de los chafarotes.
Patria, palabrota añeja
por los largos explotada;
hoy la patria es una vieja
que está desacreditada.
No vale ni cuatro reales
en este país de traidores;
la venden los liberales
como los conservadores.
CORO
Mata-sanos practicantes,
del emplasto fabricantes,
güisachines del lugar,
muchachada:
de la patria derrengada
riamos. Ja. Ja.”
¡Hasta siempre Miguel Ángel!
[1] Barnoya García, José. Los cien años del Insecto. Editorial Artemis y Edinter. Guatemala: 1996. Página 33.
[2] Barnoya. Op. Cit. Página 37.
[3] Barrios y Barrios, Catalina. La Huelga de Dolores, 100 años y 1 más. Ediciones Lopdel. Guatemala: 1999. Página 23.
[4] Gaitán, Héctor. La Calle donde tú vives. Tomo IV. Litografías Modernas, Guatemala: 1984. Página 86.
[5]Los autores de la letra de la Canción de guerra de los estudiantes fueron Miguel Ángel Asturias (Moyas), Alfredo Valle Calvo (El Negro), David Vela (El Gato) y José Luis Barcárcel (Chocochique). La música es del Maestro José Castañeda .
La muerte está a las puertas. II parte
La epidemia de Cólera Morbus de 1837 en Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
Para los guatemaltecos de la época, el año de 1837 estuvo lleno de malos presagios. El primero y más ominoso, por golpear directamente a los pobladores del Estado, fue la epidemia de cólera que llegó a su capital ese año, y el segundo, más lejano pero no menos atemorizante, fue la erupción del volcán Cosigüina, en el lejano Estado de Nicaragua, cuyas cenizas llegaron transportadas por el viento, a Guatemala. Definitivamente la Iglesia tenía razón: Dios estaba muy molesto con los guatemaltecos.
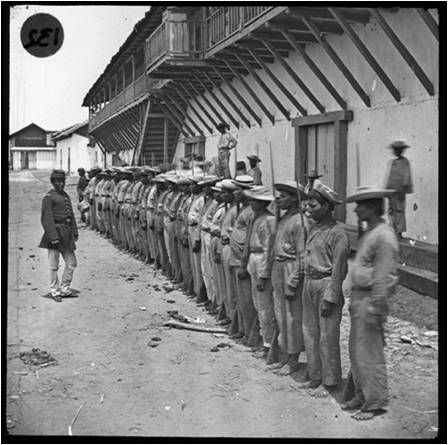
Soldados guatemaltecos en Suchitepéquez, 1875. Fotografía atribuida a Eadward Muybridge. Una tropa parecida habrá conformado la Milicia Civil conformada cuarenta años antes por el doctor Mariano Gálvez y que reforzó sus disposiciones legales para imponer el cordón sanitario en contra del brote de Cólera.
-I-
El hombre providencial
Al parecer el doctor Gálvez era muy aficionado a los efectos. Le gustaba dejar en claro que era el único hombre capaz de gobernar a un país tan complicado como Guatemala, anticipándose en muchísimos años al dictador fascista italiano que en una entrevista decidió sincerarse y le espetó al periodista: “Gobernar Italia no es difícil… es imposible…”, y vaya si no pagó con creces su atrevimiento de querer dominar a la raza latina. Que lo diga Claretta Petacci. Pero bueno, a lo que nos ocupa, que es el segundo período de Mariano Gálvez en la Jefatura del Estado de Guatemala. Cuando se le notifica que ha sido electo para dicha jefatura para un segundo período, el doctor Gálvez monta una nueva escena, esperando que lo rueguen.
“Al terminar mi período me retiro lleno de gratitud, porque no me veo lanzado por el voto público. Los sufragios del Estado me designan para otro período constitucional en el Gobierno: pero yo quiero corresponder tanta confianza y generosidad pública dejando una silla en que ningún hombre puede largo tiempo hacer el bien: pronto estoy a hacer el sacrificio de mi vida i el de mi pequeña fortuna; pero el de aceptar el mando podría confundirse con la ambición. ¡Desgraciado del Estado si en él no hubiesen otros ciudadanos que mejor que yo puedan conducir los destinos!”
Y en un contundente golpe de efecto, don Mariano hace sus maletas y se marcha para Escuintla, dejando el mando de forma interina al consejero Juan Antonio Martínez, esperando que tenga el impacto deseado su teatral actitud. La Asamblea, imagino que tras desvelos, gritos de desesperación y rasgado de vestiduras decide tomar la situación por los cuernos, y le manda un escrito al doctor Gálvez a las cálidas tierras del sur, en el que se leía:
“C. Gefe electo Mariano Gálvez: El cuerpo Legislativo, oído el dictamen de una comisión de su seno relativo a la tercera renuncia puesta por U. del cargo de Gefe del Estado, se ha servido declarar con esta fecha, sin lugar la citada renuncia y que se diga a U. que sin excusas ulteriores, espera que se presente a prestar juramento ordinario, y al efecto fue nombrada una comisión de su seno compuesta de los C. C. Lic. Mariano Rodríguez y Marcos Dardón, con el objeto de que, pasando a manifestar a U. lo determinado por este Alto Cuerpo, lo conduzca a esta corte a fin de hacer efectivo aquel acuerdo.”
Nota audaz de un cuerpo legislativo que se impone. Se envía a una comitiva que se asegure que Gálvez se va a hacer cargo del Ejecutivo del Estado. Don Mariano Rivera Paz, don José María Alvaro, don Manuel Fagoaga y otras personalidades salen al encuentro del político reelecto, y lo esperan en Amatitlán, pues Gálvez ha anunciado que espera radicarse en Antigua. Al final, para no cansar al lector, se le entrega la oficina al doctor y todo es fiesta y promesas, nada parece augurar la ruina que caerá pronto sobre la cabeza del indiscutible líder del partido liberal.
En el país la percepción es que todo marcha bien. La paz y el orden imperan en la atribulada provincia federal. En la capital del Estado obras públicas como el traslado del Cementerio a las afueras de la ciudad, la construcción de desagües subterráneos y trazado de calles arboladas en algunos lugares hace soñar con una ciudad moderna y limpia. Un ambicioso teatro nacional empieza a elevar sus muros en el solar de la Plaza Vieja, dirigida su construcción por el capaz arquitecto don Miguel Rivera Maestre.
Pero la convivencia de las alas moderada y radical en el interior del Partido Liberal empieza a resquebrajarse. El eterno inconforme, José Francisco Barrundia empieza a exigir la radicalización de las reformas de Gálvez. La razón del rompimiento de ambos bandos no está clara, y Jorge García Granados ensaya una explicación:
“…Después de las revoluciones, todos los triunfadores se creen con derecho a disponer y aconsejar. Si no son obedecidos por el Gobernante que ellos han elevado, se tornan en sus más temibles enemigos. Y entonces le restan al mandatario dos caminos: o rompe con su partido, y no teniendo ya sostén, está expuesto a una coalición general en su contra, o bien se resigna a ser el maniquí de un grupo de intrigantes; papel desairado y muy poco digno de un hombre de honor…”[1]
La misma encrucijada en que se encontraron antes el presidente Arce y el doctor Pedro Molina. Y el mismo enemigo. El radicalismo de Barrundia, que lo llevó a afirmar “Que con el demonio me uniría para derribar al Gobernante [Gálvez]”, terminó por destruir toda posibilidad de gobierno por el Partido Liberal. La crítica que más resuena es la que acusa al Jefe del Estado de estar construyendo poco a poco un poder autocrático. Barrundia acusa a Gálvez de querer convertirse en un tirano. El descontento empieza a crecer, particularmente en contra de las disposiciones de los nuevos códigos que obligan a la gente común a participar en los jurados. También ha causado molestia la imposición de la capacitación de dos pesos anuales y las penas de cárcel para los que no la cubrieran. Se suma la voz de la Iglesia que critica el matrimonio civil, augurando tiempos de inmoralidad, por causa de esta “ley del perro”, como se le bautiza, y a la que nos cuenta García Granados se le tachaba de ley “inmoral y herética”. Así, el doctor Gálvez deja de ser el hombre providencial que ha llevado paz y prosperidad a la patria, y se va convirtiendo poco a poco en ese oscuro personaje que va levantando los andamios de su tiranía.
En un folleto publicado el 25 de julio de 1837, “un ciudadano”, respondía a Barrundia las acusaciones de tiranía lanzadas en contra del doctor Gálvez:
“Si los principios con que ahora el señor Barrundia combate lo que llama despotismo y arbitrariedad, hubieran sido reconocidos y prácticamente respetados desde que somos independientes, bien seguro es que nada tendríamos de qué quejarnos; porque el poder central no se habría extendido fuera de sus límites naturales, y transformándose en demagocrático; pero desgraciadamente no ha sucedido así…”[2]
-II-
La muerte
Pero las desgracias, dice el refrán popular, nunca vienen solas. Suele llover sobre mojado. A la pérdida de popularidad del jefe del Estado, que bien hubiera hecho en mantenerse firme en el tema de su renuncia, se suma un asunto terrorífico de salud pública. Terrorífico digo, porque las amenazas biológicas son invisibles. La muerte, acarreada por las epidemias, es como una sombra invisible que se va apropiando de los espacios, haciendo sentir su presencia, pero sin dejarse ver abiertamente. En ese fatídico año de 1837, la muerte adquiere dimensiones microscópicas, y aparece en el ambiente bajo un nombre de resonancias angustiantes: Cólera Morbus.

La cara de la muerte: fotografía tomada mediante microscopio electrónico del Vibrio Colerae, bacteria que causa el Cólera. (Fuente: wikipedia).
Los primeros brotes de la enfermedad se habían reportado en México, en 1833, pero gracias a la reacción casi inmediata de Gálvez, que selló la frontera, logró alejar el fantasma de la muerte por otros cuatro años. La enfermedad queda encerrada en Comitán. Ese mismo año, ante la amenaza de una epidemia que siembre la muerte en el territorio guatemalteco, una comisión médica de la Academia de Estudios, conformada por los doctores José Luna, Leonardo Pérez y José María Blanco, elaboran un informe que hacen público el 2 de octubre de 1833, en el que exponen el peligro de una contaminación por vía marítima. Concluyen que un solo hombre podría introducir la enfermedad al Estado y diseñan un mecanismo de cordones sanitarios que sellen las zonas afectadas ante un eventual brote de la enfermedad. Recomiendan también el mejoramiento de los controles migratorios, la importancia de la sanitización del agua, imposición de cuarentenas aseguradas por el ejército, adopción de medidas terapéuticas y el reforzamiento de salas de aislamiento para los pacientes en los hospitales que se designen para ese destino.[3]
Pasado el tiempo, llegan noticias de brotes de cólera en el puerto de Belice en 1836, mismo año en el que se reporta el primer caso de la enfermedad en territorio de la República Federal, en el puerto de Omoa, a donde arriba un buque negrero infectado, causando varias muertes. Pasada la cuarentena impuesta al Estado de Honduras, la enfermedad entra a Guatemala, siguiendo el rumbo del ganado. El 18 de marzo de 1837 se reporta en la población de Jilotepeque, departamento de Chiquimula, el primer caso de cólera en territorio del Estado de Guatemala. Ese mismo día, la autoridad local decreta el aislamiento de Chiquimula, y el envío de tropas para imponer el cordón sanitario. Pero la muerte evita los viejos fusiles de las milicias. El 19 de marzo se decreta la militarización de las fronteras interdepartamentales, y en uno de los batallones de milicianos presta servicio un hombre acostumbrado a los rigores de la vida rural: el sargento Rafael Carrera Turcios, antiguo tambor del ejército, testigo de la batalla de Arrazola y nuevo vecino de Mataquescuintla.
A finales de mes, en Zacapa ya han ocurrido 200 muertes por la enfermedad. Los últimos días de marzo de 1837 verán llegar la muerte en toda la región oriental del Estado de Guatemala, acercándose cada vez más a la capital. La enfermedad se apodera de Mataquescuintla en abril de 1837. En el interesante artículo de González Quezada se ofrece el siguiente recuento:
“…El segundo decreto contenía veintidós disposiciones, donde se detallaban las obligaciones de las municipalidades, encargadas de formar Juntas de Caridad y Misericordia, que atendiesen con verdadera humanidad a todos los enfermos. Ni un solo momento descansó el Jefe del Estado en sus actividades sanitarias. Su labor constante y eficaz es digna del mayor elogio, tanto más que en Oriente creía a la par del Cólera la semilla de nuevas revoluciones…”[4]
En espera de la inevitable llegada de la epidemia a la capital del Estado, el doctor Gálvez dicta las primeras medidas sanitarias, ordenando a la tropa que vigile las fuentes públicas para alejar a personas infectadas de ellas, y la imposición de un cordón sanitario que aísle a la ciudad del resto del territorio. Esta medida en especial despertaría suspicacias en la población, sobre todo por las acusaciones lanzadas por la Iglesia de que Gálvez estaba envenenando las aguas de las fuentes públicas. No obstante las medias impuestas:
“…El 19 de abril de 1837 ingresa un indígena atacado de cólera al hospital. A los dos días muere. El 24 del mismo mes, don Tiburcio Estrada enferma súbitamente y se salva gracias a la oportuna sangría que le practica el doctor Murga. Estos dos casos inician el pánico en la capital. El temible cólera morbus va de casa en casa exigiendo la vida de familias enteras. Médicos y estudiantes, en cruzada heroica, ensayan mil remedios, y combaten enérgicamente al enemigo invencible. Las autoridades, hundidas bajo el peso de una responsabilidad abrumadora, no dejaron de cumplir celosamente todos sus deberes…”[5]
El 21 de abril de 1837, el gobierno distribuye a los médicos en los barrios de la capital, así: barrio del Sagrario, doctor Quirino Flores; barrio Santo Domingo: doctor Buenaventura Lambur; barrio San Francisco, doctor Eusebio Murga; barrio San Sebastián, doctor Mariano Padilla; barrio La Merced, doctor Felipe Arana; barrio de la Candelaria, doctor José María Carles y Hospital y Presidios, doctor José Luna. Para recuperar de la bruma de la historia a estos héroes que se enfrentaron cara a cara con la muerte, consigno a continuación los nombres de los practicantes que asistieron a los médicos asignados: Manuel Palacios, Manuel Carvallo, José González Mora, Felipe González, Antonio Falla, José María Quiñonez Ugalde, José María Montes y Juan Gálvez.[6]

Hermosa fotografía de la Fuente de la Recolección, en el barrio del mismo nombre. Era una de las tantas fuentes públicas que abastecían a la población del preciado líquido, cuya seguridad se garantizó con su militarización, provocando aversión en los opositores a Gálvez.
Como el ejercicio del poder no tiene misericordia, mientras Gálvez y su grupo de médicos trataba de controlar la crisis de salud pública, los intrigantes hacían lo posible por debilitar al Gobierno. En su esfuerzo por minar la autoridad del Jefe del Estado, sucedió lo mismo que con el presidente Arce en la Federación diez años antes. Gálvez buscó aliarse con los conservadores moderados, acercándose por ejemplo a Juan José de Aycinena, quien recién había regresado de su exilio en los Estados Unidos. Esta maniobra política terminó por sepultar a Mariano Gálvez, acusado ahora de abierto traidor al programa de reformas liberales. Con una creciente rebelión en la montaña, dirigida por el sargento Rafael Carrera, que pretendía imponer un listado de condiciones a Gálvez, el jefe del Estado solicita auxilio al presidente Federal, general Francisco Morazán, quien ya prevenido por las intrigas de Barrundia, le niega apoyo. La suerte está echada. Las tropas de Carrera toman la ciudad de Guatemala el 2 de febrero de 1838, combatiendo calle por calle. El doctor Mariano Gálvez pasa a la clandestinidad, escondiéndose con su suegro. Renuncia a la Jefatura del Estado de forma definitiva el 24 de febrero del mismo año, recayendo el cargo en el vicejefe, Pedro José Valenzuela.
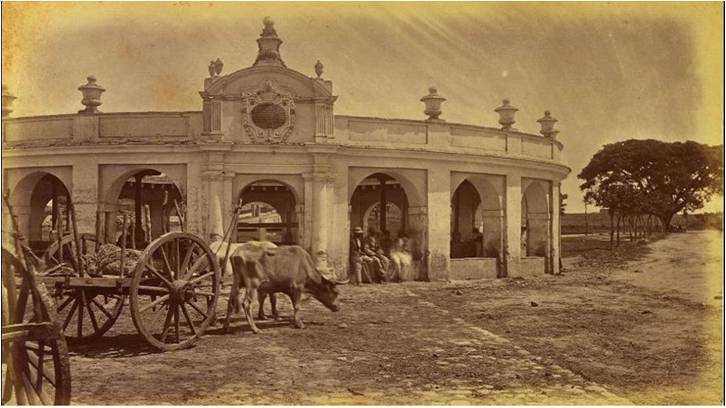 Hermosa fuente pública llamada Fuente del Perú. De acuerdo a información remitida por el historiador Ramiro Ordóñez Jonama vía electrónica, el nombre que se les daba a las fuentes públicas correspondía al barrio al que abastecían. Ordóñez añade que esta fuente circular fue construida por don Juan José Rafael Joaquín Domingo González Batres y Arribillaga, deán de la Catedral Metropolitana de Guatemala desde 1779 hasta su muerte, acaecida el 15 de noviembre de 1807. “Su vida es una larga historia de servicio a la patria (…) A su munificencia debió la Nueva Guatemala la introducción del agua para el Real Hospital de San Juan de Dios y su barrio, obra en la que el doctor Batres gastó, de su peculio, 6000 pesos y también a su ‘patriotismo… debe el vecindario el beneficio de un tanque de lavaderos públicos que se fabricó con el costo de tres mil pesos junto al Calvario de la capital’”. |
 |
El paso de la enfermedad por la ciudad de Guatemala reportaría un total de 3,000 casos de cólera morbus, de los cuales 1,000 resultaron mortales. En todo el territorio del Estado, el historiador Carlos Martínez Durán, reporta un total de 12,000 fallecidos. Para la población de la época, que se calcula en 3,000,000 de personas en toda la República Federal, la epidemia habrá tenido verdaderos visos de catástrofe.
Otras dos víctimas habría de llevarse la enfermedad: al doctor Mariano Gálvez que se exilia en México, en donde habrá de vivir hasta sus últimos días y el régimen liberal, que bajo el liderazgo de Morazán reacciona de forma tardía y torpe, tratando de desarmar a un Carrera que se ha convertido ya en un líder político con un poder incontestable, respaldado por las bayonetas de 2,000 fusiles que descubrió escondidos en los sótanos del Palacio Arzobispal. El gran perdedor, Barrundia, publicaría meses después en la ciudad de Quetzaltenango un penoso canto de cisne en una hoja suelta:
“La necesidad de demostrar el delirio de las actuales proscripciones, de hecho, me obligó a tocar en este reclamo la administración del Doctor Gálvez y nuestra pasada oposición. Mas el público debe ser informado solemnemente, que en el hecho mismo de ser el Doctor Gálvez proscrito y perseguido a muerte, después de traicionado por nuestros enemigos comunes, que se profesan adversarios de todo sentimiento liberal, ha cesado por siempre nuestra fatal discordia, nos ha vuelto a unir indisolublemente la patria y la libertad; y yo le protesto a la faz del público mi amistad y mis servicios en lo poco que puedan valer y se sirva aceptarlos.”[8]
Gesto inútil y patético aunque sincero, el de Barrundia. Liquidado el partido liberal, iniciaban los treinta años de autoridad absoluta del general Rafael Carrera.
[1] García Granados, Jorge. Ensayo sobre el gobierno del Dr. Mariano Gálvez. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: Sin fecha. Página 118.
[2] Batres Jáuregui, Antonio. El Doctor Mariano Gálvez y su época. Editorial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala: 1957. Página 76.
[3] González Quezada, Carlos. El desastre de la salud pública de Guatemala frente al Cólera Morbus. Artículo parte de una serie sobre el cólera publicado en el año 1991 en la Revista Domingo, del diario Prensa Libre, lastimosamente no cuento con la fecha exacta de su publicación.
[4] González Quezada. Op. Cit.
[5] González Quezada. Op. Cit.
[6] González Quezada. Op. Cit.
[7] Ordoñez Jonama, Ramiro. La familia Batres y el Ayuntamiento de Guatemala. Editorial La Espina y la Seda, Guatemala: 1996. Página 29.
[8] García Granados, Op. Cit. Página 120.
La muerte está a las puertas. I parte
La epidemia de Cólera Morbus de 1837 en Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
Para los guatemaltecos de la época, el año de 1837 estuvo lleno de malos presagios. El primero y más ominoso, por golpear directamente a los pobladores del Estado, fue la epidemia de cólera que llegó a su capital ese año, y el segundo, más lejano pero no menos atemorizante, fue la erupción del volcán Cosigüina, en el lejano Estado de Nicaragua, cuyas cenizas llegaron transportadas por el viento, a Guatemala. Definitivamente la Iglesia tenía razón: Dios estaba muy molesto con los guatemaltecos.
-I-
La cabeza de turco
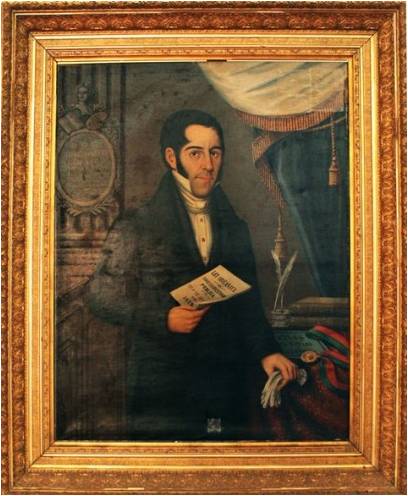
Retrato del doctor Mariano Gálvez, jefe del Estado de Guatemala cuando se desató la epidemia de cólera. Retrato propiedad del Museo de Historia de la Universidad San Carlos (MUSAC).
El doctor Mariano Gálvez asumió funciones como jefe del Estado de Guatemala el 28 de agosto de 1831, luego de hacerse de rogar por la Asamblea del Estado, la que había presidido desde el inicio de ese mismo año. Al serle comunicada su elección como jefe del Estado de Guatemala dentro de la Federación de Centro América, manifestó, según recoge Jorge Luis Arreola en su interesante libro dedicado a la figura de Gálvez:
“… que los votos del pueblo le eran lisonjeros, porque testimoniaban el favorable concepto que les merecía; pero que no podía aceptar el destino que se le confiaba. Dijo que las circunstancias difíciles del momento exigían un hombre de extraordinario tino nada común, dispuesto, además a sacrificar sus intereses personales en favor de la patria. Anunció entonces, casi como una profecía, que perdería el aprecio de sus conciudadanos ‘por no ser fácil marchar en la difícil senda del gobierno a entero beneplácito de todos los buenos patriotas’”.[1]
Su renuncia es rechazada por quienes años después han de cavar su tumba política, y decide asumir la jefatura. En seguida se pone manos a la obra para solucionar el permanente estado de zozobra que había vivido Guatemala a raíz de los enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador. A su llegada al despacho ejecutivo del Estado, los conservadores habían sido obligados a salir al exilio, o se habían escondido para reagruparse y conspirar, así que una de las primeras medidas tomadas por Gálvez fue la organización de una milicia civil que se encargara de mantener la tranquilidad, que constaba de dos cuerpos el movible y el sedentario, al que estaban llamados a incorporarse a filas de forma “obligatoria” todos los guatemaltecos de 18 años en adelante. En paralelo, presenta una propuesta de Ley de Orden Público que le permita actuar de forma expedita y contundente en contra de la oposición. También divide el territorio del Estado en cuatro comandancias militares y nombra a cargo de cada una a un general y en consecuencia se priorizan los gastos militares. Cabe recordar que el Estado de Guatemala, al ser sede de la capital federal, había sufrido de invasiones y guerra civil desde hacía varios años, y que en consecuencia, el tema de la seguridad, la paz y la tranquilidad era prioritario para cualquier gobernante responsable.
El plan de gobierno de Gálvez, por lo tanto, se fundamentaba en tres principios básicos: democracia abierta y participativa, cimentación de las instituciones y emisión de leyes que garantizaran la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del Estado. Y esto podría parecer una buena idea a simple vista, pero el camino para lograrlo, lleno de tortuosas negociaciones, manipulaciones y enfrentamientos, causaría un desgaste irreparable en la figura del doctor Gálvez.
Según cuenta en ciertos documentos oficiales, Frederick Chatfield, cónsul británico en Centro América, Gálvez escogía y pagaba a los diputados guatemaltecos ante el Congreso Federal, y eso le permitía controlar la representación más numerosa del Estado en dicho cuerpo legislativo. El diplomático afirmaba que gracias a sus manipulaciones, Gálvez había logrado convertirse en el virtual dueño de la Federación y del Estado de Guatemala, arrinconando a la oposición a un papel insignificante.[2] Según apunta otro testigo de la época, los manejos políticos de Gálvez convirtieron las elecciones en “…encuentros exclusivamente partidistas, agudizados por rivalidades personales caracterizadas por la absoluta falta de franqueza, dirigidas al apoyo a ciertas personas en menoscabo del interés público, todo con el único propósito de asegurar que el poder discrecional permaneciera en ciertas manos…”,[3] testigo que nos viene a confirmar que de acuerdo a la máxima del sabio Salomón, nada hay nuevo bajo el sol.
-II-
Las reformas
Pero si bien hubo sombras en el gobierno de Gálvez, y muy largas, también hubo luces, hay que decirlo. El jefe del Estado buscó formas de mejorar la situación económica, por medio de la modernización de la agricultura, introduciendo nuevas semillas para experimentar con los cultivos, importó herramientas y maquinaria agrícolas, en un claro intento de tecnificar el atrasado sistema agrícola imperante, y dio su apoyo a nuevas industrias, como la introducción al país de una fábrica de vidrio. Bajo sus auspicios se fundó una Sociedad para el Fomento de la Industria del Estado de Guatemala y una asociación de productores y se procuró la diversificación y el aumento de la producción agrícola.
En el mismo sentido, e intentando que la migración implicara la importación de tecnología no disponible en el país en la época, se buscó implementar una política de establecimiento de colonos que se instalaran en los puntos de acceso más importantes del país, para que los recién llegados compartieran con la población local sus conocimientos, habilidades y técnicas. Gálvez esperaba que los colonos desarrollaran la infraestructura necesaria para comercializar sus productos, y con esa idea se suscribe con Inglaterra un paquete de cuatro contratos en el año de 1834, otorgando a la Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de América Central, vastas extensiones de territorio en lo que es actualmente Petén, Alta y Baja Verapaz y Chiquimula. Las concesiones incluían los títulos de propiedad y la autoridad para explotar los recursos existentes, beneficiándolos también con exenciones, derechos y privilegios amplios de todo tipo. Arreola critica benévolamente estos contratos, formalizados el 6 de agosto de 1834 y ratificados por la Asamblea Legislativa del Estado el 14 del mismo mes y sancionados por el Consejo Representativo, el día 19.
Dice Arreola:
“…aprobó, posiblemente sin meditar en las serias consecuencias que pudo haber tenido, la inusitada concesión otorgada a la Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de América Central, por la cual se le concedían privilegios que, de haberse aplicado totalmente el plan previsto, habrían comprometido gravemente nuestra soberanía. Al analizar dichos privilegios con juicio ecuánime, lejos de toda presión emocional, habrá de anotarse el hecho, muy importante y señalado ya, de que el jefe de Estado pensaba hacer de Guatemala un país que recibiese los beneficios inmediatos de su acción progresista, a la que él no podía dar todo el impulso requerido por estar emparedado entre la miseria y la ignorancia…”[4]
Al respecto, apunta el historiador Jorge Luján Muñoz:
“…Se otorgaron inmensas concesiones en los departamentos de Chiquimula, Izabal y Petén, que afectaron a los habitantes y municipios. Semejante generosidad con extranjeros, que además en muchos casos no eran católicos, generó resistencia entre la población local, que aprovecharon los curas. Los proyectos fracasaron por su mala planificación y peor ejecución, e indican el alejamiento que existía entre la élite liberal capitalina y la realidad rural…”[5]
Paralelamente, y en su afán de crear las condiciones ideales para el soñado e inalcanzable progreso, dispuso que en un sitio malsano y remoto, llamado La Buga, en la desembocadura de Río Dulce, se realizaran las obras necesarias para poder recibir barcos de gran calado, para ya no depender del puerto de Belice, quien contaba con las condiciones para recibirlos, y luego transportaba los bienes en navegación de cabotaje (navegación por aguas poco profundas que sigue el contorno de las costas siempre a la vista). El lugar fue bautizado con el nombre de Livingston[6], en honor a un reformador judicial de Luisiana, pero demostró ser un sitio poco adecuado, por lo que las obras se trasladaron a la bahía de Santo Tomás, pero la escasez de fondos impidió desarrollar el proyecto.
Para solucionar la falta crónica de recursos que aquejaba históricamente al Estado, inició una reforma del sistema fiscal. Eliminó el diezmo y estableció impuestos calculados en bases fijas y no en bases anuales, para facilitar su recaudación. Se creó un impuesto directo personal anual que debían pagar todos los hombres entre 18 y 46 años y se asignó la responsabilidad de la recaudación fiscal a los Jefes Políticos de los Departamentos. El abandono de la forma tradicional de impuestos causó mucho resentimiento, pero a su vez le representó al Estado un incremento significativo de recursos, principalmente la abolición del diezmo eclesiástico, que fue sustituido por una “Contribución territorial”, mediante la cual se obligó a los propietarios a que en un plazo específico registraran los títulos de propiedad sobre sus tierras. Esta medida tenía por objeto contar con un registro que permitiera calcular las contribuciones, pero también validar los títulos de propiedad e identificar los sitios baldíos. Lastimosamente, muchas comunidades indígenas dueñas de tierra comunal, no registraron sus títulos por desconfianza a la medida, provocando problemas que se agudizarían con el tiempo, pues muchos ejidos y tierras comunales fueron ocupadas por terratenientes que pretendieron reclamarlos como propios.
En el plano de la educación se creó un programa para implementar un Sistema de Educación Seglar Pública General, con la idea de que la educación fuera la fuerza democratizadora de la sociedad, basado en cinco importantes puntos que a pesar de la distancia (casi doscientos años), algunos continúan manteniendo su vigencia: educación pública gratuita en todos los niveles y accesible para todos los habitantes; la educación privada sería permitida, únicamente, bajo la tutela del Estado; se creó una estructura institucional jerarquizada presidida por una Academia de Estudios; toda municipalidad debía tener una escuela elemental de nivel primario que podría compartirse con otro municipio, siempre que no estuviera a más de una legua de la población y cada cabecera departamental o pueblo con la suficiente capacidad, debía tener escuelas de secundaria para hombres y mujeres. El proyecto incluía escuelas para indígenas en cada cabecera departamental, en la que se “civilizara” a la población. También se implementó un sistema de escuelas departamentales para adultos. A cada parroquia se le asignó la responsabilidad de realizar campañas de alfabetización los días domingo, con material provisto por el Estado. Dentro de las filas del ejército, los oficiales debían alfabetizar a la tropa, para que este llegara a constituirse eventualmente en un “ejército de ciudadanos”.
Necesariamente este proyecto de grandes esfuerzos para la modernización del Estado provocó molestias y afectó intereses que se habían venido perpetuando gracias al régimen colonial que el nuevo sistema republicano no había entrado a modificar. El doctor Mariano Gálvez se convirtió con el tiempo, y sin deseos de martirizarlo, por supuesto, en la cabeza de turco ideal para suspender el ambicioso programa de reforma. La pérdida de influencia en ciertos sectores tradicionales levantó protestas, dentro de las que se hizo escuchar con más fuerza la iglesia, que denunció que el programa de reformas “…socavaba los valores propios del país, traería al protestantismo y copiaba modelos extranjeros. Los curas fueron los más eficientes aliados de la Rebelión de la Montaña.”[7]
Recomendación:
Para ampliar la información sobre el gobierno del doctor Mariano Gálvez se recomienda la lectura del ensayo de William J. Griffith, incluido en el tomo IV de la Historia General de Guatemala, publicada por la Asociación de Amigos del País, de donde se obtuvo la información base para la presente cápsula.
[1] Arriola, Jorge Luis. Gálvez en la encrucijada. Ensayo crítico en torno al humanismo político de un gobernante. Editor Costa-Amic, México: 1961. Página 87.
[2] Griffith, William J. El gobierno de Mariano Gálvez. Tomo IV, Historia General de Guatemala. Asociación Amigos del País, Guatemala: 1995. Página 76.
[3] Griffith, Op. Cit. Página 79.
[4] Arreola, Op. Cit. Página 174.
[5] Luján Muñoz, Jorge. Breve Historia Contemporánea de Guatemala. Fondo de Cultura Económica, México: 1998. Página 132.
[6] Edward Livingston, jurista estadounidense. Redactor de los Códigos de Justicia del Estado de Luisiana, un total de cinco textos. Ofreció su obra jurídica a la Federación de Centro América, y José Francisco Barrundia y José Antonio Azmitia los tradujeron y los adaptaron a la realidad guatemalteca. La Asamblea del Estado los aprobó entre abril de 1834 y agosto de 1836, y entraron en vigor el 1 de enero de 1837.
[7]Luján Muñoz, Op. Cit. Página 131.
Deme dos ruinas… y empáquelas para llevar, por favor
Del intento del Museo Británico de comprar las ruinas de Quiriguá
Rodrigo Fernández Ordóñez
Así eran las cosas en aquellos tiempos de ilustraciones a la acuarela y grabados en blanco y negro, cuando nadie hablaba de saqueo cultural y los barcos de vapor transportaban en sus panzas de hierro al Viejo Continente, edificios completos para montarlos en los ambientes artificiales de sus salas de exposición. En un documento que vale su peso en oro, publicado en el tomo XIII de la «Revista anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala», del mes de junio de 1937[1], encontramos el interesante recuento del viaje de exploración patrocinado por el Museo Británico para que dos expertos alemanes, doctor M. Wagner y doctor Carl Scherzer, por intermedio del cónsul británico en Guatemala, C. L. Wyke, evaluaran la calidad de las ruinas de Quiriguá, para comprarlas y trasladarlas a ‘la city’. Todas las fotografías que se han incluido pertenecen a la expedición de Alfred P. Maudslay realizada en 1883.
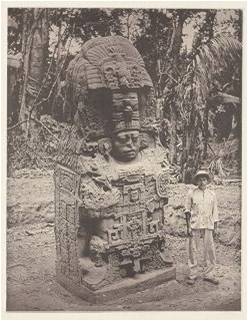
Fotografía de uno de los monolitos de Quiriguá, tomada por el arqueólogo Alfred P. Maudslay en 1883, e incluida en el tomo II de arqueología de la obra Biología Centrali-Americana.
-I-
La visita a Quiriguá
Como no podía estar en otro lugar, el diario de exploración del doctor Carl Scherzer, se encontraba al momento de su publicación en la revista Anales, en el departamento de Middle American Research de la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns. “Es éste un cuaderno estropeado y muy usado, y en sus últimas páginas escribió Scherzer, en su inglés más florido, un apunte del informe que sobre Quiriguá dio al Cónsul británico…”, al principio de sus apuntes sobre la exploración al sitio maya, apuntaba Scherzer:
“El infrascrito ha sido honrado por el Cónsul de S. M. en Guatemala, con la misión de visitar, en representación del Museo Británico, las ruinas indias más importantes de la América Central, y me permito dar a los Administradores del Museo Británico el siguiente informe sobre el resultado del primer viaje a las ruinas de Quiriguá…”
Al parecer, quien inició la especulación para la compra-venta de las ruinas mayas fue el viajero estadounidense John Lloyd Stephens, quien en compañía de un dibujante, Frederick Catherwood anduvo por las selvas centroamericanas a finales de la década de 1830 e inicios de la de 1840. Sus gestiones estuvieron encaminadas para comprar, con el fin de embalar y despachar, las ruinas de Palenque a la ciudad de Nueva York. Así las cosas, abierto el mercado para estos disparatados fines, el Museo Británico entró también en el ruedo, y requirió la ayuda del cónsul británico en Guatemala, Wyke, con el fin de que se hicieran exploraciones para localizar las mejores ruinas para comprar y trasladar a Londres.
El viaje, por supuesto era dificultoso. Por eso es que muchos años después, Wyke volvería a sonar en los oídos de los guatemaltecos, y en esta segunda ocasión no por querer llevarse ruinas mayas a su país natal sino por engañar descaradamente a su contraparte, Pedro de Aycinena cuando firma el Tratado Aycinena-Wyke[2], inicio del calvario que Guatemala sigue arrastrando sobre el tema de Belice. Porque pese a que Wyke firmó el tratado, su majestad no habría de cumplir nunca a lo que se obligaba en dicho instrumento. Al final de cuentas, como todo era un asunto de realpolitik, en el que los países grandes hacen lo que quieren y los países pequeños lo que pueden, Guatemala lo que podía hacer era aceptar las condiciones británicas, esperanzada en que se dignaran a cumplirlas. Decepción de decepciones.
Pero bueno, ese no es el tema del que quiero ocuparme hoy, así que luego de la larga digresión regresamos al viaje emprendido por los doctores Wagner y Scherzer, que navegan por el río Motagua, “…en el tronco hueco de un cedro gigante, hasta las cercanías de las ruinas…”, notando que la navegación por este ancho río era cómoda y segura, pero que las orillas del río estaban cubiertas de una selva espesa, apenas interrumpida por esporádicos sembradíos. El viaje había durado cinco días agotadores, atravesando “diferentes sierras y altos valles (…) donde frecuentemente necesitamos de escolta militar para protegernos contra las gavillas de ladrones que merodeaban cerca…”, (qué poco ha cambiado Guatemala), hasta llegar a la población de Gualán, en donde vivía el señor Francisco Siguí, arrendatario de la hacienda Quiriguá. El señor Siguí los hace acompañar por el señor Ronaldo Desangustum, quien les serviría de guía. La justificación del por qué se escogió Quiriguá (tomando en cuenta su singular misión), es interesante:
“Como todas las antigüedades indias de la República de Guatemala, estas ruinas están situadas muy cerca de la capital, y como su corta distancia a la orilla de un río navegable, ofrece la mejor oportunidad para la adquisición de algunos de estos interesantes monumentos, pensamos que sería de la mayor importancia para la honorable misión que se nos había confiado, el encaminar nuestros pasos a esta región, en primer lugar.”
Hace constar también, que a su parecer, merecerían más atención las ruinas de Copán, pero que dos circunstancias le obligaron a desecharla, la primera, no se sorprenda usted, la violencia que azotaba al Estado vecino[3], por lo que se inclina por el sitio menos importante, aunque de mucho interés, Quiriguá, pues la segunda razón que lo obligó a prescindir de Copán no era en absoluto superficial, pues:
“El envío de las partes de estas ruinas que excedan el peso de una carga de mula, será casi imposible, debido a las condiciones del terreno, quebrado y montañoso, y lo poco práctico del transporte por agua, pues el río Copán es solamente navegable en una corta distancia.”
Es decir que los viajeros habían priorizado Quiriguá por su conveniente ubicación cerca del río Motagua, por el que se podrían sacar los monumentos adquiridos a las aguas del Atlántico y ser embaladas para Inglaterra en el conveniente puerto de Belice, no muy lejos de allí. Es curioso hacer notar que una ruta similar siguieron ciertos dinteles de piedra que Maudslay sacaría del sitio maya de Yaxilán, cuarenta años después, con el mismo destino: el Museo Británico.
Así, el grupo llega a un punto determinado del río y desembarcan, preparándose para un día de camino hasta llegar a las ruinas, pero el camino aún es tortuoso:
“Después de numerosos trabajos y fatigas, los cuales únicamente pueden ser comprendidos con exactitud por aquellos que conocen el carácter y la naturaleza de la América tropical, conseguimos cortar con el machete, que es un cuchillo largo que se usa en los países de la América Central, una vereda desde la orilla del río hasta el lugar donde están situadas las ruinas…”
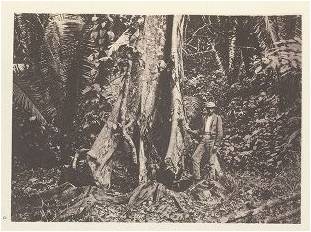
Fotografía de los alrededores del sitio de Quiriguá, ejemplificaba la espesura de la selva circundante. “Es muy raro que exploradores o cazadores penetren solos al interior de estos bosques espesos, cuya lujuriante vegetación oculta probablemente muchas reliquias no conocidas de la antigua arquitectura india.”
El doctor Scherzer informa con todo detalle que las ruinas se encuentran a un costado del camino que comunica a la ciudad de Guatemala con la costa atlántica, a los pies de la sierra del Mico, a unas doscientas millas británicas de la ciudad:
“Todos los monumentos descubiertos hasta el presente, se encuentran dispersos en los bosques, en el lado izquierdo del río, como a dos millas inglesas de la orilla, y se extienden, como informamos al señor Siguí, en una superficie de cerca de 3,000 pies cuadrados, mientras toda la propiedad, según el mismo informe [remitido al Museo Británico], se dice que ocupa un espacio igual a doce millas inglesas de largo y seis millas de ancho.”[4]
Con ojo experto, el doctor Scherzer evalúa la posibilidad de embalar la ciudad y enviarla a la lejana Londres, concluyendo que el trabajo puede efectuarse solo escogiendo ciertas piezas, escogiendo aquellas que merezcan más interés, pues la factura de la mayoría las califica de “mediocres”, con jeroglíficos mal definidos o bien, desgastados por el tiempo hasta hacerlos borrosos. “De todos los diversos monumentos que hemos visto, solo estos dos ofrecen alguna posibilidad de ser transportados por fuerzas humanas, lo cual es completamente imposible con las otras ruinas, debido a su tamaño y peso inmensos”.
-II-
Fragmentos del diario de Scherzer
Haciendo un ejercicio de imaginación, aún a sabiendas que el mismo es anacrónico, pues el texto del doctor Scherzer es de 1852 y las fotografías insertas pertenecen a la expedición de Maudslay de 1883, creo que es útil conjugar imágenes y texto, para darnos cuenta de la inviabilidad del proyecto del Museo Británico, que al recibir el informe de Wagner y su colega, desistieron de trasladar las ruinas a Londres.
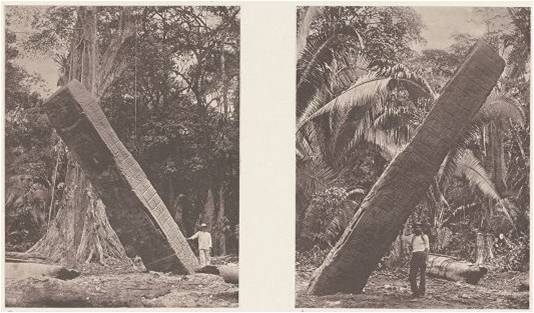
“Los llanos del bosque, donde han sido encontrados los monumentos de Quiriguá, se levantan sólo a unos cuantos pies sobre el nivel ordinario del río Motagua. En las épocas de creciente, el río se desborda sobre el bosque. También el lugar de las ruinas parece haber sido frecuentemente inundado, como lo indica la humedad y lo pantanoso del terreno, así como la posición de varios de los monumentos. Además, es notorio que la última inundación de octubre de 1852, llegó hasta aquí, y que la mayor parte de las ruinas quedaron bajo el agua. A consecuencia de esto, varios de los ídolos que originalmente se encontraban en posición vertical, en esta época amenazaban caerse al suelo”.
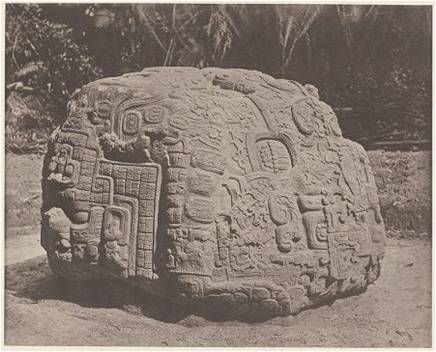 Imágenes 4 y 5. “La contraparte de esta figura humana, en el lado Suroeste del altar, es una tortuga colosal, de cinco pies de alto, con la cabeza y las patas delanteras vueltas hacia arriba. La parte posterior de la concha, bastante trabajada, está vuelta hacia afuera (…) El intento de transportar esta escultura, la más bella y más gigantesca de todas las de Quiriguá, está fuera de discusión, debido a su gran tamaño y peso inmenso…” (Descripción del Dr. Scherzer). |
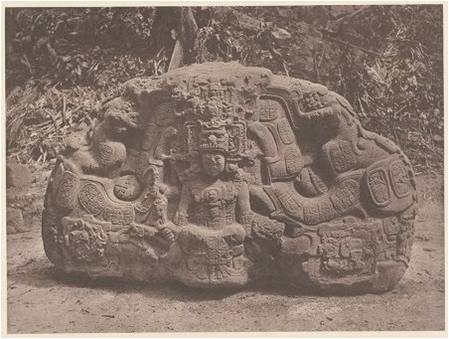 Imagen 5 |
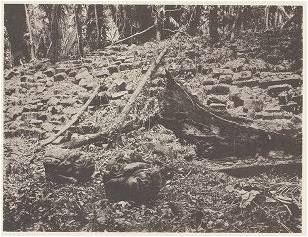
“Además de los monumentos descritos, hay dos cuya existencia está probada, pero que nuestros hombres, a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron encontrar. Al único guía de la hacienda que conoce el lugar exacto donde están situadas, no le fue posible acompañarnos, debido a que se enfermó. Don Ronaldo, que ha visitado estas ruinas anteriormente, recorrió y registró con nosotros estos bosques en diversas direcciones, pero en vano. Todos nuestros esfuerzos, a pesar de las gratificaciones que prometimos al que las descubriera primero, no tuvieron ningún resultado satisfactorio. Probablemente estos monumentos se han caído a tierra desde entonces, ya ahora están cubiertos a tal grado por la exuberante vegetación, que escapan aun a la mirada más penetrante”.

“Nadie negará que las llamadas ruinas de Quiriguá, cuyo origen e historia aun permanecen en la más profunda obscuridad, merecen en alto grado, como todas las otras ruinas y antigüedades de Centro-América, la atención de los arqueólogos y etnógrafos. Sin embargo, desde el punto de vista artístico, nos parecen estas ruinas mucho menos interesantes. La laboriosidad y la perseverancia de sus constructores, que cubrieron piezas tan grandes de roca con esculturas y supieron mover muchos de estos colosales monumentos sobre un suelo blando (todas las esculturas son monolíticas), merece más admiración que la imaginación, el gusto y la habilidad de los artistas, que demuestran más bien un bajo estado de cultura…”
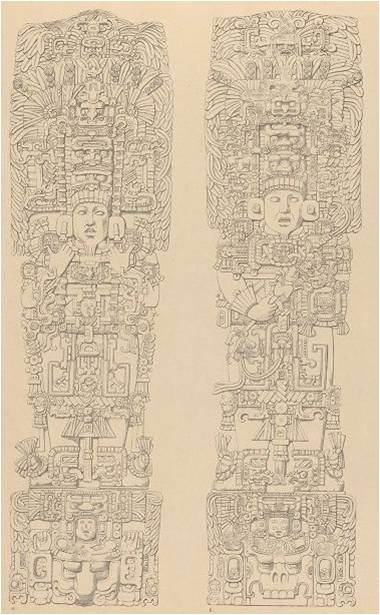
“Las condiciones petrográficas del material en que están hechas todas estas esculturas, refutan completamente la creencia de que sean muy antiguas. Una atmósfera tan húmeda, que desintegra la roca, aun el granito, habría hecho desaparecer las últimas huellas de las diversas figuras de bajorrelieve si hubieran pasado mil años sobre ellas. Nuestra próxima visita a las ruinas del Petén, que se dice son más numerosas y de carácter más imponente que estas de Quiriguá, pero asimismo mucho más distantes y accesibles únicamente con grandes dificultades, tal vez nos dará más explicaciones sobre asunto de tan gran importancia para la historia antigua de la América Central”.
[1] Scherzer, Carl. Una visita a Quiriguá después del año 1852. Traducción de Roberto Morgadanes. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia, Tomo XIII, Número 4. Guatemala: junio, 1937. Páginas 447 a 457. Todas las citas textuales pertenecen a esta publicación, a menos que se haga constar lo contrario.
[2] Convención entre la República de Guatemala y su Majestad Británica, relativa a los límites de Honduras Británico, firmado por los representantes plenipotenciarios, Don Pedro de Aycinena, Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y el señor Don Carlos Lennox Wyke, encargado de negocios de su Majestad Británica en la República de Guatemala: “…Artículo 7. Con el objeto de llevar a efecto prácticamente las miras manifestadas en el preámbulo de la presente Convención para mejorar y perpetuar las amistosas relaciones que al presente existen felizmente entre las dos Altas Partes contratantes, convienen en poner conjuntamente todo su empeño, tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación, más fácil (sea por medio de una carretera, o empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno) entre el lugar más conveniente en la costa del Atlántico cerca del Establecimiento de Belice y la Capital de Guatemala, con lo cual no podrán menos que aumentarse considerablemente el comercio de Inglaterra por una parte, y la prosperidad material de la República por otra; al mismo tiempo que quedando ahora claramente definidos los límites de los dos países, todo ulterior avance de cualquiera de las dos partes en los territorios de la otra, será eficazmente impedido y evitado para lo futuro…”
[3] Expone en su diario, a manera de explicación: “…Las bandas de guerrillas volantes que amenazan las fronteras, así como el carácter agresivo de los habitantes de ambos países, hacen impracticable una expedición científica a ese lugar [Copán], mientras continúe la guerra entre esas dos Repúblicas…”
[4] En su diario el doctor Carl Scherzer hace referencia en varias ocasiones al informe rendido al Museo Británico, según el editor de la publicación de Anales, en su diario, el arqueólogo consignó notas generales sobre el informe en mención, quizás para no olvidar los datos rendidos.
La historia del país en un solo vistazo
La proeza técnica de Guillermo Grajeda Mena de
fundir ‘in situ’ el mural ‘La Conquista’
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Las fotografías
Gracias a la familia del artista Guillermo Grajeda Mena, el departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín tiene en su poder copia de 9 fascinantes fotografías sobre la ejecución del mural La Conquista, que ilustran a grandes rasgos el arriesgado proceso de fundición ‘in situ’ de la imponente obra. Personalmente, el contemplar estas imágenes me llenó de mucha emoción, no solo por ser un admirador de la obra de Grajeda Mena, (por su maestría en el dibujo, en los que con unos pocos trazos concentra la complejidad de una figura y su fuerza), sino también por documentar el proceso de ejecución del mural, ya que demuestra el total control de la técnica de fundición en el lugar y su impecable resultado. Emoción adicional me provoca poder poner, con autorización de la familia del gran artista, a disposición del público estas imágenes, testigos de una proeza artística que lleva contando la historia patria desde su muro de concreto por más de medio siglo.

Imagen 1. El artista Guillermo Grajeda Mena al pie de las obras del Palacio Municipal, Centro Cívico, 1957.
 Imagen 2. Detalle de la formaleta que se fundió directamente, adosada al muro poniente de la Municipalidad, en la que se puede observar con sorprendente detalle que las líneas que trazan la figura del religioso han sido formadas con varillas de hierro y los relieves más altos con madera. |
 Imagen 3. Detalle de la formaleta con que se fundió la imagen de la mujer indígena que acepta en actitud de sumisión, la fe cristiana del religioso recién llegado. Al igual que la anterior figura, las líneas han sido trazadas en la formaleta con varillas de hierro. |
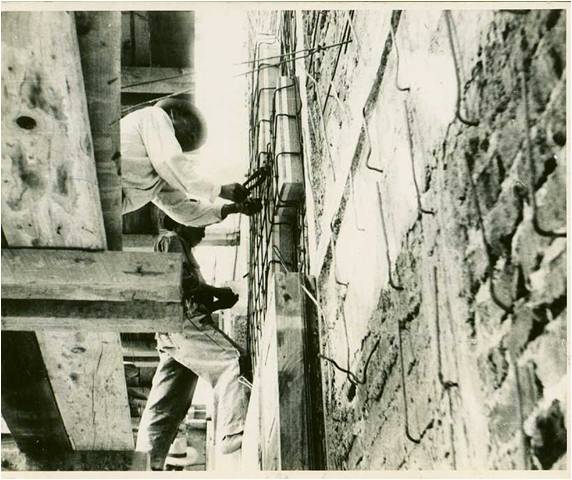 Imágenes 4 y 5. Proceso de instalación de las formaletas directamente en la cara del muro del edificio. En la imagen de arriba pueden verse los hierros fundidos al muro en los cuales se amarran las formaletas (derecha). El proceso de amarre del “negativo” de la obra al muro para su posterior fundición en el lugar (in situ), denota el dominio de la técnica por el artista, que para reforzar y asegurar las estructuras, las encierra en una rejilla de hierro adicional, de forma que la imagen se imprima perfectamente en el cemento. |
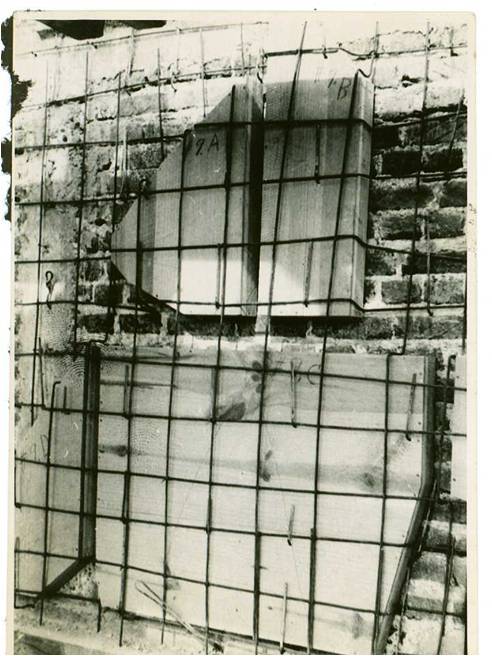 Imagen 5. |
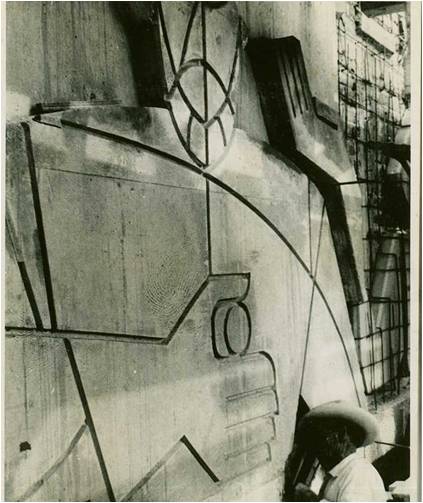 Imágenes 6 y 7. Proceso de retiro de las formaletas. En ambas imágenes se puede observar ya el “positivo” de la imagen impresa directamente en el muro del edificio. En ambas imágenes puede verse claramente el proceso de instalación por fases de la formaleta, por ejemplo, se aprecia que al lado de la contundente figura del conquistador, apenas se va dibujando la del misionero, cuyo brazo ya está impreso pero falta el resto del cuerpo, sujeto aún bajo la rejilla de hierro. Se puede apreciar en estas fascinantes imágenes las imperfecciones y suciedades que quedan impregnadas en el muro, inevitables por la técnica utilizada. |
 Imagen 7 |
 Imágenes 8 y 9. Interesantes fotografías del antes y después de la fundición del mural La Conquista, en las que se puede apreciar las dimensiones del trabajo realizado. El intrincado andamiaje fue necesario no solamente para la fundición del mural de Grajeda Mena, sino para el resto de la cara poniente del Palacio Municipal. |
 Imagen 9 |

Imagen 10. Estado actual del mural de Guillermo Grajeda Mena, que rebasa ya el medio siglo de contarnos la síntesis de la historia nacional.
-II-
En la primera cápsula de historia que publicamos en este espacio, gracias a la iniciativa y el interés de Claudia Marves, recorrimos las monumentales estructuras del Centro Cívico, y nos detuvimos unos párrafos para hablar del maravilloso mural de Grajeda Mena que decora el Palacio Municipal, y que junto con el mural de Dagoberto Vásquez (que decora la cara oculta de la torre del Banco de Guatemala), son personalmente, mis favoritos, tanto por su impecable ejecución, como por la audacia de la propuesta temática de ambos artistas. En esa ocasión, visitamos un texto de la historiadora Irma Lorenzana de Luján, y afirmábamos, y disculpen que me cite a mí mismo:
“El mural de Guillermo Grajeda Mena está dominado por las imponentes figuras del conquistador y del evangelizador, transmitiendo precisamente el drama de la imposición que constituye toda conquista. En el análisis que del mural realizó la licenciada Irma Lorenzana de Luján, apunta:
“Las dos figuras poseen una jerarquía plástica dentro del conjunto, ya que las percibimos como unidad, independientemente que una represente al guerrero y la otra al evangelizador. Pero las dos representan la fuerza de la represión, una por medio de la fuerza y la otra por la persuasión religiosa…” [1]
A los lados dos figuras femeninas, una en actitud de sumisión, acerca una ofrenda al conquistador. Del otro lado, otra figura femenina acepta la fe del evangelizador. Es la síntesis de la historia de Guatemala que ofrece Mena, en su obra, la primera en ser fundida in situ, en el concreto de la fachada. La característica principal de este mural según la autora citada arriba, es que el orden de la imagen y sus símbolos dominan en la composición, transmitiendo el significado completo de su idea en un solo vistazo a la obra.
El conjunto, lo explica nuevamente Lorenzana de Luján:
“Cada figura posee en sí las propiedades que salvaguardan la identidad de su papel en el mural. Para que no quede duda al respecto a la fuerza que representan, la figura frontal y agresiva del conquistador y, en segundo plano, la del evangelizador, el Maestro Grajeda Mena colocó muy claramente una J estilizada con un punto. Esta marca, según el autor, es la forma del hierro con el cual se marcaba a los indios esclavos, produciendo una clara determinación plástica lograda por la selección y ordenamiento iconográfico para tal fin, es decir, aquellos en los que los criterios de eficacia visual y emocional, actúen fuertemente sobre el espectador.”[2]
Adicionalmente, y para contar con más datos que nos permitan reconstruir la forma en que se ejecutó el hermoso mural, transcribo una noticia que me dio vía electrónica Luis Gustavo Grajeda, nieto del artista:
“…Según me contaba mi abuelo, se hizo un dibujo en tamaño real del bajorelieve, para sobre él doblar las varillas de hierro. Se hicieron en el piso de la propia Municipalidad, aprovechando los espacios vacíos. De allí se trasladaban a la fundición en el muro. O sea que hubo un dibujo tamaño real. Para hacerlo hubo que cuadricular un dibujo a escala, que es el que está en el Museo de Arte Moderno ‘Carlos Mérida’ (…) Según me comentó Guillermo Monsanto, por razones políticas, Dagoberto Vásquez fue exilado a Costa Rica, en el tiempo de la fundición del bajorelieve diseñado por él, por lo que a mi abuelo le tocó supervisar esa fundición también. El bajorelieve de Dagoberto se fundió primero…”
[1] Lorenzana de Luján, Irma. El Mural en Guatemala. Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajo de licenciatura para optar al grado de Licenciada en Arte. Guatemala: 1994. Página 52.
[2] Lorenzana de Luján. Op. Cit. Página 52.
La suerte de los que se quedan…
Los hechos que siguieron al asesinato de Reina Barrios
Rodrigo Fernández Ordóñez
Disipado el humo del disparo que se llevó la vida del presidente José María Reina Barrios, la vida del país y de su familia habrían de cambiar para siempre. Edgar Zollinger yacía en el suelo asesinado también por un agente de la policía y rematado por “Matamuertos”, a pocas cuadras del sitio en donde se desplomó el presidente. ¿Qué pasó en los días inmediatos al asesinato? ¿Qué suerte corrió la familia del general Reina Barrios? ¿Cómo les cambió el destino ese crimen?

Interesante retrato del Presidente José María Reina Barrios publicado en la revista «La Ilustración Española». (Fotografía original de Valdeavellano).
-I-
No tenemos información de quién llevó la noticia del asesinato de su esposo ni del impacto que esta causó en doña Algeria. Solo sabemos que perdió la razón. Don Antonio Batres Jáuregui, protagonista principal de los hechos que abordaremos aquí, relata que el cuerpo sin vida del presidente fue llevado de inmediato a la Casa Presidencial y colocado sobre la mesa de uno de sus salones. Podemos imaginar el desconcierto, el caos desatado por el crimen. Imaginamos portazos, órdenes y contraórdenes en los pasillos, pasos apresurados. Algún llanto y lamentos. Quizás no hay noticias porque al momento de su muerte, el presidente Reina llevaba diez meses de haberse separado de doña Algeria, quien además, parece que era medio enfermiza, con frecuentes viajes al extranjero para “curar su salud”, según ha documentado el investigador Rodolfo Sazo en los periódicos de la época.
Tenemos, sí, el recuento en primera persona de don Antonio, que relata:
“…Era la noche del 8 de febrero del año 1898. Me encontraba yo, a las 8, en casa de mi amigo Agustín Gómez Carrillo, cuando el doctor don José Matos, Subsecretario de Relaciones Exteriores, acompañado de mi hijo Carlos, entró diciendo en alta voz: ‘¡Don Antonio acaban de asesinar al Presidente Reyna Barrios!’ Salí al instante, embozado en una capa, sin arma alguna, y en dirección al palacio. Llegamos corriendo. La guardia estaba dispersa. El Jefe del Estado Mayor, general Toledo, se había ido al teatro; ningún otro de los ministros se encontraba aún. El cadáver del infortunado caballero, del valiente militar, del Jefe de la Nación, tendido sobre una mesa en el mayor desamparo y abandono. Tal el triste cuadro que allí se veía…”[1]
Esa noche de febrero todo es confusión. Lo relata también Rafael Arévalo Martínez en su ¡Ecce Pericles! Al saberse del asesinato del mandatario se reúne en palacio el consejo de ministros, compuesto por el licenciado Mariano Cruz de Gobernación, Justicia e Instrucción Pública, el licenciado Antonio Batres Jáuregui de Relaciones Exteriores, Francisco Castañeda de Hacienda y Feliciano García de Fomento. El ministro de Guerra, Greogorio Solares, nos informa don Rafael, siempre acucioso, no estaba en la ciudad. Andaba de descanso en el Puerto San José. Los ministros discutían qué hacer con la vacante de la presidencia, sabiendo todos que el Primer Designado para cubrirla era el licenciado Manuel Estrada Cabrera, exministro de Reina Barrios y quien había pasado los últimos meses retirado de la política. Refiere don Rafael que Estrada Cabrera, al enterarse de la muerte del presidente corrió al palacio para enterarse de la situación, y cuando ingresó al salón en donde discutía el Consejo de Ministros, que supuestamente ya había llegado a un acuerdo en asumir en comité la primera magistratura. Le cedo la palabra a Arévalo Martínez:
“-No puede ser- les dijo con énfasis. Es inconstitucional. Yo soy el que en calidad de primer designado debo ser el Presidente interino. Hagan otro acuerdo.
Hubo resistencia y se elevaron las voces y con más vehemencia que nadie el que ya se creía presidente.
Saqué la pistola del pecho, los encañoné a todos y les afirmé levantando la voz:
-Estoy dispuesto a matar a todo el que no firme.
En ese mismo instante entró el Jefe del Estado Mayor de Reyna Barrios y me dijo:
-¿Llamaba usted, Señor Presidente?
Aunque a regañadientes doblemente compelidos firmaron los circunstantes…”[2]
Así que ya ven ustedes cómo se hacía política en aquellos años. Al parecer don Manuel era hombre de armas tomar y de no dejarlas sino hasta muchos años después. Además del impacto del asesinato, esa misma noche, nos relata el siempre sospechoso Adrián Vidaurre en su libro de memorias, se sublevaron los hombres de la comandancia de armas, pero estos no quisieron enfrentarse con los caballeros cadetes que vigilaban el palacio presidencial, por lo que rápidamente se disolvió el levantamiento, no sin cobrarse un saldo de vidas humanas. Sus cabecillas, el general José Nájera, comandante y el coronel Salvador Arévalo ante su fracaso, huyeron a El Salvador, dejando muerto al general Daniel Marroquín, fiel a Estrada Cabrera.
El nuevo presidente publicó un manifiesto a la población al día siguiente de asumir el despacho en el que aseguraba: “Llamado por ministerio de la ley a ejercer la presidencia, es su deber declarar que nunca hubiera aceptado tal designación si hubiese sabido que tendría que ejercerla; pero que no desfallecerá porque está convencido de que para gobernar a Guatemala sólo se necesita cumplir con la ley, fija la vista en un punto único: la Constitución de la República. Corta y de carácter interino será su administración”. Imagínense ustedes si 22 años se le antojan cortos, cómo les habría ido a nuestros abuelos si no se rebelan en abril de 1920.
La situación, como es fácil de imaginar era de confusión, y en la confusión sacan provecho los hábiles. ¿No se han preguntado por qué el general Reina Barrios, presidente liberal, está enterrado en las bóvedas de la Catedral Metropolitana? Don Antonio Batres Jáuregui, quien afortunadamente se sentó a escribir sus recuerdos, nos relata:
“El día 10, cuando me disponía, a las ocho de la mañana, a irme al Palacio sin saber nada de lo ocurrido, pues yo estaba durmiendo en mi casa esa noche, para reponer la anterior que había sido de angustia, trabajo y desvelo completo, recibí un bondadoso aviso de doña Isabel Arrivillaga, por medio de dos sobrinas suyas, las apreciables señoritas María Teresa Zepeda y María Arrivillaga, diciéndome que no fuera al entierro del general Reyna Barrios porque había una turba de gente armada por El Gallito, dispuesta mediante un complot a asesinar a los ministros y a arrastrar el cadáver del Presidente (…) Supuestos prosperistas. El entierro iba a ser en el Cementerio General, pero para evitar la turba, apenas dos horas antes, se decidió hacerlo en las bóvedas de la Catedral.”
Nos sigue relatando don Antonio que esa misma mañana un carpintero conocido suyo, llamado Juan Bejarano fue hasta su casa para advertirle:
“Vea señor –me dijo- no vaya al entierro, porque están disponiendo una matazón. Mire, estos cinco pesos, que me acaban de dar en la fonda El Conejo, para que yo vaya entre los revoltosos; cogí el pisto, y vengo a avisarle lo que está pasando…”[3]
Así que alguien estaba armando una situación explosiva. Algunos acusan a don Manuel de estar detrás de éstas maquinaciones. Otros acusaron a don Próspero Morales, eterno opositor de los regímenes de Reina Barrios primero y Estrada Cabrera, después. Lo cierto es que para evitar la violencia, los pocos hombres prudentes que quedan en situaciones exaltadas como esas, decidieron darle la vuelta al plan maquiavélico y acuden a la Iglesia para salir del entuerto. Según el testigo privilegiado de don Antonio Batres, a él se le ocurrió la idea de enterrarlo en la Catedral. Para evitar un cortejo multitudinario, el asunto se debería despachar con sigilo, pues don Manuel, no se sabe con qué intención, le había informado a Batres que había puesto a disposición una tropa de cien soldados para acompañar el féretro hasta el Cementerio General. El testigo al que hemos recurrido cuenta que por su parte él había calculado que para prevenir cualquier disturbio hubiera sido necesario contar al menos con mil soldados al mando de un general.[4]
El licenciado y múltiple ministro, don Mariano Cruz, fue nombrado para realizar las gestiones y lograr la autorización del arzobispo Casanova de hacer uso de la Catedral, en donde también reposan los restos del general Rafael Carrera. “Aunque el general Reyna era masón de alto grado, no opuso dificultad el jefe de la Iglesia; porque comprendió las circunstancias, y además, porque el general Reyna no había hostilizado, en lo más mínimo, a la religión católica ni a ningún otro culto…”[5] Así las cosas, se levanta el cuerpo del mandatario de la capilla ardiente que se había montado en el salón de recepciones del palacio. El féretro fue llevado en hombros por generales del ejército, acompañados de los ministros, autoridades superiores, cuerpo diplomático y consular. El cortejo fúnebre se dirigió hacia el Portal de Comercio y lo recorrieron paralelo, sobre la plaza hasta llegar a las bóvedas de la Catedral. Así que se despachó el entierro sin más pompa, bajo un cargado ambiente de violencia en gestación.
Así terminaba el gobierno progresista del general Reina Barrios, que por supuesto también tuvo sus sombras. Basta recordar esos locos planes de guerra con México, gigante al que pretendía derrotar, pues “…esperaba que Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica harían causa común con él. Si triunfaban, seguiría una república centroamericana, de la que él sería el primer presidente…”,[6] sin duda imitando los planes más descabellados de su difunto tío, y sin aprender de su ejemplo, abatido según parece por sus propias tropas, en los campos de Chalchuapa, en El Salvador. Según el artículo citado, Reina Barrios había logrado levantar un ejército de alrededor de cuatro mil hombres, y los concentraba cerca de la frontera, en Champerico y Quetzaltenango. Había dotado a esta tropa con uniformes alemanes y cascos blancos (imaginamos que los famosos salacots, conocidos en todas las fotografías de los dominios imperiales europeos).
El periódico reportaba que apenas un año antes habían ocurrido serios incidentes en la frontera con El Salvador, que habían provocado rumores de guerra, y que Guatemala había recibido un gran contingente de artillería. Afirma el citado diario: “La carga para Guatemala consistía en 600 toneladas de cañones de montaña Krupp. También pertrechos militares y municiones. Extrañamente, la artillería arribó a Guatemala empacada como mercadería con destino al Ministerio de Agricultura”.[7]
-II-
La viuda
Tras la muerte de su esposo doña Algeria decidió regresar a su país nativo, los Estados Unidos. Ignoramos la fecha, pero sabemos por ejemplo, que dejó asuntos sin resolver, pues su lujosa residencia ubicada sobre el Paseo 30 de junio, Villa Algeria, quedó abandonada por mucho tiempo. Hoy día es un discreto hotel. Marchó no sabemos si todavía embarazada o ya con la bebé en brazos, a quien puso por nombre Consuelo. Doña Algeria, reporta un diario de la época, era originaria de Virginia y había conocido al general Barrios en Nueva Orleáns, en donde ella actuaba de vedette. Reina Barrios se enamoró de la norteamericana y se la llevó a Nueva York, en donde se casaron, para luego viajar a Europa, en donde el general asumió el consulado de Guatemala en Hamburgo, un puesto diplomático de primera importancia en ese entonces.
Según reporta el sitio neworleanspast.com, doña Algeria regresó a Nueva Orleans, pero estuvo como alma en pena. Incluso reportan que estuvo arrestada en Londres y Nueva York, acusada de intoxicación. Al parecer se volvió drogadicta, porque para el año nuevo de 1910 la tenemos ingresando en el Asilo Touro-Shakespeare en Nueva Orleans, sin un centavo y casi ciega.

Asilo Touro-Shakespear en Nueva Orleans, así lucía cuando ingresó en él Algeria Benton.
El Asilo Touro-Shakespeare fue construido con fondos dejados para ese propósito por el filántropo sureño Juha P. Touro, y estaba ubicado en la actual calle Daneel, entre la calle Joseph y la avenida Nashville. La propiedad fue transferida a la ciudad de Nueva Orleáns al final de la Guerra Civil. El edificio fue demolido en 1932.
Al parecer, al llegar a sus oídos la noticia del asesinato del general Barrios, su esposa perdió la razón. De lo que escribe Batres Jáuregui habrá sido del puro cargo de conciencia, pues doña Lilly, como también le decían, quedó embarazada de una relación extramarital con el general Toledo, a quien insistentemente se acusó de estar implicado en el asesinato del presidente. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que doña Algeria no quería a su hija Consuelo, y su relación fue tan distante que incluso un diario extranjero, el New Orleans Times Picayune reportó que la viuda había abandonado a su hija en las escaleras de la iglesia de la Magdalena en París. A consecuencia del estado calamitoso de la salud de la viuda, que ya sabíamos era frágil y de su drogadicción y alcoholismo, Consuelo fue ingresada en un convento en la ciudad de Londres, por órdenes del Ministro de Guatemala en Londres, quien me parece que para la época era José Tible, tío de Enrique Gómez Carrillo, quien se casó con una señora multimillonaria norteamericana de apellido Julliard, pero eso no viene al caso. Lo que sí nos importa es que al convento la iba a visitar su madre, obligada por una enfermera que la atendía. Quien nos da estos detalles es María F. Davis, en una intrigante investigación que tituló Forggie: The lost waif, en que recorre Europa y los Estados Unidos siguiendo los tenues rastros de dos hijos del general Reina Barrios: uno, supuestamente llamado René y Consuelo. Sabemos a ciencia cierta que el presidente tuvo un hijo anteriormente, José Reyna de Campos, del que no he podido conseguir mayor información. El libro de la señora Davis puede ser consultado parcialmente en línea, pero yo he ordenado el mío para buscar otros datos que nos puedan interesar y hacérselos saber en cuanto lo tenga en mis manos.
Por de pronto podemos complementar con trozos de información recogida de mil lugares que para 1911, la señorita Consuelo Barrios vivía “…en el Convento y Abadía de Santa María y Escuela Santa María, Mill Hill N. W. como estudiante en Hendon, Middlesex, England…”
Doña María Davis nos da información adicional de Consuelo. Al parecer era muy enfermiza, la aquejaba el asma y la bronquitis, ella aventura que acaso por el clima de Londres. Lo cierto es que tras once años de reclusión en el convento es enviada a Guatemala a vivir, en donde se establece por cuatro años. De allí viaja a Nueva Orleáns en donde moriría el día viernes 6 de junio 1919. Al día siguiente reportaba el Times-Picayune, en la página 6:
“La señorita Barrios muere. Hija del Presidente de Guatemala es enterrada aquí.
El funeral de la señorita Consuelo Reyna Barrios, de 21 años, hija del Presidente Barrios de Guatemala, quien murió en la Enfermería Touro el viernes por la tarde, tuvo lugar el día sábado a las 11 de la mañana, en el Cementerio Greenwood. La señorita Barrios había quedado bajo la custodia del Presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera desde el asesinato de su padre. Su único familiar en la ciudad era su abuela, señora C. B. Wheeler, con residencia en el 1241 Prytania Streer, con quien vivió el pasado año y medio. La señorita Barrios había sufrido de quebrantos de salud antes de venir a los Estados Unidos, y nunca se recobró completamente de un ataque de Fiebre Española el otoño pasado. Ella se había involucrado activamente en el esfuerzo bélico, dedicando devotamente la mayor parte de su tiempo en el Club de Servicios británico, del que era miembro.”[8]

Puerta de entrada del Cementerio Greenwood, en la Parroquia de Orleáns, ciudad de Nueva Orleáns, en donde reposan los restos de Consuelo.
Su madre, la hermosa Algeria, (a juzgar por la fotografía iluminada que se publicó en el número 44 de la revista Galería, “Arte y Mujer”), le había precedido en el sueño eterno cuatro años antes, el 20 de abril de 1915, y también en el sur de los Estados Unidos, pero ella en la ciudad de Biloxi, Mississippi.
Su muerte fue anunciada en el Daily Herald, el 21 de abril de 1915:
“Dos muertes ocurren en el hogar de los Hammet en pocas horas.
La señora Barrios, quien estaba de visita, murió anoche.
La señora Barrios muere. La muerte de la señora Algeria de R. Barrios, ocurrida en Hammet Home, fue inesperada, pese a que la dama había estado enferma por varios días. La señora Barrios, viuda del presidente de Guatemala, había estado de visita en la ciudad de Nueva Orleáns. Vino a Biloxi el domingo último y cayó enferma a su arribo por tren, aunque su condición no fue calificada de seria. Fue llevada de inmediato al hogar de los Hammet, a donde iba de visita, y fue empeorando hasta morir anoche finalmente. La señora Barrios era una vieja amiga de los señores Hammet y había venido a visitar esta familia en los últimos años en diferentes épocas. Unos días antes había escrito a los señores Hammet informándoles de su intención de visitarlos y fue invitada a hacerlo. La señora Barrios tenía sólo un familiar cercano de lo que se sabe, una hija, la señorita Consuelo Barrios, que vive en Guatemala. Era nativa de Virginia, hija de una de las mejores familias del lugar. En sus años de juventud estuvo casada con el señor Barrios, quien luego fue jefe del ejecutivo de Guatemala. Tenía aproximadamente 40 años. La dama fue llevada al establecimiento de Bradford Livery & Undertaking Co. en la avenida Howard. Los arreglos del funeral no se habían logrado concretar, toda vez que ha sido sumamente difícil comunicarse con los parientes sobrevivientes. Se ha enviado telegramas a familiares en Virginia y a amigos en Nueva Orleans. Tan pronto como se obtenga respuesta se realizarán las exequias.”[9]
Esta información se complementa con la publicada en el Times-Picayune de la ciudad de Nueva Orleáns, quien cuenta a su lectores el día 25 de abril de 1915:
“Biloxi, Mississippi. La señora Algeria de R. Barrios, la viuda del expresidente de Guatemala, quien murió en esta ciudad la pasada noche del domingo, fue enterrada en el cementerio de Biloxi esta mañana a las 10, siguiendo las instrucciones recibidas del cónsul guatemalteco en Nueva Orleáns. El entierro será temporal mientras se arregla su embarque para Guatemala.”[10]
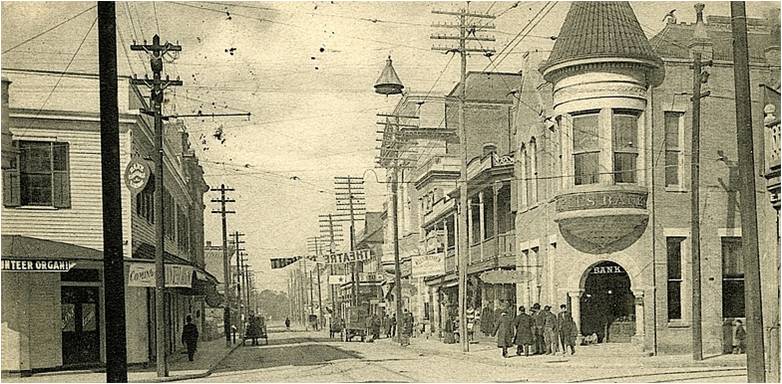
Una calle de Harrison County, Biloxi, Mississippi (1913). Probablemente por ella se paseó doña Algeria durantes sus visitas a la familia Hammet, oriunda de la ciudad.

Muelle del puerto de Biloxi, por el que habrá desembarcado doña Algeria, en sus continuas visitas a la ciudad.

El general José María Reina Barrios supervisando maniobras militares en el Campo de Marte.
(Fuente: pacayablogspot. Original de El Progreso Nacional, número 427, del 13 de noviembre de 1896).
[1] Batres Jáuregui, Antonio. La América Central ante la Historia. Ediciones del Organismo Judicial de Guatemala. Guatemala: 1993. Página 576.
[2] Arévalo Martínez, Rafael. Ecce Pericles. Editorial Universitaria Centroamericana, San José, Costa Rica: 1983. Página 45.
[3] Batres Jáuregui. Op. Cit. Página 579.
[4] Batres Jáuregui. Op. Cit. Página 580.
[5] Batres Jáuregui. Op. Cit. Página 580.
[6] S/A. Trouble not improbable. Serious Strain in the Relations of México and Guatemala. The New York Times. December 23, 1894. Página 21. Traducción libre el autor.
[7] The New York Times. Op. Cit. Página 21.
[8] Esta crónica puede leerse en el interesante sitio findagrave.com, en el que se nos aporta otro dato interesante y desconcertante a la vez: “…She is listed as a male in the New Orleans Louisiana Death records.”
[10] Tomado del sitio www.findagrave.com, en donde se informa que el cementerio de la ciudad de Biloxi se encuentra en el condado Harrison.
Crónica de una época
La Universidad Francisco Marroquín rescata la historia nacional desde el inicio de la democracia
Rodrigo Fernández Ordóñez
Saliéndonos un poco de la tónica con la que hemos estado desarrollando el contenido de estas cápsulas, conviene hacer un alto y realizar una recomendación, pues la Universidad Francisco Marroquín –UFM-, haciendo un importante esfuerzo económico y tecnológico, ha puesto a disposición de todos en la red, la colección completa de la revista Crónica, primera época, que abarca desde 1987 hasta 1998.
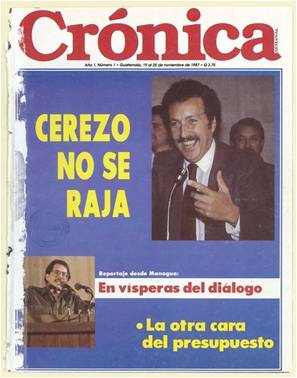
-I-
El acontecer nacional
La revista Crónica, semanario de actualidad política, en su primera época llegó a ser referente en Guatemala como una publicación de calidad excepcional. En sus páginas se abordaron temas que iban desde la historia nacional hasta los hechos más inmediatos, con una visión crítica y un clarísimo criterio editorial que fijaba la investigación en un estándar altísimo de calidad. Francisco Pérez de Antón, cofundador de la revista, contó el origen de la publicación en una columna que tituló Ventolera de Noviembre, publicada en el primer aniversario de la revista, el 10 de noviembre de 1988: “…Basados en este conato de divagación, cierta noche de noviembre de 1986, cinco amigos nos reunimos con ánimo pentecostal y espíritu de parusía —noviembre, como se sabe, es un mes de ventoleras—, decididos a fundar un semanario que recogiera, en una crónica razonada, ordenada y concisa, la historia y la cultura de nuestro tiempo…”.
Quizás la más importante virtud de esta revista era su intención de profundizar con mirada crítica los eventos de la realidad política nacional e incluso de sus eventos históricos. Yo, interesado precozmente en la historia de nuestro país y en su vida actual, compartía la suscripción con mi papá, quien desesperaba porque yo solía –inconscientemente, lo reconozco ahora-, recortar los ejemplares que llegaban a casa, motivo de pleitos y reglas de convivencia según las cuales, yo podía disponer del ejemplar a la semana siguiente de haber llegado. Recuerdo vívidamente el impacto que me causaron los números relativos a los intentos de golpe de Estado en contra de Vinicio de Cerezo en mayo de 1988 y 1989, que no solo tuvieron la virtud de dejarnos en casa porque se suspendieron las clases, sino que en los abultados ejemplares de Prensa Libre apenas se dibujaban los hechos, pero sin análisis de profundidad, lo que sí acometió la revista Crónica, teniendo como producto varias publicaciones. Recuerdo con nitidez la sorpresa que me causó la entrevista que se publicó a un supuesto “oficial de montaña”, quien pedía que la guerra se despolitizara y se dejara al Ejército fuera de las discusiones políticas para que pudiera derrotar a las guerrillas que debilitadas, todavía realizaban atentados, sobre todo en el interior de la república.

Sobre este tema de la guerra interna o conflicto armado interno, como lo quieran llamar, recuerdo también que en primicia se publicaron en las páginas del semanario, densas entrevistas a los principales comandantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, que agrupaba, a la fuerza sabemos hoy, a cuatro organizaciones de izquierda radical que trataban de sobrevivir hasta que ocurriera un milagro que los rescatara políticamente. Recuerdo al comandante Gaspar Ilom y al comandante Pablo Monsanto tratando de justificar los atentados a la infraestructura nacional (voladura de puentes, sabotaje de carreteras, derribo de torres de transporte de energía eléctrica), como “guerra económica”, en contra del Estado.

Crónica también fue la primera en publicar y contextualizar el rompimiento de las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres –EGP-, por parte de sus más antiguos elementos, que fundaron una agrupación nueva a la que bautizaron como Octubre Revolucionario –OR-, en la que aparecía como dirigente principal el lúcido poeta y escritor Mario Payeras, y en cuyo manifiesto de fundación exponían que aprendiendo de los errores históricos, abandonaban la lucha armada y pasaban a la búsqueda del poder por la vía de la lucha política. En sus páginas se le siguió la existencia a OR, desde los miembros ejecutados por órdenes de la cúpula del EGP (denunciados en las páginas del semanario por sus propios compañeros), hasta la desaparición de la agrupación por la falta de espacio político en una Guatemala que vivía aún la guerra y que les negaba la voz a los revolucionarios de izquierda moderados, si es que se les puede llamar así.
Ya en la década de los noventa se pudo leer en sus páginas los primeros acercamientos con la guerrilla para unas futuras negociaciones de paz, la venida de miembros de organizaciones extranjeras para tender canales de comunicación, y la preparación de las rondas de negociaciones. En este período destacan las entrevistas hechas a los protagonistas, que iban desde generales y oficiales de alto rango, como el general Balconi o el general Domínguez, el general Gramajo, comandantes guerrilleros, miembros de la ONU y de la Iglesia católica, hasta grupos de presión por el respeto a los derechos humanos como lo fue durante dos décadas Nineth Montenegro, la voz y rostro visible del Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-.
Tiempos revueltos sin duda, en los que se denunció en los artículos de investigación de Crónica, por ejemplo, que oficiales de inteligencia militar rehusaron seguir contactando con militantes guerrilleros para buscar acercamientos con miras a posibles negociaciones al margen de sus cúpulas, porque luego de entrar en contacto, estos aparecían asesinados. Unos acusaban al Ejército de identificarlos y ejecutarlos y otros (cuadros mismos de la guerrilla), acusaban a sus propios compañeros de ejecuciones sumarias por indisciplina. No sería exagerado entonces, asegurar que los números de la época de Crónica, nos pueden ayudar a comprender cómo se fue gestando el esfuerzo de la paz, en medio aún de combates y explosiones. Leer sus artículos nos dará sentido a lo que en el momento parecía una maraña de hechos que en la perspectiva de la historia empiezan a ordenarse, sobre todo ahora que muchos de sus protagonistas han empezado a llenar los vacíos con sus libros de memorias y apuntes de la época.
También despuntaba ya en sus páginas el gran drama de la posguerra. En sus portadas se destacaban investigaciones sobre la incursión del narcotráfico en nuestro país, así como la corrupción, la malversación de fondos, el desgaste de la clase política y la violencia.

En sus páginas se siguieron también los confusos sucesos de mayo de 1993, mes en el que el presidente Serrano Elías intentó seguir los pasos del dictador peruano Alberto Fujimori; disolviendo dos poderes del Estado, para acomodarse en una presidencia imperial. Como sabemos ahora, a veinte años de sucedidos y ya que nos lo explicaron con gran detalle la jurista Midori Pappadópolo y Rachel MacCleary en sendos libros sobre el que se dio en llamar el Serranazo, las crónicas de la revista tienen un aroma a inmediatez que nos dejan acercarnos a los hechos con la inseguridad con que se vivieron en esa época, y el ambiente de triunfo y alivio con que se recibió la noticia que la Corte de Constitucionalidad se había logrado imponer y reinstaurar el orden constitucional. La foto de Serrano Elías en el callejón Manchén, partiendo al exilio resume este ambiente de victoria y tragedia que arrastró a varias personalidades que de forma imprudente se involucraron en la aventura política, pero que lanzaron con justicia a la inmortalidad a otros personajes por su valentía y liderazgo, como el caso del señor Arturo Herbruger, de integridad a toda prueba.
La colección termina en 1998, año fatídico en que los enfrentamientos con el entonces presidente Álvaro Arzú llegaron a su clímax, resultando en el boicot económico que terminó con la vida de una aventura periodística de primer orden, que la UFM tuvo el buen tino de rescatar. Portadas como la de Luis XIV, con el rostro inserto de Arzú y el titular “El Estado soy yo”, marcaron un punto de no retorno en la crítica al gobierno y de represión financiera.
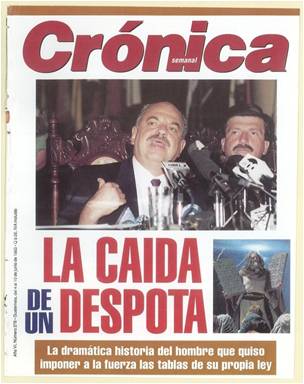
-II-
La Crónica internacional
Otro esfuerzo importante que realizó esta revista en los tiempos en que el Internet estaba en pañales, fue el de acercar el mundo ancho y ajeno (en el decir de Ciro Alegría), a sus lectores semana a semana. Sus lectores podían entonces visitar una ciudad de Managua sumida en el atraso y la pobreza tras años de experimento sandinista una semana, para la siguiente ser llevados a las calles de La Habana desgastadas por la eterna dictadura castrista. Así también se pudo leer la violencia de la última y desesperada ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN-, en el que trataron de arrebatar el poder antes de que se terminara de derrumbar el bloque soviético en Europa. Vívidos relatos de los combates en las calles de la colonia Escalón, o en los alrededores del Hotel Sheraton e Intercontinental nos recuerdan a los lectores de hoy, un pasado no tan lejano, pero que a la distancia parece igual de remoto que la película San Salvador, de Oliver Stone.

También podemos recuperar los dramáticos eventos del derrumbe del bloque soviético. Las fotografías increíbles de esa noche de noviembre de 1989 en que falleció la República “Democrática” Alemana –RDA- y empezó el trauma de la reunificación, que pareciera que hasta hoy en día no se ha terminado de asimilar, pese a la contundencia del liderazgo de los políticos alemanes federales. La violencia de la Serbia de Milosevic en contra de las repúblicas separadas de la federación Yugoslava, la cobardía de occidente para detener la carnicería de Sarajevo, los terribles artículos de Julio Fuentes que reporteaba desde las mismas calles acechadas por francotiradores y las calles de una ciudad de Panamá invadida por los marines que decidieron un buen día que el “Cara de Piña” no les era útil más. De Panamá se publicaron también colaboraciones de la intrépida Maruja Torres.
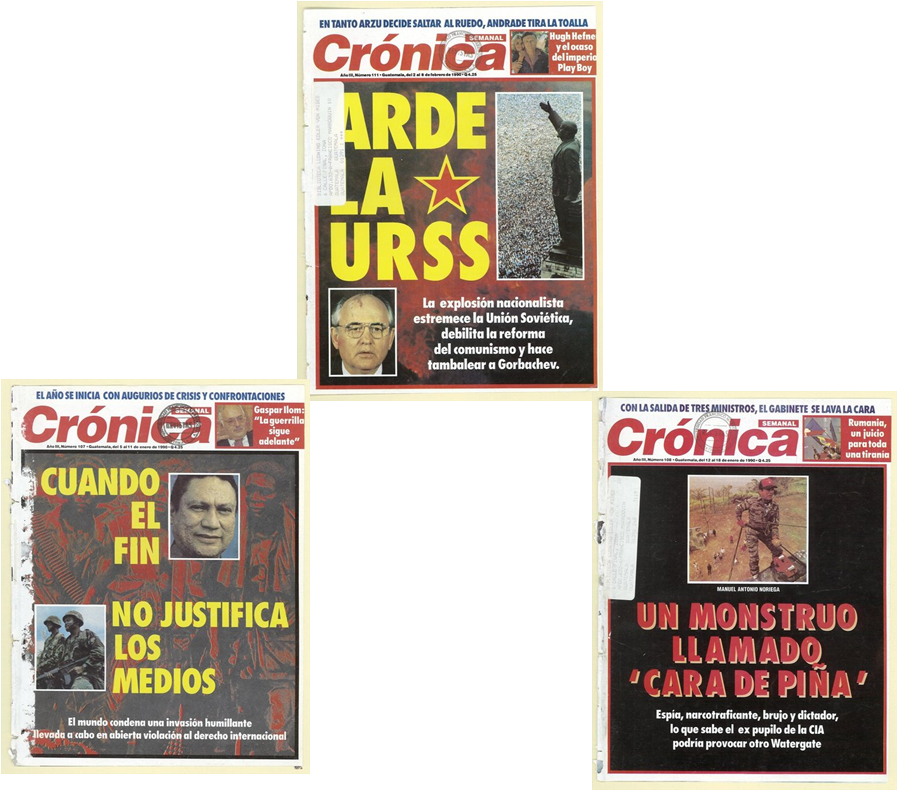
-III-
La crónica de la historia
Pero también la revista tuvo la iniciativa de ofrecer reflexión histórica. Desde sus páginas se abordaron temas históricos, en serios intentos de actualizarlos, entrevistando a intelectuales e historiadores que interpretaran los hechos. Así pasaron por sus páginas conocidos profesionales como Edelberto Cifuentes, Ramiro Ordóñez Jonama, Regina Wagner, Cal Montoya, Horacio Cabezas Carcache, los hermanos Luján, Pinto Soria y otros más que aportaron su visión para discutir detalles desconocidos de la independencia de Guatemala o bien el recorrido histórico por las ilustres familias guatemaltecas. Se revivió la construcción del mapa en Relieve, las exploraciones de John Stephens y Catherwood, el paso del tiempo en la ciudad de Guatemala, se revisitó el desaparecido Teatro Colón y un sinnúmero de temas que nos transportaron en el tiempo, aportando información novedosa sobre hechos centenarios.
También se incluyó en sus páginas dos importantes segmentos en la sección de cultura: el primero, de entrevistas a escritores, por la que pasaron desde el ruso Soljenytzin, el egipcio Naguib Mahfuz, convaleciente aún de ser apuñalado en una callejuela de El Cairo, luego de publicar El Callejón de los Milagros; el indo británico Salman Rushdie y su condena a muerte por la obra impía Los Versos Satánicos, hasta Mario Vargas Llosa y su coqueteo con la literatura erótica en Los Cuadernos de don Rigoberto, para dar unos cuantos ejemplos. La segunda sección importante era apenas un recuadro casi al final de la publicación, a cargo del periodista cultural León Aguilera Radford, a quien tuve el gusto de conocer muchísimos años después en la atmósfera brumosa del Shakespeare Pub, en la zona viva, en la que semana a semana asumía la delicada tarea de recomendar novedades literarias a los lectores de la revista.

En fin, sería ocioso seguir recomendando una publicación que tiene un valor en sí mismo. Acérquense a sus páginas en el sitio www.cronica.ufm.edu y dense un respiro de historia reciente y remota, escrita por los mejores periodistas de su tiempo. Solo debo agregar que el formato de consulta es cómodo y ofrece entrevistas a testigos de la época desde distintos puntos de vista, como una entrevista a don Francisco Pérez de Antón, quien cuenta los inicios de la aventura y de otros profesionales a quienes es interesante escuchar. También se incluye una red de investigadores, que busca crear una comunidad de expertos para que interactúen en este espacio electrónico y aporten y compartan información sobre la Historia reciente de nuestro país.
Unos versos dignos de un pueblo culto. (Primera Parte)
La historia del Himno Nacional de Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
El actual himno nacional se lo debemos a las inquietudes nacionalistas y progresistas del presidente José María Reina Barrios, injustamente marginado en la historia nacional. Como parte de los preparativos de la Feria Centroamericana, concebida como la plataforma para lanzar al país al escenario internacional, el entonces presidente convoca en 1896 a un concurso con la intención de “…dotar al país, de un Himno que por su letra y su música responda a los elevados fines que en todo pueblo culto presta esa clase de composiciones…” Del concurso resulta ganador un texto firmado ANÓNIMO. De otro concurso para ponerle música, triunfa la solemne partitura presentada por el compositor Rafael Álvarez Ovalle, logrando una hermosa armonía de poesía y música. La letra, fue sometida a cambios en 1934, a instancias de Jorge Ubico, por el profesor José María Bonilla Ruano.
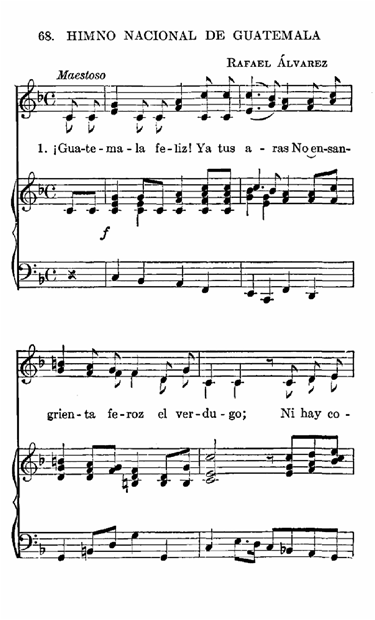
Fuente: Gutenberg.org.
-I-
El contexto.
La Exposición Centroamericana.[1]
La Feria Centroamericana constituyó un gran esfuerzo de inversión pública por lanzar a Guatemala como una república que se ofrecía al resto del mundo como líder de la región centroamericana. Pretendía ser, en un principio, un escaparate en el que se presentara al público todos aquellos productos que se fabricaban en América Central, sin embargo, al poco tiempo se cambió el objetivo, ampliándolo a la exposición de productos extranjeros también, tomando en cuenta la atrasada situación en que se encontraban las industrias nacionales de la región. Pero en esencia, la Exposición Centroamericana no era sino el intento de Guatemala de presentarse como una nación joven, sumergida en las ideas de progreso vigentes en su época y con capacidad suficiente para montar una exposición como las que se hacían en el resto del mundo civilizado. Pensemos en las Ferias Universales que se celebraban en Europa. Para la Exposición Universal de 1889, celebrada en la ciudad de París, para dar un ejemplo, y en la que Guatemala participó, (montando un pabellón en el que se daba a probar a los visitantes el excelente café que se producía en el país), Francia ordenó la construcción de la Torre Eiffel, prodigio de la técnica de construcción en hierro de la época.
La realización Exposición Centroamericana fue aprobada por la Asamblea Nacional, mediante el decreto 253, de fecha 8 de marzo de 1894. Según relata Christian Kroll-Bryce, en el primer número del Boletín de la Exposición Centroamericana, salido de prensa el 1 de febrero de 1896, “…el gobierno de Reina Barrios sostenía que debido a la ‘benéfica tranquilidad que el país ha logrado, el Gobierno ha creído que es llegada la hora para que Guatemala exhiba los adelantos de su agricultura y las obras hijas de la inteligencia y de la imaginación de nuestros compatriotas’ en una exposición que será “una fiesta de paz en que Guatemala hará sus mejores triunfos…”[2]
Según el citado artículo de Kroll-Bryce, los objetivos de la Exposición fueron definidos en el Reglamento de la Exposición Centroamericana, publicado en el diario El Guatemalteco, el 18 de febrero de 1896:
“…Reunir diversos objetos para comprarlos; aprender lo que ignoramos; mejorar lo que sabemos; comunicar a otros lo que producimos; despertar el estímulo en pro del trabajo humano; borrar las mezquindades; estrechar los lazos de fraternidad universal y exhibir a Guatemala dignamente, invitando a los pueblos centroamericanos, para una fiesta de civilización y cultura; tales son, entre otros, los provechosos resultados que en general podrá ofrecer la Exposición”
Lo que constituye toda una declaración de principios y aspiraciones de un presidente que deseaba interesar al mundo de lo que pasaba en Guatemala y de su potencial. En alguna otra cápsula vimos que los gobiernos liberales guatemaltecos, sabedores de las limitaciones de mano de obra especializada de las que adolecía el país habían enfocado sus esfuerzos en establecer una amplia industria agrícola cuya mayor ventaja sería el ferrocarril, que conectaría a las fincas o ciertos centros importantes de población cercanos a las fincas, directamente con los puertos en ambos océanos. Ese al menos, era el objetivo de Justo Rufino Barrios y de su sobrino, José María.
Esa idea de promoción en tierras “civilizadas”, como se entendía que era la Europa previa a las guerras mundiales, encuentra su sostén en otro fragmento del Reglamento que Kroll-Bryce tuvo a bien transcribir en su bien documentado artículo:
“Si el certamen excita la curiosidad del extranjero, generaliza el conocimiento de cuanto forma el conjunto armonioso del trabajo guatemalteco, demuestra que al amparo de la paz y seguridad el migrante honrado encontrará una segunda patria, y propaga por el mundo culto, las benéficas condiciones de la naturaleza centro-americana; naturalmente, decimos, el Certamen contribuye directamente a que al terminar el Ferrocarril Interoceánico, éste dé desde luego los óptimos frutos que está llamado a proporcionar…”
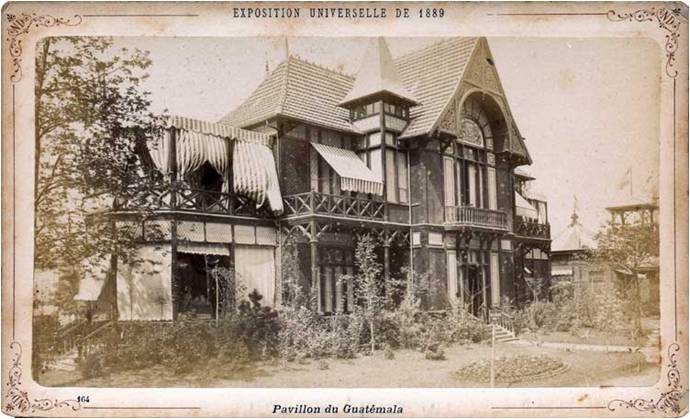
Pabellón de Guatemala en la Exposición Universal de París, 1889.
(Fuente: skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala).
El primer evento de este tipo se llevó a cabo en 1851, en la ciudad de Londres, y se le llamó “La Gran Exhibición de Trabajos e Industria de Todas las Naciones”, para la que el jardinero Joseph Paxton,[3] inspirándose en un invernadero, diseñó el llamado Palacio de Cristal, la primera construcción a gran escala de hierro y vidrio, que se usaría de forma extensa, principalmente para las estaciones de ferrocarril del mundo entero.
Así que la Exposición Centroamericana tampoco era en sentido estricto una idea, digamos, original, pero sí muy contemporánea y sobre todo, cosmopolita. En Guatemala obligatoriamente se habían leído las crónicas que describían, para dar otro ejemplo, a la famosa Feria Mundial de 1893, llevada a cabo en Chicago, con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América[4], en la cual, Guatemala había participado con dos pabellones. [5] Inaugurada en el verano de ese año como la World´s Columbian Exposition, por las características de su arquitectura fue llamada casi inmediatamente la “Ciudad blanca”. La Exposición fue desplegada en los terrenos del Jackson Park, y le fueron asignadas 512 hectáreas frente al Lago Michigan. Según recuentos de la época, los números de visitantes eran muy altos. Se menciona que variaban de 80,000 a 100,000 los visitantes que a diario se paseaban por los pabellones y salones de exposición.[6] Titus Marion Karlowicz, explica: “En un sentido limitado era una ciudad: una que observaba un toque de queda por las noches y que abría sus puertas durante el día. Era una ciudad artificial que no tenía una función vital genuina, y esta artificialidad estaba íntimamente ligada a su temporalidad.”[7] Una temporalidad que se reveló fugaz, un incendio consumió el campo de la feria, semanas después de terminado el verano de 1893.
Y es que estas ferias tenían una característica importante: se invertían grandes cantidades de dinero para construir edificios que contuvieran los productos a exponer, pero no eran pensadas como edificaciones permanentes, al menos no al inmediato plazo. Por esa razón, muchas edificaciones debían ser montables y desmontables en un breve período. Tal es el caso de la famosa Torre Eiffel, la cual debía ser desmontada luego de que terminara la Feria de 1889, porque no cumplía un rol específico. Es más, a dicha torre hubo que buscarle una función útil, y por eso se instalaron en ella antenas de telégrafo y una estación meteorológica. Había sido concebida exclusivamente con una función: ser un monumento decorativo que llamara la atención de los visitantes. Lo mismo sucedió con el Palacio del Trocadero, del otro lado del río Sena. La gran construcción con sus explanadas sobre el banco del río, fue pensada inicialmente para contener salones específicos para la Exposición de París de 1867, pero no le fue planteado un fin posterior, e imagino que fue a raíz del monto de las inversiones que se optó por preservarlo.
Así que alrededor del mundo se llevaban a cabo eventos similares, y Guatemala consideraba que debía tener el propio, pues se asumía que se podrían obtener muchos beneficios. Para ilustrar las ambiciones de Reinita, que lo llevaron a embarcarse en una empresa de este tipo, encontramos en un número del diario The Washington Post[8], una nota a propósito de la Feria de 1893, que describe claramente las expectativas que levantaban este tipo de eventos: “Existe también una forma comercial de estimular los beneficios de una exposición de este tipo. Muchos miles de personas se sentirán atraídas a venir a los Estados Unidos para ver la exposición. Estas personas dejarán grandes sumas de dinero en el país, y esto estimulará el comercio y hará a esta nación, más rica…” Así que, con esto en mente, el régimen de Reina Barrios decidió no escatimar en gastos ni en publicidad. En un breve artículo del diario estadounidense The Washington Post, encontramos un ejemplo de ello:
“El Ministro de Guatemala, Lazo Arriaga, quien recientemente ha regresado de este país, declaró que la Exposición Centroamericana, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala a partir del día 15 del próximo mes de marzo, promete ser un gran evento. Hermosas y masivas estructuras modeladas a semejanza de las vistas en la Exposición de Marsella, estarán listas en diciembre. Los Estados Unidos han sido invitados a la exposición, y los organizadores guatemaltecos esperan que industriales americanos, aprovechen la oportunidad de presentar sus productos ante los ojos de los centroamericanos.”[9]
Las estructuras metálicas para sostener los pabellones de la exposición, informa el diario The New York Times, arribaron al Puerto de San José a mediados del mes de junio de 1896, a bordo del vapor Beechly, habiendo partido del puerto francés de Bourdeaux. A bordo del mismo buque llegaron los mecánicos y el ingeniero encargados del montaje de los pabellones, los que serán montados “…en Ciudad Vieja en donde tendrá lugar la exposición, en las cercanías del Boulevard 30 de junio…”[10]
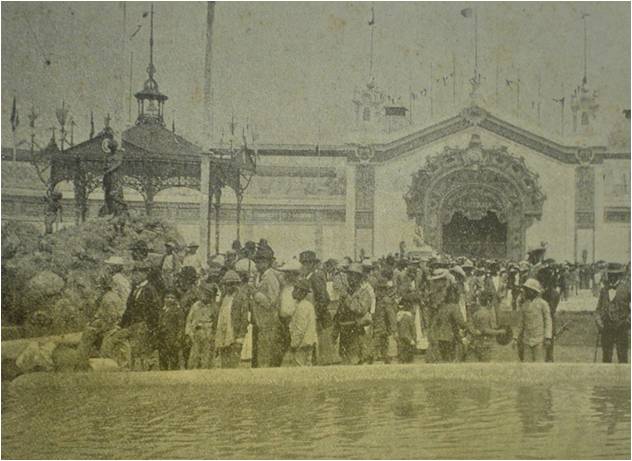
Imagen. Facha del Pabellón principal de la Exposición Centroamericana, el día de su inauguración.
(Fuente: pacayablogspot.com, original de El Progreso Nacional).
Asimismo, en otra nota del diario The New York Times[11], se informa a sus lectores que el Cónsul General de Guatemala en esta ciudad, Doctor Joaquín Yela, quien ha sido autorizado por el gobierno guatemalteco para informar a los interesados que la Exposición Centroamericana está lista para ser inaugurada el 15 de marzo de 1897, extendiendo una cordial invitación a varios productores de manufacturas, objetos industriales, maquinaria y obras de arte a exponer en dicha feria. El artículo, aunque apenas ocupa el espacio de una columna, contiene información fascinante que no he logrado encontrar en ninguna otra parte. En ella se comenta, por ejemplo, que para el día de la publicación, ya se habían presentado en el consulado solicitudes de información de “varias conocidas firmas de manufacturas”, de Nueva York, Pennsylvania y Ohio.
El citado artículo, con obvias intenciones de propaganda, abunda en información provista por el Doctor Yela, en la que se hace saber a quienes estén interesados, que aquellos productos desconocidos o poco conocidos en la república que sean expuestos durante la Feria, y que resulten de gran utilidad para Guatemala, podrán ser importados al país dentro de un año de terminada la exposición, libres de cargo para el primer embarque, siempre que dicha importación no sea menor de los cien dólares, ni exceda de los cinco mil. Informa adicionalmente, que las compañías de ferrocarril que operan en el país, “han anunciado con gran placer”, que proyectan tarifas reducidas para transporte de carga y pasajeros que tengan como destino visitar la Exposición Centroamericana.
Por último, y para no aburrir al lector dándole lata con la importancia de este evento para entender a la Guatemala que dejó abruptamente Reina Barrios, el artículo anuncia las ramas que abarca la exposición:
“…Ciencia y literatura, educación y lectura de las artes de todas las descripciones, mecánica y construcción, agricultura, horticultura, arboricultura y técnicas especiales de cultivo, fauna y flora, ornamental y de toda clase de industrias, productos naturales, transporte, minería e inmigración. Las exhibiciones que se consideren dignas de mérito por el comité a cargo y consideradas de merecer premios, se les otorgarán los siguientes reconocimientos: Seis premios de $5,000, seis de $1,000, diez de $500, veinte de $200 y cincuenta de $100. Adicionalmente, se concederán medallas de oro, plata y bronce y diplomas que certifiquen las categorías de primera clase. También se harán menciones honoríficas. Aquellos objetos que reciban premios, podrán ser vendidos en Guatemala sin cargo de impuestos ni aranceles de ningún tipo, mientras que los objetos que no sean premiados, serán considerados como bienes en tránsito por el país y deberán ser embarcados al final del evento, o bien, ser vendidos sujetos a los impuestos que apliquen para el tipo de mercadería de que se trate.”
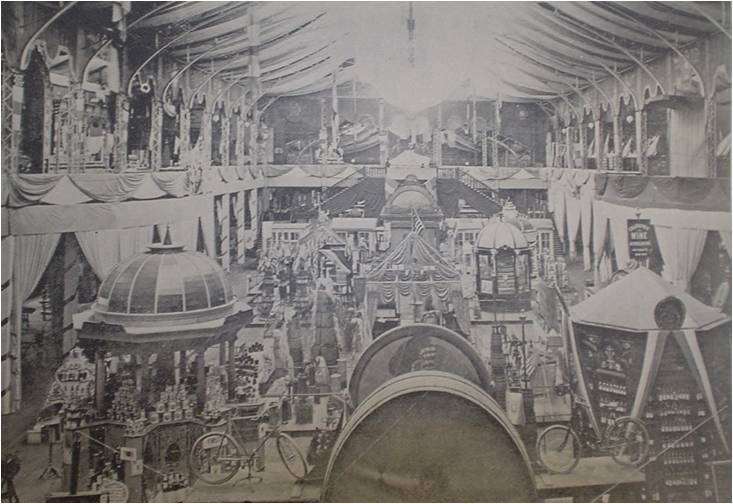
Imagen. Vista general del corredor central del edificio principal de la exposición.
(Fuente: pacayablospot.com, original de El Progreso Nacional)
Gracias a Kroll-Bryce, quien tuvo a la vista los boletines oficiales de la Exposición Centroamericana, sabemos que en el número 23, de fecha 1 de enero de 1897, se publicó bajo el título de “Edificios”, la composición del campo de la feria, el cual consistía en 17 edificios para albergar las exposiciones invitadas y un salón principal con 95 metros de largo y 45 metros de ancho en el que se instalarían las exposiciones nacionales de los países centroamericanos y la de California. Se construyeron edificios menores, para restaurantes y oficinas administrativas.
-II-
La cuestión del himno.
El presidente Reina Barrios había pensado en todo. O al menos sus colaboradores lo habían hecho. Y se había planteado entonces, la necesidad de contar con un himno nacional digno de la categoría del evento en el que debía ser cantado. Para ese entonces, Guatemala no contaba con el solemne himno que escuchamos al final de las transmisiones de radio o televisión en horas de la madrugada, sino que contaba con unos versos cívicos que no llenaban las expectativas de nuestro ambicioso presidente de aquella época.
Se había previsto entonces que, para la ceremonia de inauguración de la Exposición Centroamericana, se estrenara un nuevo himno nacional, digno no solo de la circunstancia sino digno del pueblo que empezaba su camino hacia el futuro, según las ideas liberales de la época. Se cantaba en aquella época, los versos de un “Himno Popular”, cuyo autor era Ramón Pereira Molina, secretario de la Jefatura Política del departamento de Guatemala, y que decía así:
Guatemala, en tu limpia bandera
Libertad te formó un arrebol;
Libertad es tu gloria hechicera
Y de América libre es tu sol.
Bella patria, tu nombre cantemos
Con ardiente sublime ansiedad
Hoy que luce en tu frente la aurora
De la hermosa, feliz libertad.
Democracia, civismo es tu lema,
La igualdad es tu ley, tu razón;
No más sombras no más retrocesos.
Viva patria, el derecho y la unión.
CORO
Guatemala, en tu limpia bandera
Libertad te formó un arrebol;
Libertad es tu gloria hechicera
Y de América libre es tu sol.
Bajo la égida libre y fecunda
De progreso, de paz, de igualdad
Guatemala que se unan tus hijos
En abrazos de eterna amistad.
La más pura y feliz democracia
Que corone tu olímpica sien;
Y al amor de tus hijas divinas,
Sé de América libre el Edén.
CORO
Guatemala, en tu limpia bandera
Libertad te formó un arrebol;
Libertad es tu gloria hechicera
Y de América libre es tu sol.
Con tu aliento gentil de espartana
Llegaras en el mundo a lucir,
Porque marchas buscando el progreso
Y en tu idea se ve el porvenir.
De los libres recibe el saludo
Su entusiasta sincera ovación;
Y recibes las preces del alma,
Los efectos del fiel corazón.
El problema contemporáneo que nos presentan los versos de don Ramón, es que comparado con las contundentes frases del nuevo himno, este parece apenas un infantil ensayo. Pero el efecto habrá mejorado cuando el natural de San Juan Comalapa, Rafael Álvarez Ovalle, con apenas 29 años, ganó el concurso para ponerle música, en un concurso de 1887 convocado por el jefe político del departamento de Guatemala. Como dato curioso, informa el investigador Celso Lara, don Rafael, como no tenía piano en su casa, compuso la hermosa música en guitarra.[12] Los jueces que afortunadamente escogieron la partitura de Álvarez Ovalle fueron Lorenzo Morales, Leopoldo Cantinela y Axel Holm. Afortunadamente digo, porque ahorrándose el esfuerzo, la misma partitura fue sometida por su autor para el concurso de ponerle música al nuevo himno, cuando en 1896, Reina Barrios convocó a un concurso para encontrar la música con que acompañar los nuevos versos, dignos de ser cantados en su magna obra: la Feria Centroamericana.

Rafael Álvarez Ovalle (sentado, primero a la izquierda). Le acompañan: Ramón González (1), Francisco Gutiérrez (2), Agustín Ruano (3), Rafael González (5) y Tránsito Molina (6). (Fuente: Prensa Libre, Revista D. No. 114, 10 de septiembre de 2006).
Para terminar esta puesta en escena, y quizá jugando un poco al vidente, es necesario apuntar que lastimosamente la Exposición Centroamericana resultó ser un rotundo fracaso. La gran entrada de público visitante de Europa y los Estados Unidos, el Ferrocarril del Norte, no pudo ser finalizado, por lo que falló la conexión del puerto Atlántico con la ciudad. Así, durante los cuatro meses en que estuvo abierta la Exposición, acudieron sólo 40,000 visitantes[13], una fracción tan solo de los que el presidente Reinita habría esperado. Además, los pabellones apenas fueron terminados ya inaugurada la feria, y el gobierno no logró vender los bonos emitidos a favor de la empresa de organización del evento, ascendiendo a un capital de un millón de dólares, situación que se agravó cuando, justo ese año de 1897, el país cayó en una aguda crisis económica, causada por la irrupción de Brasil en el mercado del café con una inmensa cosecha. Como ven, las grandes desgracias, nunca vienen solas. Pero al menos nos quedó un himno nacional majestuoso…
[1] No es mi intención abundar demasiado en este evento clave para entender la gestión presidencial de Reina Barrios, pero es importante al menos situar dichos hechos en su contexto. Actualmente, mi colega Rodolfo Sazo, está preparando un documento con sus hallazgos sobre este interesante tema, que esperamos publicar en estas cápsulas próximamente, que sí será en cambio, exhaustivo.
[2] Kroll-Bryce, Christian. Los 115 años del Canal Interoceánico y la Exposición Centroamericana. Entrada del 1 de diciembre de 2012. Pacayablogspot.com.
[3] Bryson, Bill. At Home. A Short History of Private Life. Doubleday, USA: 2010. Página 8.
[4] Para celebrar el mismo evento, en Guatemala, Reina Barrios convocó a un concurso para una escultura en honor del descubridor, que ganaría finalmente Tomás Mur, y que actualmente decora en toda su majestad una de las plazoletas de la Avenida de Las Américas.
[5] Karlowicz, Titus Marion. The Architecture of the World’s Columbian Exposition. Tesis doctoral. Northwestern University. Illinois, 1965. Página 333 y 335. (Traducción libre del autor). En su trabajo de tesis nos ofrece un dato interesante, perdido dentro del mar de las casi 500 páginas de su trabajo: Guatemala contrató los servicios de un arquitecto identificado como J. B. Mora para que construyera el Pabellón de Guatemala y el Pabellón del Café de Guatemala. El mismo arquitecto, del que no ofrece ningún otro dato adicional, construyó también los Pabellones de las repúblicas de Colombia y Venezuela.
[6] Stroik, Adrienne Lisbeth. The World’s Columbian Exposition of 1893: The Production of Fair Performers and Fairgoers. Tesis doctoral. University of California, Riverside. California: 2007. Página 1. (Traducción libre del autor).
[7] Karlowicz. Op. Cit. Página 15.
[8] S/A. The Great Exposition. The Washington Post. Junio 9, 1889. Página 4. (Traducción libre del autor).
[9] S/A. Central Americas’s Exposition. The Washington Post. Octubre 21, 1896, página 4. (Traducción libre del autor).
[10] S/A. From Sister Republics. A big budget of Central and South American News. The New York Times. Julio 26, 1896. Página 20.
[11] S/A. A Central American Fair. The New York Times. Septiembre 27, 1896. Página 17. (Traducción libre del autor).
[12] Del Aguila, Virginia. El Himno Nacional cumple cien años. Diario Siglo Veinituno, 15 de febrero de 1997.
[13] Kroll-Bryce, Christian. Op. Cit.
Retrato de República con cafeto y locomotora.
Rodrigo Fernández Ordóñez
Una reseña de La tempestad, de Flavio Herrera.
-I-
La tempestad.

Flavio Herrera
Le debía a mi vicio por la lectura alimentarlo con las novelas de Flavio Herrera. Por alguna razón me lo esquivé en el bachillerato, y se fue quedando para un mañana, así que lo incluí en mis propósitos a cumplir en el año 2014, y de la lectura de su novela «La tempestad» surge este ensayo fotográfico-literario. Digamos que es un experimento. Un tipo de reseña visual por partida doble para recomendar una obra que a través de la ficción retrata a la Guatemala más amada del sueño liberal. De la novela, publicada en 1935, entresacamos varios textos, que sirven de perfectos pies de foto para imágenes que aunque en su mayoría no se corresponden cronológicamente con la época que retrata el libro, nos parecen sorprendentemente exactas con las palabras de este interesante autor. La novela narra los pasos de un hombre que ha ido al extranjero a beber progreso y regresa a su tierra para enfrentarse a los retos del atraso de una república poblada de indígenas, esos personajes misteriosos a los que no se les entiende, se les trata como bestias de trabajo y se les desprecia, a los que en forma inconfundiblemente peyorativa se le llama a lo largo de la novela “la indiada”. Herrera ofrece un retrato exacto de una época y de sus ideas. Todos los textos de La tempestad, han sido tomados de la edición de la Tipografía Nacional, Colección Clásicos de la Literatura Guatemalteca, 2010.
Una lectura complementaria ideal sería Café y Campesinos, de J. C. Cambranes, para entender la dimensión dramática de este intento de “salto adelante”, que inicia con la Revolución de 1871 y termina con la Revolución de 1944.”
-II-
Fragmentos del retrato.[1]
1. Puente sobre el río Motagua. Valdeavellano.
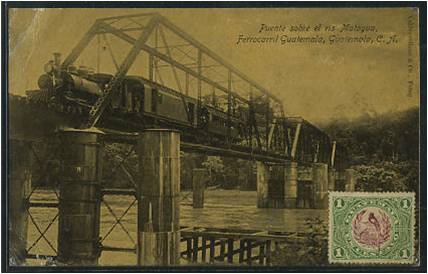
“…Las casucas de adobe a lo largo de la vía y un río, un río revoltoso, insidioso, a la zaga del tren desde ‘El Ingenio’. A la zaga del tren con falsa mansedumbre, pasándosele debajo en cada puentecillo para surgir al lado opuesto, siempre siguiéndolo, acechándolo, calculando una sorpresa, atalayando un descuido para el asalto porque el riachuelo sabe aunque muchos de estos trenes van a la mar como él va también y quisiera saltar a los estribos para ahorrarse la fatiga de un viaje irremediable…”
2. Amatitlán. Vendedoras esperando el tren. Valdeavellano.

“Mengalas de Amatitlán. Mozas gárrulas y morenas al asalto. Llenan los vagones pregonando con son alegre y cantarín el condumio y la golosina. Mengalas. Listón en la trenza reluciente. Camisa de trapo vivo. La enagua con frufrú de almidón cogida sobre la grupa por la cinta del delantal. Mengalas con cestos chatos y repletos. La golosina alegre y el dulce castizo. Menudos rombos de pepita estriada; oblongos trocitos de toronja y matagusano, como piezas de un mosaico alborotado. Amuletos de confitura en cajetas en que trasciende el alma del pinabete fragante. Todo chico que tiene un pariente que viaja y que se estima, espera una cajeta con dulces de colación. Amatitlán…”
3. Panorámica de Amatitlán. Muybridge.
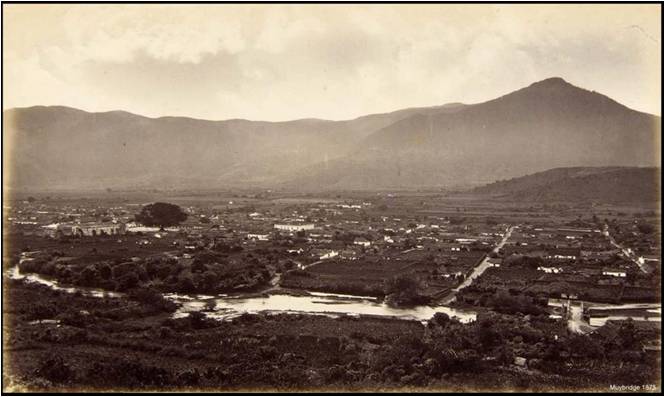
“Amatitlán legendario, con leyenda pródiga, ingenua y piadosa. Un pueblo hundido duerme en el buche de la laguna. Con el pueblo se hundió el templo. Con el templo se hundió el Niño Dios que allá en el fondo vela por las almas de los ahogados. Los náufragos de Amatitlán tienen, así, manido el cielo. Tapias de adobe. Techos de murallas. Bardas con chayes, astillas de botellas. Sobre montones de piedra que antaño fueron muros, la vieja lavandera hoy asolea el pingo de la muda y sestean lagartijas…”
4. Estación de Palín. Autor desconocido.
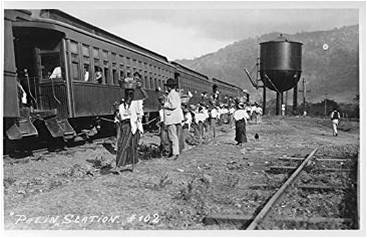
“Amatitlán es de las megalas criollas. Palín es de las indias. Cuando el tren hace agujas en Palín, sobre los rieles hay una huerta que se alborota y desparrama al pitazo de la máquina. Jardín de refajos y estridentes güipiles. Los colores gritan con rabia. En torbellino. Como si el arcoíris saltara roto en astillas. Palín rie con risa de todos colores. Ríe en el barro sucio de las indias de caras mongoloides; ríe en los güipiles, ríe en un mar de fruta que salta en toles y cestas por los estribos del vagón al asalto de los pasajeros. Y pasan caimitos episcopales. Pasan sandías crasas y apopléticas; papayas fondonas; granadillas como ratas infladas; jocotes marañones con un lobanillo en la cabeza; jocotes como ascuas; mameyes hepáticos; zapotes con lamparones; piñas empenachadas y agresivas… ¡Aquella india frescachona tenía un mamey tierno en cada teta!…”
5. Calle de Escuintla. Valdeavellano.
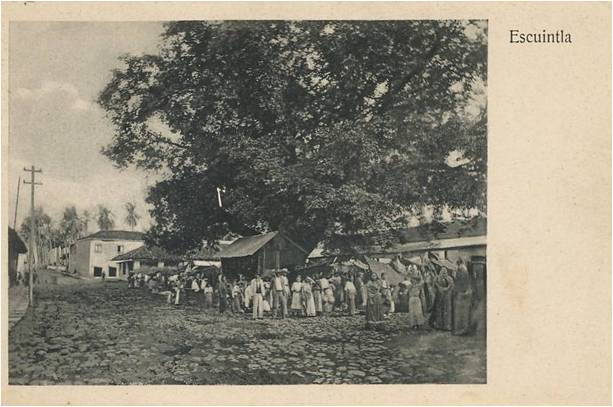
“Escuintla acendra su abolengo indígena sonoro de épicas leyendas cuando la conquista. Ixcuintlán. Hoy se baña en el agua viva de sus cocos y se desparrama en un azucarado vértigo de ingenios. Escuintla, india traviesa, coqueta y bonita, sale de una chacra con las mejillas embadurnadas de mango. Virgen indolente, se tira sobre una estera tejida con bagazo de caña dulce, de espaldas a Guatemala; se abanica con una palma de coco y manda un suspiro de fiebre y de mieles al mar…”
6. Estación del tren. Escuintla. Someliani.
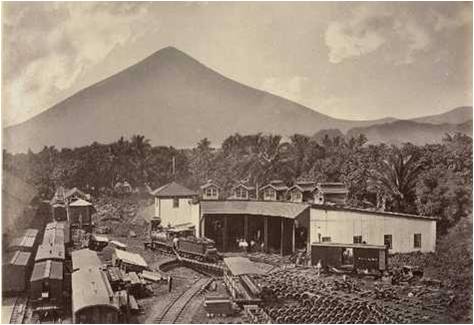
“Y, estaciones y más estaciones. Todas semejantes. Estandarizadas. Cajones grises o rojos, techados de cinc, sobre pilotes negros de alquitrán. Alerones gachos sobre andenes de tablón donde se apiña la carga. Cofres de Totonicapán, costales de yute atados con mecate, redes de iguanas, líos encamisados en sábanas chillonas. Siempre un agente en mangas de camisa desabrochada en el pecho, un lápiz-tinta tras de la oreja, papeles amarillos –las guías- en una mano y la otra en el cordón de la campana lista a dar el toque de salida mientras ratones invisibles muerden la maquinita del telégrafo. Calor.”
7. Paso del tren por Santa María. Valdeavellano.

“Santa María. Cruce con un tren que viene del mar; un tren, que viene del mar, cargado de azules horizontes. Una ilusión de espuma en su penacho de humo y un ritmo de barco marinero que conmueve el fatalismo y la geomántica consternación de las montañas. Visión de potreros planos al sol sin ternura. En los rodeos, bajo las ceibas centenarias, el ganado inmóvil –puñascas de alubias pintas. A veces un vaquero rubrica el aire con la reata elástica como sierpe mientras el potro, al galope, con los remos pinta un desfile de paréntesis…”
8. Hotel Quezaltenango. Sin autor.
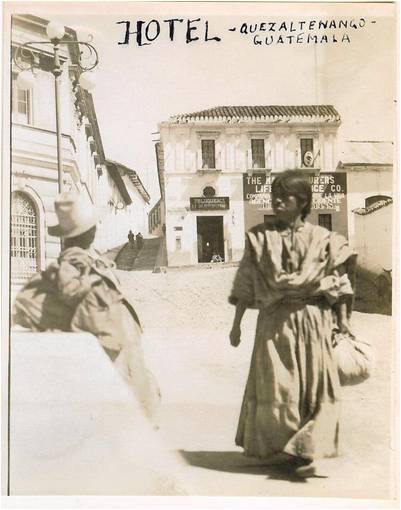
“Corredor espaciado en número siete. Garabatos con intención de números pintados en negro sobre las puertas d elos cuartos. El hotelero asignó a César el mejor. Era vasto y tenía puerta y ventana a la calle. Paredes blancas de cal. Uno de los testeros formado por un tabique de tablas sin cepillar, cuyas puntas desiguales no alcanzaban el techo. En un rincón el catre de tijera con la lona mugrienta. Cerca un trébede de hierro pintado de verde, sostenía en el arquillo la palangana y el pichel de peltre desconchado. Sobre el trébede, colgado de la pared por un clavo, un espejo cuadrado con marco de bambú y la luna manchada de neblinosa amarillez salpicada de lamparones en que faltaba el mercurio –ojos sin pupila. Ojos en que había sólo la esclerótica comida de hormigas, porque la diligencia hoteleril había tapado estos parches con papel de diario en que las letras se apiñaban con trasunto de hormigas. Junto al catre una silla de Toconicapán con fragancia de pino nuevo y otra silla negra de bejuco de Viena con el asiento de junco renegrido; en las paredes, dos cromos-litografías con el brillo vejado por el tiempo y punteado por las moscas (…) En una mesuca, junto al catre, una palmatoria chorreada de parafina y un cabo de vela con el zaino mechón aplastado. Una botella con agua y el vaso boca abajo tapándole el gollete. La mesuca tenía la hoja entreabierta y en el fondo se veía una bacinica azul…”
9. Mujeres paseando. Sin autor.

“La muchacha de familia adinerada, de buena sociedad, de ascendiente social; la muchacha ‘conocida’, para emplear el modismo al uso, vive condenada a celibato forzoso en pleno trópico, bordeando el riesgo de un desliz que la lleve al escándalo o a buscar un profesional discreto con propósito abortivo por miedo a la sanción social, y si no, condenada a la neurosis por la obsesión del deseo como síntoma de una función natural…”
10. Finca Las Nubes. Muybridge.
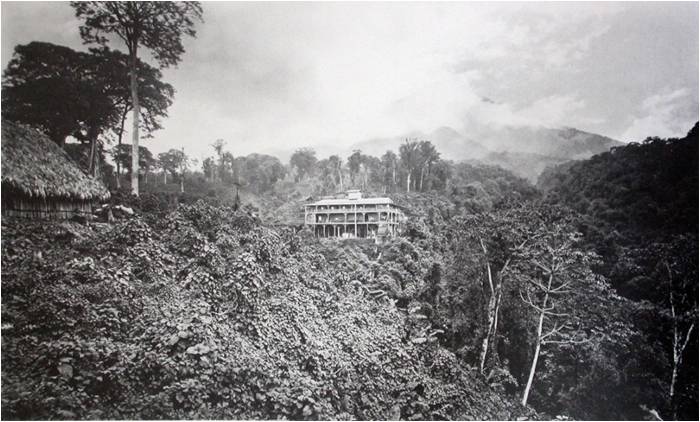
“Quería contemplar la gloria del orto que dilapidaba una pedrería de fábula allá tras de la sierra. Abarcó de una ojeada la topografía de la finca. El casco apretado y extendido hacia el norte. Obraje. Ranchería y beneficios. Cuadros de azogue reverberante eran los techos de cinc; conos de oro mate los de paja o rombos escarlata los de barro que humeaba evaporando el zumo de la noche. Un camino bordeado de palmeras partía salvando quebradas y la toma en copantes con arco de piedra azul y se perdía entre las frondas. A oriente, en suave declive, una zona agraria. En frente, la sierra, abuela bonachona y paralítica hinchando los pulmones de cuyo perfil erizado como el lomo de un un mounstruo aterido, saltaba gozoso y codicioso el sol nahual. Y, en torno, por todos lados el formidable abrazo de la selva. Mar de copas verdes y ondulantes, desde el ingenuo verde-gay de los retoños cimeros al verde-mar de los laureles y el verdinegro de los ceibos diez veces centenarios, culminando sobre el parejo nivel de los chalunes, madre-cacaos y laureles con señorío caciquil. A veces se desgarraba este mar verde y asomaba la entraña negra. Una faja de tierra, desnuda y bendita, salpicada de motitas blancas. Los cafetos –ora en flor- con prócer blancura de alusiones nupciales. El aire se impregnaba de suave y agria dulzaina entre azulencos vahos de humus en combustión y yerbas en fermento.”
11. Siembra de café. Valdeavellano.

“¡A sembrar, pues, que, para sembrar, el tiempo ni pintado! Mejor si está lloviendo. Reparto de faenas en razón de aptitudes. ¡Piloneros! Esos indios de mano suave y mañosa que meten en la tierra la cutacha cortándola sin estropear, sin lastimar una sola raicecita, y con pujo escultórico tallan un cilindro y sacan neto el pilón. Y otros, los envolvedores que, con burguesa prestancia, encamisan los pilones en hojas del bijague y hay otros indios más robustos o más toscos que a lomos y en cacaxtes acarrean estos pilones a la siembra. La matita ya está allí junto a su hueco, esperando con dura incertidumbre la solución de su destino, tiene sed, inclina su verdasca macilenta, le duele el pie y espera, espera. De pronto viene un indio, no aquel indio robusto que lo trajo, sino otro indio con un azadón, le quita a veces la camisa a su pilón y la mete en su hueco. ¡Qué fresco! Está mojado. ¡Alivio! El fondo es muelle como de plumas. Dos azadonazos de tierra en derredor, la apretujan contra el suelo y ya está. Mira en torno y ve a sus hermanos en hilera: pero más lejos…”
12. Cosecha de café. Valdeavellano.
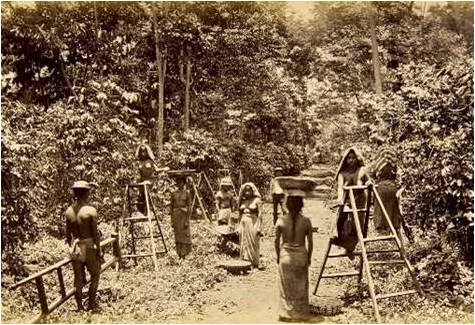
“Ahora hay que aprestarse a la cosecha. Toda cosecha se levanta sobre dos pilotes fatales, robustos, indefectibles. Dinero. Maíz, que en verdad, se confunden en uno solo: ¡Dinero! ¡Ya vienen las cuadrillas! Se avisó al habilitador. El amo espera. La finca espera. Todos esperan. Un día asomará por el camino una tropilla alegre y cromática. Prietos gabanes. Tintineo de chachales. Procesión de fatiga pausada por el sollozo de una violineta que toca un indiecito a la zaga. Cada día es una inquietud que punza en el ánimo como una espina. El amo blasfema. Ha venido una carta de tierra fría. La gente no viene aún. Siembra su trigo. Pocos días más. Nuevo plazo. Se pinta una señal con lápiz al exfoliador y en el alma un nuevo desencanto. El amo sale a otear el camino cada día. Se espera con ansia al encomendero que traerá el correo. El patrón tiene una inquietud expectante como la del reo antes fallo. Por fin… llegó la cuadrilla. ¡Ay vienen los chamarrudos! Dijo un día un colono aspaventado…”
13. Entrega de café. Valdeavellano.
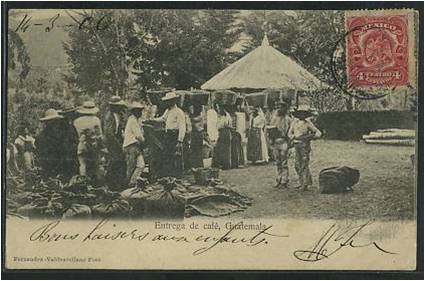
“¡Fin de cosecha! Liquidación por restas. Otra liquidación: la espiritual. El habilitador ¡bellaco! No cumplió. Ni siquiera respondía a las últimas cartas. Caía el café y hubo que rescatar lo posible a precios absurdos por crecidos. Para colmo el mal tiempo. Todo en contra, conspirando como ex profeso -¡Cuando un me sin llover en estas épocas! Maduración repentina. Total, media cosecha en el suelo. El amo siente una garra en el pecho y un vaho de coraje, un vaho picante que se le sube a los ojos cuando recorre los surcos sobre una alfombra de café podrido que exhala una agria dulzaina en el aire cuajado de mosquitos. ¡Liquidación por restas! Fracaso de cuentas e ilusiones. La esperanza se embota en la fatalidad de los guarismos. Y ahora, la cosecha íntegra para el acreedor a riesgo de multas y falsas comisiones y hasta ejecución. ¿Con qué seguir trabajando entonces i hay labores perentorias, inmediatas? Poda, limpia, descombro. Y tanto esfuerzo ¿vano? Tanto sueño ¿fallido? Un año más de con la ilusión en derrota…”
14. Mercado de Escuintla.
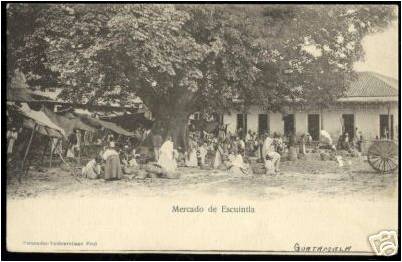
“Mañana de domingo en un poblado costeño. La plaza con el vestigio colonial. La ceiba centenaria sombreando una pila con la piedra roída de lepras seculares. La linfa borbotante en la que beben animales sudados y cansinos mientras mujerucas tristes y andrajosas se doblan lavando el pingo sucio. La Iglesia, abierta para la misa dominguera que vino a oficiar el cura del pueblo vecino. Frontero a la iglesia un edificio chato de corredores con pilares carcomidos por el pie y en el cual juntan sus sedes las autoridades. Sobre las puertas, sendos rótulos: ‘Comandancia Local’, ‘Juzgado Municipal’, ‘Tesorería’. Alguaciles barren y riegan el piso de bermejos ladrillos, mientras en un banco se estiran o se expulgan otros. Vibran los caminos aldeanos, sonoros de recuas y del parejo trote de los indios. Las cuatro bocacalles escupen a la plaza racimos de indiada. Se anima la plaza en un azacaneo de vecinos y feriantes.”
15. Vista panorámica del Lago de Atitlán. Sin autor.
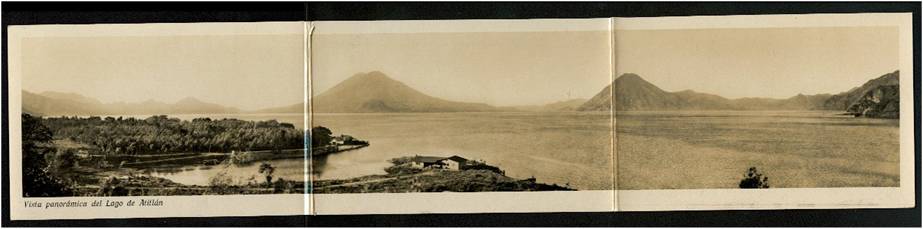
“Se improvisó una excursión al lago. Dos autos rodaban por los caminos y, al medio día, almorzaban en San Lucas Tolimán. Desdeñaron el sórdido hotelucho y como era día de plaza, las muchachas compraron víveres, gallaretas, aguacates, tortillas y frutas. Tendieron los plaids y varios petates al margen, llevaron cerveza y se regalaron al aire libre. Alguien propuso un pase en bote sin itinerario ni premura y volver a la finca al fresco de la noche o pernoctar donde quisieran, ya que la corrección del paseo la afianzaba la presencia del matrimonio Castillo…”
[1] Las fotografías fueron obtenidas de los siguientes sitios: Muybridge.org; Delcampe.com y Skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala.
En defensa del lector y otros asuntos no menos importantes
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Con el objeto de garantizar que cada uno de los textos que se publican semanalmente en esta cápsula de historia contengan hechos verídicos e incontrovertibles en la medida de lo posible, he encomendado la tarea, (más bien impuesto), de la defensa del lector al historiador Ramiro Ordóñez Jonama, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y otras muchas academias, para que con su agudo ojo crítico y su enciclopédica memoria corrija datos, afirmaciones o cualquier otro tipo de información inexacta que involuntariamente se me pueda escapar, aunque en todo caso, asumo personalmente toda equivocación en que pueda incurrir. Sus correcciones, observaciones y ampliaciones de información llegan a mi correo electrónico y desde allí los traslado a ustedes, para mayor deleite de la lectura de estos textos que pretenden acercarnos semanalmente a la fascinante historia nacional.
-II-
La ciudad de Arturo Morelet.
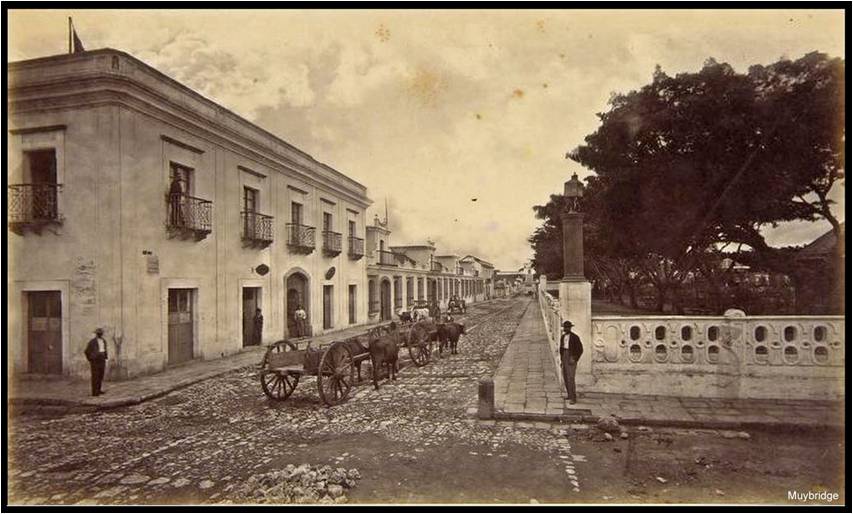
- Calle Real. Fotografía de Eadward Muybridge de la actual sexta avenida y catorce calle. A la derecha se puede observar la balaustrada del actual Parque Enrique Gómez Carrillo, entonces llamada Plaza de Las Victorias. (Fuente Skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala).
En el texto pasado aventuré una teoría sobre el ingreso de Arturo Morelet a la ciudad de Guatemala en el año de 1847. Él apunta que ingresó a la adormecida ciudad por una ancha calle empedrada, que yo equivocadamente identifiqué con la actual Sexta Avenida, antes Calle Real, que identifiqué por las razones que dejé dichas en esa ocasión. Ramiro Ordóñez me envió a propósito de ello lo siguiente: “…La ancha avenida por la que entró Morelet no fue la actual 6a avenida sino la 14 avenida o Avenida Central. El viajero que venía del Golfo llegaba al Burgo de la Ermita, poblado cuyo centro estaba en donde hoy queda la Parroquia Vieja. Allí fue el primer Establecimiento Provisional de la Ermita. Si se sigue la 14 avenida, la cual serpentea siguiendo la forma de andar de los patachos de mulas, se llega directamente a la Plaza Vieja (actualmente Parque Infantil Colón) y allí enfrente estaba el Mesón de Eguizábal, cuya descripción publiqué hace unos 25 años (Véase «La familia Varón de Berrieza» en RAGEGHH IX). Por supuesto que había otros alojamientos, como el Mesón de la Merced, allá por San Francisco y ya pasadita la Revolución del 71 el Mesón de Oriente instalado en el expropiado beaterio de Nuestra Señora del Rosario, de las Beatas Indias (12 avenida y 9a calle.) Ciertamente, en los tales mesones se alojaban los arrieros y los pequeños comerciantes (leñadores, carboneros, comerciantes en productos de barro, jarcia, etc.), y la gente de calidad era alojada por las personas a quienes venían recomendadas, como lo testimonian Morelet, Haefkens, Thompson, Squier, Stephens y demás. Hay un bonito trabajo de Álvarez-Lobos sobre el Burgo de la Ermita publicado creo que en RAGEGHH VII, si mal no me recuerdo…”
Habiendo localizado el texto que me indica sobre los mesones, lo transcribo a continuación, pues nos servirá para reconstruir mentalmente estos lugares en los que se alojaban los viajeros en esta ciudad que a la fecha del viaje de Morelet, carecía de hoteles. A propósito del Mesón de Eguizábal, nos informa don Ramiro: “A.-Don Miguel José de Eguizábal y Gálvez (…) También fue propietario del mesón de Eguizábal, contiguo a las casas y beaterio de Indias, constante de dieciséis habitaciones, tres tiendas a la calle y otras dependencias accesorias, así como el pertinente amueblado. Esta propiedad, situada en la actual 12 avenida, entre 9 y 10 calles de la zona 1, fue vendida en $3,000 en 1811 por los herederos de don Miguel.”[1] Unas páginas atrás, encontré otra descripción de estos alojamientos, éste propiedad de doña Ana de Obregón: “E.-Doña Ana Eudocia de Obregón y Gálvez (…) En la Nueva Guatemala doña Ana fue propietaria del mesón nombrado de Dolores, sito a espaldas de su casa principal de habitación, calle de San Agustín, el cual tenía veintiún cuartos interiores, cada uno con una cama, una silla y una mesa; una tienda grande con su trastienda, dos tiendas pequeñas también con trastienda, y una tienda redonda; todas las puertas con sus llaves, pila y agua limpia corriente…”[2]
-III-
Puerto Barrios.
En el texto dedicado al lamentable suicidio del pintor Carlos Valenti, en París, hicimos referencia a la construcción y bautizo de Puerto Barrios. En esa ocasión afirmé que el entonces presidente José María Reina Barrios ordenó su construcción como uno de los proyectos necesarios para ubicar a Guatemala en el mapa del comercio mundial, y que posteriormente en su honor se había bautizado a dicha instalación con su segundo apellido, extremo que Ramiro Ordóñez corrige, citando a propósito el Decreto Gubernativo 513, emitido el 19 de noviembre de 1896, en el que se ordena: “Que entre el río de El Estrecho, el río Escondido y la Bahía de Santo Tomás, se funde una ciudad con el nombre de Puerto Barrios”, y en la parte considerativa del decreto se explica que valorando el trascendental papel que ha jugado en la historia nacional el general Justo Rufino Barrios, se debe bautizar con su nombre dicha población.[3]
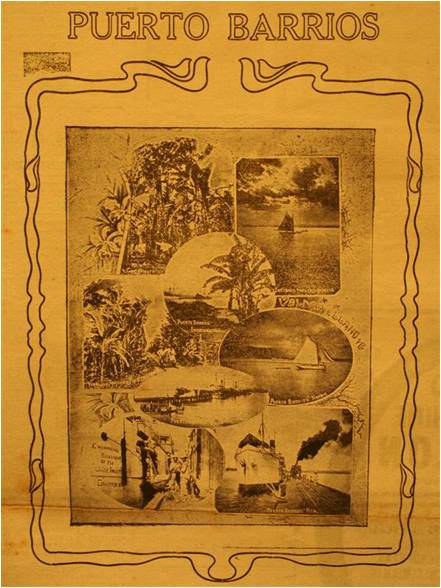
(Fuente: www.carlosvalenti.org.)
Como antecedente de la decisión presidencial debemos remontarnos al año de 1884, en que el entonces presidente general Justo Rufino Barrios suscribe un contrato con la compañía estadounidense Shea Cornick & Cía para la construcción de un muelle de hierro sobre las aguas del Atlántico, y a su alrededor un largo malecón de concreto.[4] La construcción de dicho muelle estaba ligada a la construcción del Ferrocarril del Norte, que pretendía conectar a la ciudad de Guatemala con su costa atlántica. Entre 1892 y 1896, durante la gestión del presidente y general Jose María Reina Barrios, se logra el tendido de cinco tramos de la línea del ferrocarril, desde Puerto Barrios hasta El Rancho.
Emitido el referido decreto que ordena la fundación de una ciudad en el punto en el que inicia el tendido del ferrocarril, el 5 de diciembre de 1895 el presidente Reina Barrios coloca la primera piedra con la que se inauguran los trabajos de construcción del nuevo puerto, aunque la villa ya tenía para entonces, 11 años de existir. Como no he encontrado información adicional sobre su existencia previa, aventuro afirmar que dicha villa había sido creada por los obreros del ferrocarril y otros trabajadores relacionados con la construcción de la infraestructura portuaria y otra población local atraída por fuentes de trabajo y posibilidades de intercambio comercial que este nuevo emplazamiento ofrecía. Así que el decreto 513 funda formalmente la población con el nombre elegido para el efecto de conmemorar no sólo la personalidad de Justo Rufino Barrios, sino con el claro intento de relacionar la construcción de nuevas obras progresistas con el legado político liberal de la Revolución de 1871.
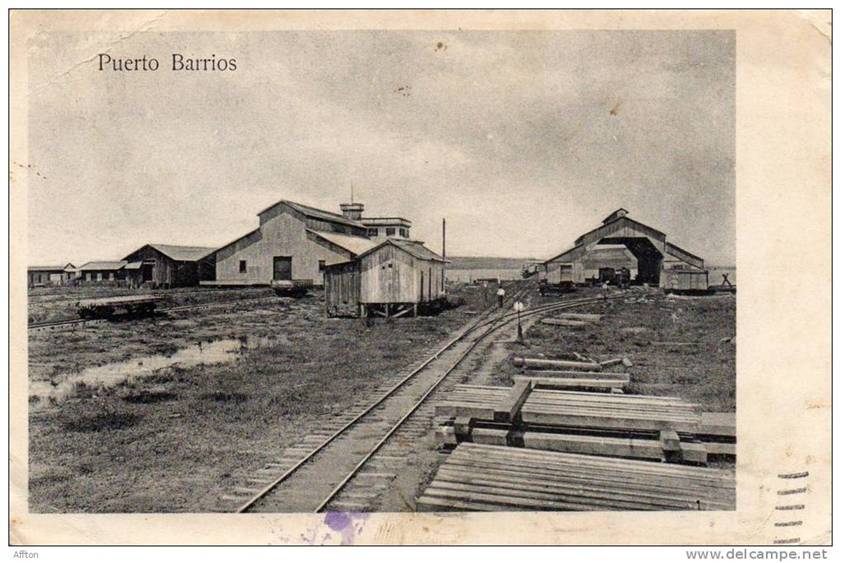
Puerto Barrios. Interesante fotografía que permite observar el inicio de la línea del ferrocarril sobre la bahía de Amatique, cuyas aguas se observan al fondo. (Fuente: www.delcampe.net, sitio que ofrece interesantes fotografías antiguas de todo el mundo).
Finalmente el muelle de Puerto Barrios fue construido por la misma empresa contratada para el tendido de las vías del ferrocarril como terminal portuaria, junto con un malecón de concreto que inicialmente tenía 354 metros de longitud y 15 de ancho, que pocos años después se amplió a 40 metros de ancho. Un año después de fundada la ciudad de Puerto Barrios, el presidente Reina Barrios emitió el Decreto Gubernativo 524, de fecha 24 de noviembre de 1896, mediante el cual la declara “…puerto mayor de la República…”[5]
-IV-
La Parroquia Vieja
Después de que los terremotos de Santa Marta destruyeran la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la tarde del 29 de julio de 1773, a las 16 horas,[6] las autoridades dispusieron el traslado de la ciudad a un paraje que estuviera más alejado de los volcanes, a los que se les atribuía ser la causa directa de los movimientos telúricos que en no poco número habían sacudido al valle de Panchoy.
Cuenta doña Cristina Zilbermann de Luján que las autoridades consideraron tres puntos para ser el nuevo asiento de la capital del reino, todos ubicados en Guatemala. El valle del Jumay, en la actual Jalapa, el valle de Jalapa y el valle de la Ermita, puntos a los cuales destacaron comisiones de evaluación para que emitieran opinión sobre la mejor conveniencia de cada punto para establecer la nueva ciudad. Los puntos a considerar habían sido desarrollados en su momento en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias sobre la fundación de las ciudades (Libro IV Título VII), que recogían las ordenanzas del rey Felipe II sobre la fundación de las ciudades, de 1573[7], y que en resumen debían considerar la cercanía del agua, y que la misma pudiera canalizarse de fácil manera, la fertilidad del suelo para agricultura y disposición de pastos para el ganado, abundancia de leña, madera y materiales de construcción y cercanía de pueblos de indios entre otras cosas. Informa doña Cristina que la comisión inspeccionó los valles referidos, y en el valle de la Ermita los parajes de El Rodeo, El Naranjo y el de La Virgen. Los valles de Jalapa fueron desaconsejados por no contar con fuentes abundantes de agua y poca disponibilidad de madera, pues la que había serviría exclusivamente para leña y “no eran adecuadas para fábricas o edificios públicos o privados”,[8] y los suelos eran áridos.
Para la comisión, el valle de La Ermita era el que mejores condiciones ofrecía para albergar a la nueva capital, pues contaba con aires sanos, clima bueno, aguas abundantes y con caudal suficiente para instalación de molinos, tierra fértil, bosques con maderas adecuadas y pueblos de indios en las cercanías, como el de Chinautla, que podía proveer cal para la construcción.[9]
Con tales conclusiones, se dispuso el traslado de la ciudad al Valle de La Ermita, en donde las autoridades se habían establecido provisionalmente desde el 5 de agosto de 1773, en los alrededores de la población del mismo nombre, al que circunstancialmente se le empezó a llamar Establecimiento Provisional. De acuerdo a la información publicada por el historiador Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, el Burgo de La Ermita: “…fue antiguamente y lo es en el tiempo presente compuesto de gente española, mulatos e indios…”[10], y su iglesia parroquial databa de mediados del siglo XVII. El historiador apunta que una de las diligencias llevada a cabo por la comisión fue visitar el templo de Nuestra Señora de la Asunción y casas de las haciendas vecinas para evaluar los daños causados por el reciente terremoto, concluyendo el experto comisionado que los daños de la iglesia podían ser reparados y que obedecían en su mayoría a la pobre construcción del templo.
Así, luego de recibirse el 1 de diciembre de 1775 la real cédula que aprobaba el traslado formal de la ciudad al llano de La Virgen, en los alrededores del Burgo de la Ermita en el referido valle, se construyeron las viviendas provisionales de los habitantes de la ciudad de Santiago, las que fueron en su mayoría ranchos y cabañas, en tanto se construía no muy lejos de allí, la Nueva Guatemala de La Asunción, nombre que recibiría por disposición contenida en Real Orden del 23 de mayo de 1776.
“El 30 de diciembre se promulga un bando para que todos los vecinos en el término de un mes, indiquen la casa o casas que tenían en la arruinada ciudad, la calle en que la poseían y las varas de área o sitio que ocupaban, y así proceder al reparto de solares de la nueva capital, haciéndoles saber que pasado el plazo, no se les concedería sin pagar su justo valor y que además se les señalaría el término para la construcción, según las circunstancias de cada uno.”[11]
Cuesta imaginarse hoy en día lo que el traslado de una ciudad completa a otro paraje implica. Sobre todo si tomamos en cuenta que para entonces no se contaba con facilidades como los autos y las carreteras, ventajas con las que sí contó Brasil, por ejemplo, para trasladar su sede de gobierno federal a Brasilia. Pero la historiadora Zilbermann en su útil libro al que hemos recurrido en no pocas ocasiones, da cuenta que los precios de los transportes ya habían empezado a subir, “…la mula de carga que antes costaba a Villanueva o La Ermita de 3 a 4 reales, en el día valía 18 o 20…”[12]
Pero lo que sí podemos imaginarnos, dado que hemos vivido el crecimiento de la ciudad hacia todas direcciones en las últimas décadas, es que la vida de la pequeña población de La Ermita ya no habría de ser igual tras servir de sede del Establecimiento Provisional. Me atrevo a aventurar que el paisaje bucólico de la pequeña población tenía sus días contados, sobre todo con la información adicional que nos ofrece Álvarez-Lobos sobre el traslado de Pueblos de Indios a las inmediaciones, para prestar manos para la construcción de la nueva ciudad. Podemos imaginar fácilmente que los amplios potreros y espacios abiertos de las inmediaciones poco a poco fueron siendo ocupados por ranchos y otras construcciones, hasta lograrse la incorporación de La Ermita a la nueva ciudad como uno de sus barrios, al que incluso se le asignó jurisdicción de alcaldes ordinarios. De este traslado de población nos da cuenta Zilbermann de Luján:
“Este traslado obligatorio de los pueblos de indios presenta uno de los aspectos más crueles de toda la operación del traslado. Fue una imposición injusta que motivará la huída de los indios a los montes, la despoblación de los antiguos pueblos sin que por ello lleguen a poblarse los nuevos…”[13]
Pero construir una capital nueva no era tarea fácil. Menos aún con la activa oposición que había dado el Arzobispo Cortes y Larraz, quien había retrasado el traslado al nuevo asiento, oponiéndose sistemáticamente a las instrucciones dadas por don Martín de Mayorga, capitán general del Reino de Guatemala en esas fechas. Probablemente algunos recordemos todavía de las lecciones del colegio el enfrentamiento entre los “terronistas”, partidarios de reconstruir la ciudad de Santiago y los “traslacionistas”, partidarios de fundar una nueva ciudad en otra parte, y que sería el segundo bando el que ganaría el enfrentamiento.
El nuevo arzobispo, don Cayetano de Francos y Monroy, nombrado en sustitución de Cortés y Larraz, narra en una interesante carta dirigida al rey, fechada el 6 de enero de 1781, su llegada al Valle de La Virgen, y que Zilbermann rescata:
“…apenas había más casas formales que las de los ministros, y los conventos comenzados a edificar. Pero luego que lo vieron en posesión de la mitra y que movía todo lo relativo a la traslación, comenzaron a pedir sitios, abrir cimientos y continuar las obras comenzadas, de modo que a pocos meses se concluyeron las calles enteras donde no había más que campos desamparados…”[14]
La antigua iglesia de La Ermita, dañada levemente por los terremotos de Santa Marta, siguió siendo utilizada por los feligreses y fue reformada en su exterior en la segunda mitad del siglo XIX, iniciándose las obras entre los años de 1859 y 1860, siendo concluidos los mismos hasta 1884. Lastimosamente la iglesia tal y como quedó tras 24 años de obras, y que es la de la imagen de abajo, de fotógrafo anónimo, quedó completamente destruida tras los terremotos de 1917-1918, siendo la actual una reconstrucción de la misma, pero con líneas mucho más sencillas.
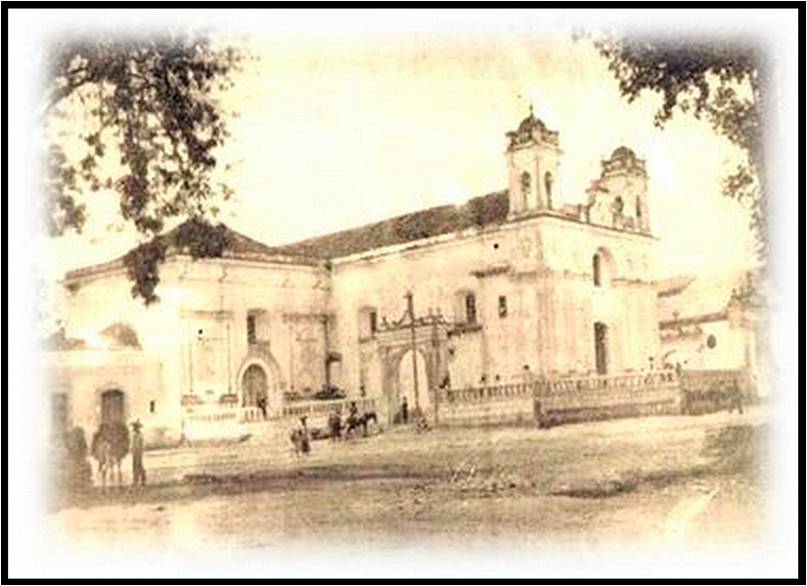
Parroquia Vieja de Nuestra Señora de la Asunción del Valle de la Ermita. Autor anónimo, aproximadamente de 1895. (Fuente: skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala).
Por su interés, transcribo una descripción de la iglesia previa a los terremotos de 1917-1918, que en su momento publicó el historiador Carlos Alfonso Álvarez-Lobos en su interesante ensayo al que ya tuvimos oportunidad de referirnos. El texto original apareció publicado en el periódico La Semana Católica de don Jesús Fernández, en el año de 1897:
“En el confín noroeste del barrio y en un extremo de la irregular plaza se levanta el templo de bonito aspecto, que a la simple vista indica una reforma moderna, como fue proyectada por el arquitecto aficionado don Julián Rivera: un sencillo frontis sobre el cual se ve erguida la cruz y dos torrecillas o campanarios ligeros le dan gracioso aspecto exterior a la iglesia de forma de cruz perfecta en su planta y bastante ancha aunque pequeña, alta proporcionalmente y cubierta con techumbre de madera y teja de barro.
Los brazos de la cruz de la planta hacen las veces de capillas, la cabeza de esta cruz del edificio forma el presbiterio, en donde sobre el tabernáculo se ve una cruz de madera, la famosa Cruz del Milagro, titular del templo.
A la entrada y alrededor del atrio exteriormente siguiendo la forma de cruz hasta el costado de las capillas, hay una balaustrada de calicanto, y en ella abiertos tres arcos: sobre el central que da acceso a la puerta mayor se ve esculpida esta inscripción: Cruz del Milagro. Sobre los otros dos que dan entrada a la puerta de las capillas en el uno: Capilla de Jesús, y en el otro: Capilla de Dolores. La cruz se levanta sobre estas portadas y se repite en los muros del relieve.”[15]
Como último dato interesante y relevante para la historia de nuestro país, se debe mencionar que el general don Rafael Carrera y Turcios, fundador de la república, nació el 25 de octubre de 1814, en una casa del antiguo Burgo de La Ermita, y bautizado en la cercana Parroquia de Candelaria.[16]
[1] Ordóñez Jonama, Ramiro. La familia Varón de Berrieza. En: Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. Tipografía Nacional. Guatemala: 1987. Página 574.
[2] Ordóñez Jonama, Op. Cit. Página 572.
[3] Reyes, José Luis. Datos curiosos sobre la demarcación política de Guatemala. Tipografía Nacional. Guatemala: 1951. Página 55. El ejemplar completo puede consultarse en línea en: www.ufdc.ufl.edu/UF0007816/00001/29j.
[4] Villanueva Sosa, María Teresa. Los servicios Portuarios Marítimos Nacionales y su incidencia en la economía. Universidad Francisco Marroquín. Guatemala: 1996. Página 6.
[5] Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo XV. Página 369.
[6] Zilbermann de Luján, Cristina. Aspectos Socio-Económicos del Traslado de la Ciudad de Guatemala (1773-1783). Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala: 1987. Páginas 58 y 59. La historiadora incluye tres interesantes testimonios presenciales del desastre que le dan un aire de inmediatez a su estudio.
[7] Zilbermann. Op. Cit. Página 62.
[8] Zilbermann. Ibid. Página 63.
[9] Zilbermann. Ibid. Página 63.
[10] Álvarez-Lobos, Carlos Alfonso. La Parroquia Vieja de Nuestra Señora de la Asunción del Valle de La Ermita. Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. Tipografía Nacional. Guatemala: 1983. Página 360.
[11] Zilbermann. Op. Cit. Página 74.
[12] Zilbermann. Ibid. Página 65.
[13] Zilbermann. Op. Cit. Página 81.
[14] Zilbermann. Ibid. Página 102.
[15] Álvarez-Lobos. Op. Cit. Página 381.
[16] Álvarez-Lobos. Ibid. Página 361.
Una de exploradores (II). Arturo Morelet en la ciudad de Guatemala de la Asunción.
Rodrigo Fernández Ordóñez
En un ameno artículo publicado hace algunos años por el historiador Oscar Guillermo Pelaez Almengor[1], en la Revista Estudios, publicación de la Escuela de Historia de la USAC, el académico bautizaba a la ciudad de Guatemala del período de 1821 a 1871, como “La Fortaleza Conservadora”, y la descripción que hace de la ciudad, que raya en la fotografía por su minuciosidad, construye su afirmación a la sombra de los altos muros de los conventos y las iglesias que dominaban el paisaje urbano de la época. En las calles de esa fortaleza conservadora se paseó durante su visita al país el viajero y científico Arturo Morelet, de cuyo relato Viaje a América Central, tomamos algunos datos como base para reconstruir esa antañona ciudad de la que aún sobreviven no pocos muros.
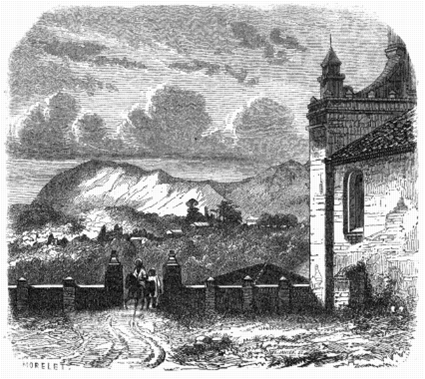
-I-
Como es sabido, la actual ciudad de Guatemala fue construida como consecuencia directa de los llamados terremotos de Santa Marta, que el 29 de julio de 1773 destruyeron a la antigua capital, asentada en el Valle Panchoy y que nosotros llamamos La Antigua. Pasados los temblores que destruyeron la ciudad, se iniciaron las discusiones sobre qué hacer a continuación. Unos eran partidarios de reconstruirla, y otros eran partidarios de trasladarse a fundar un nuevo asentamiento. Dentro de las múltiples razones esgrimidas (de las cuales las económicas tenían un gran peso) se argumentó que la cercanía del volcán de Fuego era una amenaza permanente para la ciudad, pues los terremotos se le atribuyeron erróneamente.
Así las cosas, y por disposición del rey, contenida en Cédula Real, a finales de 1775 se traslada oficialmente la ciudad de Guatemala al valle de La Ermita, distante a 28 kilómetros, en donde se levantaron los alojamientos provisionales para quienes se mudaron al nuevo asentamiento. Informe Guisela Gellert, que en un censo levantado en 1778, se contabilizó a 11,000 habitantes en el Valle de Las Vacas, mientras que en la ciudad de Santiago permanecían 12,500.[2] Oficialmente se considera trasladada la ciudad a su nuevo asiento hasta el 2 de enero de 1776, “fecha en la cual celebró el ilustre Ayuntamiento su primera sesión en el nuevo asentamiento, en cumplimiento con las órdenes reales que así lo dispusieron…”[3]
La nueva ciudad, llamada Guatemala de la Asunción siguió el trazado establecido en las ordenanzas de Felipe II, que databan de 1573, y cuyas características resume Gellert en su ensayo citado, en cuatro puntos, a saber: plano damero con la Plaza Mayor al centro, (también llamado trazo de parrilla de San Lorenzo), pero con inclusión de ciertos elementos asimétricos para liberarlos de monotonía[4], calles divididas en manzanas y solares, viviendas de un nivel con patio interior y marcado declive central-periférico en el status social, de acuerdo al cual, la importancia social de las familias determinaba su ubicación con respecto a la Plaza Mayor. A mayor distancia, menor importancia.
Como características importantes del diseño de la nueva capital, señala Gellert se puede mencionar una gran amplitud de área de la Plaza Mayor, que dobla en extensión a la de Santiago, las calles de la nueva capital se trazaron más amplias, el área urbana se proyectó muy espaciosa “…para evitar el problema de las primeras capitales, cuyos ejidos nunca estuvieron en concordancia con el crecimiento de la población…”,[5] que permitió que el trazo de nuevos barrios producto de la expansión de la ciudad y su densificación demográfica se pudiera realizar dentro de los límites del proyecto original, hasta mediados del siglo XX.
En 1791 se divide a la ciudad en seis cuarteles con dos barrios cada uno, y para cada barrio se nombró un alcalde por período de un año, a quien le correspondía el orden público. En el trazo de este nuevo espacio urbano llama la atención una situación que es bien comentada por muchos y que pone de manifiesto la importancia del personaje en la vida política, social y económica en el Reino de Guatemala:
“Cuadra al sur de la Plaza se planearon los edificios del correo y administraciones del tabaco y aduana, pero en realidad se construyó solamente la aduana y, como privilegio único, las autoridades permitieron la ocupación de la mayor parte de esa cuadra con una casa particular, la del Marqués de Aycinena e Irigoyen, uno de los personajes más influyentes de la élite guatemalteca…”[6]
La ubicación de la casa del Marqués de Aycinena constituía toda una declaración en aquella sociedad, aunque muchos historiadores hayan debatido sobre las razones por las cuales se concedió a este personaje tal privilegio, y sobre el que quizá en algún momento regresemos en algún momento en estas cápsulas. A diferencia del Valle de Panchoy, y que incidió en que se fundara allí la ciudad de Santiago, el nuevo valle escogido para nuevo asiento de la ciudad no contaba con fuentes abundantes de agua, aunque sí corrían por sus alrededores ríos, por lo que el inconveniente se superó con la construcción de dos acueductos, de uno de los cuales aún queda testimonio en las zonas 13 y 14. Pesó en la elección del Valle de Las Vacas su extensión de 30 leguas, que casi cuadruplicaba la extensión del Valle de Panchoy, de tan sólo 8 leguas y que el Valle no estaba desierto, sino por el contrario, había plantaciones de caña de azúcar y labores de trigo, lo que nos hace presumir la existencia de ciertos intereses económicos en el nuevo asentamiento. Para el nuevo asentamiento de la capital fue necesario comprar las tierras. Los funcionarios reales desembolsaron la cantidad de 21,506 pesos.[7] En la construcción de la ciudad intervinieron tres profesionales: el ingeniero Luis Diez de Navarro, el arquitecto Marcos Ibáñez y su dibujante Antonio Bernasconi.
-II-
Arturo Morelet llega a la ciudad de Guatemala en 1846, era entonces una ciudad relativamente nueva, con medio siglo de existencia. De su aproximación al Valle de Las Vacas, nos ha dejado estas hermosas líneas:
“Hacia mediodía vimos a lo lejos la perspectiva de Guatemala: las montañas se habían oscurecido hacia el oeste, y se distinguían algunas manchas luminosas en la uniforme llanura del horizonte. Nuestros guías nos hicieron observar la iglesia de San Francisco, uno de los edificios más altos de la ciudad, y el volcán de Agua, cuyo cono aislado se elevaba hasta la región de las nubes. Perdimos de vista este cuadro internándonos en los bosques.”[8]
Más adelante nos regala otra descripción que se nos antoja idílica, casi como una fantasía, dado el estado actual de esos lugares, y me disculpo por citar al viajero en extenso, pero vale la pena:
“Un tercer curso de agua, el Río de las Vacas, nos opuso nuevas dificultades, que vencimos con la misma felicidad. El lecho de este torrente es ancho y poco profundo; se divide en varios brazos y ocupa el hueco de un valle dominado por colinas arenosas, pintorescas, variadas en su aspecto y sombreadas por pinos. Más adelante se encuentra la aldea de Chinautla, por la que pasamos sin detenernos…”[9]
Morelet, que venía de Petén y de las montañas de Alta Verapaz, entra al valle de la ciudad por el rumbo de Chinautla, que a la altura del actual barrio de La Parroquia entroncaba con el camino real que partía hacia Omoa[10], y que aún hoy en día identificamos como “Carretera al Atlántico”, y queda como testimonio de la ruta colonial el nombre del municipio San José del Golfo. Este era uno de los caminos de ingreso a la ciudad, llamado camino del Golfo, ruta por la cual se debía transitar si el viajero quería llegar al Océano Atlántico para conectarse con el mundo. Cabe mencionar que en el trazo de la ciudad, el primer asentamiento urbano se levantó alrededor del poblado llamado La Ermita, que Geller en su ensayo citado anteriormente, ubica en el actual barrio La Parroquia, en la zona 6 de la ciudad capital y en cuyos alrededores, siguiendo el esquema que Peláez Almengor llama “ciudad Ilustrada”,[11] fueron ubicados los rastros de la ciudad para el abasto de carnes, pues el grueso del ganado vacuno venía de los corregimientos de Guazacapán y Chiquimula o bien de la provincia vecina de Comayagua (Honduras) y para mantener a la ciudad libre de la suciedad y del hedor del matadero se ubicó en este sector. También se ubicaron en esos rumbos pueblos de indios para servir como población de apoyo para la ciudad, siendo Chinautla uno de ellos.[12]
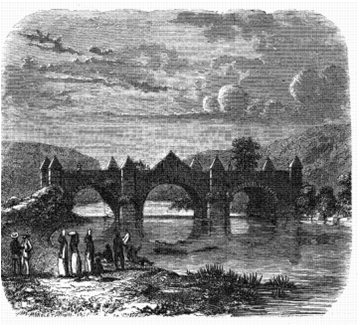
Puente de la Gloria. Construcción colonial tendida sobre el río Michatoya, cerca de la población de Amatitlán. Dibujo de Arturo Morelet.
La entrada de Morelet a la ciudad refleja el estado de ánimo y la impresión general de desolación que le dejó el país tras su largo viaje:
“Una calle ancha y espaciosa se perdía de vista, las construcciones tenían poca apariencia y la yerba crecía libremente por todas partes. Esta perspectiva añadía al estado del cielo un grado mayor de tristeza. Por otra parte la lluvia caía incesantemente con la misma violencia: ¿por dónde dirigirme en una ciudad desconocida y cuyas calles no tenían nombre? ¿y cómo descubrir el asilo que me habían indicado? En vano pedí me informasen en varias puertas; me vi tratado con muy poca caridad…”[13]
He tratado de reconstruir el punto exacto de entrada de Morelet a la ciudad de Guatemala y creo identificar esa calle “ancha y espaciosa” de la que habla con la actual sexta avenida, o Calle Real como se le llamaba entonces y que cruzaba la ciudad de sur a norte para conectarla con el vecino poblado de Jocotenango, y que era la calle principal de la ciudad. Asumo que se trata de ella, pues a la altura de ese poblado los caminos de Chinautla y Omoa ya se habían unido en uno solo, adentrándose a continuación en la ciudad por el rumbo norte.
Del relato de don Arturo me llama la atención una información que nos da casi por casualidad y que a la fecha aún no he podido corroborar. Cuenta don Arturo que él entra a la ciudad solo, sin “su escolta”, y que se las ve a palitos para conseguir un albergue, quedándose al final en una casa de huéspedes, establecida en la casa que fuera del historiador Domingo Juarros y que para esa época nos informa, todavía se conocía como la casa Juarros. Bueno, pero me llama la atención que narra al día siguiente: “…muy temprano apareció Morin con los indios. Había pasado la noche en una especie de posada para uso de los viajeros indígenas…”, lo que implica que había una clara separación entre los alojamientos de indígenas y la población que se consideraba “blanca”. No he encontrado a la fecha noticias de si estaban vigentes aún, para el viaje de Morelet, las prohibiciones coloniales de los indígenas de permanecer dentro de la ciudad fuera de cierto horario, pero el hecho de que el viajero haya proseguido su viaje en busca de alojamiento solo una vez arribado a la capital, haría sospechar que las mismas seguían aplicándose.
El vagabundeo bajo el aguacero en busca de hospedaje se debió a que para la fecha en que el francés llega a la ciudad, en Guatemala no había hoteles. Al respecto apunta, casi con desesperación: “El extranjero carece también del recurso de una posada; tiene que resignarse, cuando no está provisto de buenas cartas de recomendación a buscar provisionalmente en un mesón, verdadero parador oriental, dividió en cuartitos oscuros, decrépitos, fétidos, infestados de pulgas y niguas…”[14]
La descripción de la ciudad parte de su observación, digna de una mente científica, de sus alrededores para hacerse antes de caminar por ella, de una idea general. Con tal propósito sube al Cerrito de El Carmen, desde donde ve la extensión del valle, al que describe como una meseta vasta, desnuda y monótona, rodeada por tres imponentes volcanes cuyos “…perfiles se dibujan con admirable limpieza; sin embargo, se puede decir que el aspecto general de la comarca tiene algo de vago y de grandioso que habla más al alma que a los ojos.” La imagen que se habrá desplegado ante sus ojos, habrá sido idéntica o más bien con pocos cambios, a la pintada por Augusto de Succa, en una de sus famosas panorámicas de la ciudad pintadas en 1870:
![Augusto de Succa, pintor y fotógrafo realizó dos pinturas panorámicas de la ciudad, una vista desde el Cerro del Carmen (imagen arriba) y otra vista desde las alturas de San Gaspar (aproximadamente donde se levanta actualmente el Colegio Don Bosco). Se presume que ambas pinturas fueron realizadas a partir de fotografías, y estuvieron expuestas en el vestíbulo del Teatro Colón.[15]](https://educacion.ufm.edu/wp-content/uploads/2014/02/Morelet3.png)
Imagen. Augusto de Succa, pintor y fotógrafo realizó dos pinturas panorámicas de la ciudad, una vista desde el Cerro del Carmen (imagen arriba) y otra vista desde las alturas de San Gaspar (aproximadamente donde se levanta actualmente el Colegio Don Bosco). Se presume que ambas pinturas fueron realizadas a partir de fotografías, y estuvieron expuestas en el vestíbulo del Teatro Colón.[15]
Imagen. [15]
O bien a esta imagen tomada por Eadward Muybridge desde el mismo punto, en el año de 1875:
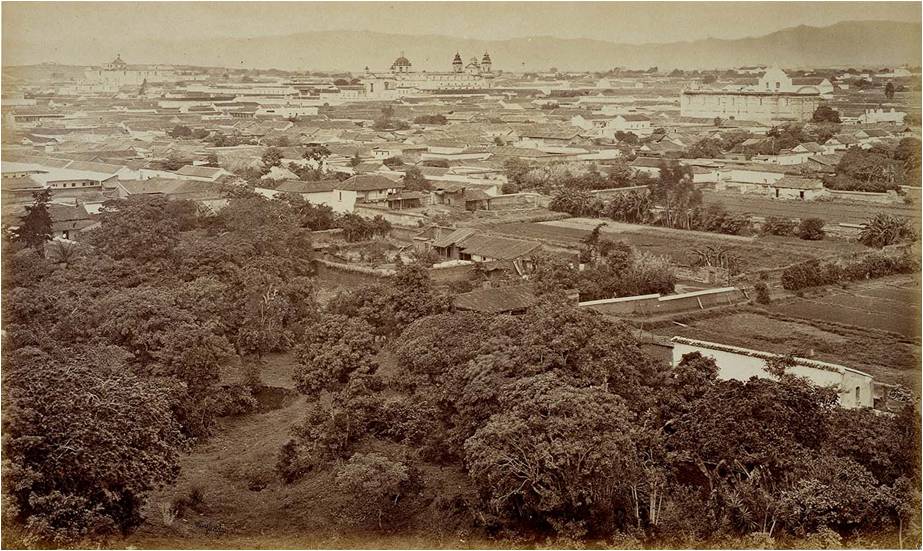
La ciudad, que no le causa una impresión favorable a Morelet, contaba para ese entonces con 30,000 habitantes, según el dato que provee el propio naturalista, y pasa a describir a continuación la vista desde el lugar alto en el que se encuentra:
“Como las casas tienen poca elevación, sólo se ven sus tejados, cuya perspectiva uniforme solamente está variada por alguna bóveda o campanario de iglesia (…) el mismo aspecto de soledad y abandono reina en las cercanías de la ciudad; no se ven jardines, ni alquerías, ni casas de campo, ni ninguno de estos establecimientos industriales o de utilidad general que nuestras capitales relegan fuera de su recinto.”[16]
Quizás el único cambio en el paisaje urbano que detectaría Morelet si hubiera podido ver la pintura de de Succa o las fotografías de Muybridge tomadas tres décadas después, sería la mole del Teatro Colón[17] que se levantaba en la Plaza Vieja, en el rumbo sur de la ciudad. El Teatro, inaugurado el 23 de octubre de 1859, era la construcción civil que rivalizaba en la época con las demás construcciones religiosas. Hasta la inauguración de dicho teatro, los principales entretenimientos de la ciudad eran los juegos de naipes, peleas de gallos y corridas de toros, principalmente organizadas en el verano[18], y los bailes y tertulias organizadas en las residencias particulares. Esta escasez de oferta de entretenimiento nos da fe el naturalista cuando apunta en su libro: “La ciudad de Guatemala carece de paseos públicos, cafés, gabinetes literarios, en una palabra, de todos los lugares de reunión y diversión; carece también de teatro, poseyendo únicamente una plaza para las corridas de toros…”[19]
Como respondiendo a las quejas de Arturo Morelet, José Milla y Vidaurre escribía en el año de 1862, en una columna periodística incluida más tarde en su libro Cuadro de Costumbres[20], una argumentación deliciosamente irónica:
“Así, cuando oigo a los extranjeros quejarse de que aquí no hay buenos caminos, de que aquí no hay puertos, de que aquí no hay reuniones, de que aquí no hay paseos, de que aquí… quisiera yo cerrar esa interminable letanía de aquí no hay, con un ‘aquí no hay paciencia para aguantarlos a ustedes (…) ¿se necesitan caminos en donde nadie viaja, los que pueden porque no quieren, y los que quieren porque no pueden? ¿Hay necesidad de puertos en donde nada entra y nada sale? ¿Ha de haber reuniones si no hay quien se reúna, ni en donde reunirse, ni de qué hablar? ¿Se han de hacer paseos para que nadie vaya a ellos, como lo tiene acreditado la experiencia, y lo gritarían, si pudieran, los solitarios naranjos y las abandonadas banquetas de la Plaza Vieja?”
Del centro de la ciudad nos describe Morelet la siguiente imagen, por demás interesante:
“El centro de la ciudad está ocupado por la plaza de gobierno, vasto rectángulo de ciento noventa y tres metros de longitud por ciento sesenta y cinco de ancho; allí están reunidos la mayor parte de los edificios nacionales: el palacio de gobierno, antigua residencia de los capitanes generales; el de la municipalidad; el juzgado, donde estaban depositados los archivos de la Confederación (…) Estas construcciones bajas y uniformes, ocultas por una galería cubierta, sin el menor lujo arquitectónico, se llaman pomposamente palacios…”[21]
El desolador paisaje que nos describe Morelet, debemos tener en mente, obedece a la descripción de una zona arrasada por la guerra civil, que en esos tiempos, apenas empezaba a gozar de paz y tranquilidad luego de las terribles guerras de la década de los 30. Guatemala, para las fechas en que el naturalista nos visita, de hecho, mientras languidecía de una enfermedad tumbado en una hamaca en la Isla de Flores, era una creatura recién nacida. El pacto federal se disuelve definitivamente al momento en que el general Rafael Carrera funda la república como entidad política soberana e independiente el 21 de marzo de 1847.
Pero regresando a la descripción de Morelet, ni siquiera la Plaza Mayor se liberaba de la fealdad, pues el mercado se levantaba sobre su extensión: “Muchas series de barracas, de la apariencia más miserable, turban la buena armonía de esta plaza; véndese en ellas loza, instrumentos de hierro, objetos de pita y otras mercancías de poco valor…”[22]
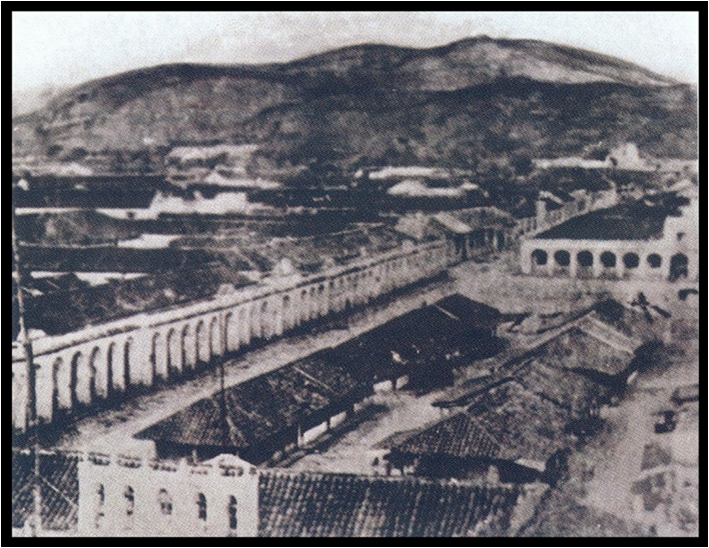
Cajones del Mercado. Interesante fotografía atribuida a Eadward Muybridge, en la que se aprecian las “barracas, de la apariencia más miserable”, de las que habla Morelet, instaladas en la Plaza Mayor. No podemos dejar de comentar que nos parece poco probable que sea de Muybride, puesto que de las que están reconocidas como de su autoría, contamos con dos imágenes tomadas desde los campanarios de la Catedral en la que se puede apreciar la Plaza Mayor ya jardinizada y limpia de estas construcciones, salvo claro, que Muybridge haya llegado en el justo momento en que pudo constatar el “antes y el después” de la Plaza Mayor.
De lo poco que habría cambiado la ciudad desde el viajero francés hasta la entrada de la Revolución Liberal en 1871 nos deja un claro ejemplo el escritor José Milla y Vidaurre, quien en un artículo publicado en su Libro sin nombre,[23] escrito en 1870 dejaba consignado, con su humor característico:
“…entre ella [la fuente] y la iglesia los famosos cajones, tiendas de madera cubiertas de teja, cuyo contenido merece descripción por separado. Al oeste, como también al sur y al norte de la fuente, se instala todos los días el mercado, bajo una especie de quitasoles formados de petates sobre varas, que vulgarmente se llaman sombras. Los cajones y las sombras producen al Ayuntamiento cierta renta anual, pudiéndose ver aquí cómo hay quien pueda sacar dinero aun de una sombra…”
No nos parece exagerado entonces, afirmar que la Fortaleza Conservadora efectivamente había sido tal. El largo período conservador había implicado pocos cambios tangibles en el panorama urbano de la ciudad, aunque políticamente trajo paz y tranquilidad, no deja de sorprender la atmósfera de inmovilidad que se cuela en nuestro ánimo cuando leemos los pasajes de Morelet y los contraponemos con los de Milla, escritos 24 años después.
Acerca de la Fuente de Carlos IV, que ahora decora un amplio redondel adornado del verde de los árboles sembrados a su alrededor en la Plaza España, zona 9, nos explica don Arturo, siempre sombrío, pero no ajeno a una suave ironía:
“…en el centro se ve una fuente octógona, de arquitectura pesada y de gusto bastante malo, coronado en otro tiempo por la estatua ecuestre del rey Carlos IV, que fue derribada y hecha pedazos, en aquellos tiempos tempestuosos en que las colonias españolas proclamaron su independencia. Sólo el corcel ha quedado en pie, como para hacer sentir mejor la nada de las cosas humanas; por otra parte, la ejecución del cuadrúpedo no hace sentir, al menos desde el punto de vista artístico, la pérdida del real jinete…”
Nota que parece haber sido escrita con un asomo de sonrisa en el rostro de Morelet, más adicto a los paisajes naturales, en los que se regodea y goza, y más bien ajeno a los paisajes urbanos, de los que nos habla casi llegando al hastío, al menos cuando se pasea por esta provinciana ciudad de Guatemala. Como siguiéndole el juego a Morelet, muy probablemente sin saberlo, José Milla cierra la broma del francés, cuando en su Libro sin nombre, en 1870, apunta, abiertamente divertido:
“El rey desapareció; era justo. ¿Cómo había de presidir un monarca a una plaza independiente, como la llama con gracia la lápida que está delante de la puerta principal del Ayuntamiento? Un caballo es otra cosa. Allí ha estado desde 1821 hasta 1870, con la cara hacia la catedral y las ancas hacia la antigua audiencia, viendo correr el agua de la fuente, ocupación a que son dados todos los tristes…”
La ciudad le habrá parecido tan carente de interés para el visitante común que luego de describir el edificio de la Catedral, a un costado de la Plaza Mayor, cierra el paseo con una frase corta, casi exasperada: “Seguramente no tengo la intención de hacer pasear al lector por las veinticuatros iglesias que posee la ciudad, y por tanto limitaré mi elección a las principales: Santo Domingo, La Merced y San Francisco”, como advirtiendo al curiosos que fuera de las iglesias en gran número desperdigadas por la ciudad, no hay nada más digno de ser descrito. No podemos dejar de simpatizar con Morelet, y comprender su frialdad ante esta ciudad que parece languidecer recostada en el valle bucólico: conocía París y Londres, y había pasado por La Habana antes de adentrarse por los bosques guatemaltecos. Poco interés podía ofrecerle esta ciudad encerrada tras altos muros, en la que la vida se hacía del zaguán para adentro. De allí el resumen que de la ciudad nos hace el naturalista:
“El aspecto de Guatemala es triste; la uniformidad de las construcciones, la ausencia de carruajes, el silencio y abandono de las calles, penetran en el extranjero de un sentimiento de hastío mortal, desde que no le estimula la curiosidad.”[24]
Y a tono con el comentario anterior, nos describe la tristeza del día a día de la ciudad, teñido de un aire monacal, de retraimiento y nostalgia, tal y como uno se imagina una ciudad francesa del alto medioevo: “Pero si el ruido de los carruajes y el movimiento de la circulación no turban la quietud de los habitantes, en cambio ensordece los oídos el sonido melancólico de las campanas que se propaga de convento en convento y de iglesia en iglesia durante todo el día.”[25] Descrita así, la ciudad de Guatemala se antoja al espacio en donde únicamente cabe el diálogo de los hombres con Dios, en donde todo asunto terrenal es ajeno. Sin embargo, unos párrafos más adelante, toda imagen ideal se desvanece para encontrarse cara a cara con la realidad política en la que se debate la nueva república. Es una imagen por la que vale la pena leerse todo el libro de Morelet, y tiene una virtud casi cinematográfica, como de película muda proyectada a velocidad lenta:
“…De repente, la guardia toca llamada, un hombre de mediana estatura, todavía joven, de cabellos negros y atezado rostro, atraviesa los arcos que conducen al palacio de gobierno. Es el presidente Carrera, ese indio temible (…) que hoy personifica la fuerza material del Estado. Viste el traje de particular, sin ninguna insignia distintiva: la gente de mal aspecto que le sigue y que podrían tomarse por lacayos son los ayudantes de campo de su excelencia, tristes personajes salidos como ella, de la ínfima clase, sujetos a su fortuna y que por conservar su protección no retrocederían ante ningún género de servicio. El presidente marcha silenciosamente, con la cabeza inclinada, los ojos fijos en el suelo; apenas se digna contestar el saludo que le dirige un transeúnte; desaparece bajo la bóveda del palacio, sin que la población se haya conmovido por un incidente que se reproduce todos los días…”[26]
Este indio temible, como lo llama Morelet, con el paso del tiempo habría de lograr lo impensable. La paz y la estabilidad que dio su régimen, sancionado por la élite para ser ejercido de forma vitalicia, sentó las bases para un crecimiento económico modesto, pero sostenido. Morelet calcula que para su visita, las importaciones y exportaciones que se hacían por el camino de Belice, llegaban a los 25 millones de pesos, datos que se confirman con esta panorámica general que escribe Peláez Almengor: “El comercio en realidad empezó a crecer a partir de la década de los cincuenta, debido a la estabilidad política muchas tiendas abrieron sus puertas para proveer de artículos de lujo a los pudientes. Pero, aún en los años sesenta la ciudad era más colonial que moderna.” [27]
Para terminar, cierro con las conclusiones que sobre el período elabora Guisela Gellert, citada por Peláez Almengor[28] en el artículo que hemos citado en el párrafo anterior y que pueden resumirse en estos puntos: primero, la población durante el período llamado Régimen Conservador, tuvo un crecimiento de carácter vegetativo, y la inmigración no fue significativa sino hasta más adelante; segundo, que la ciudad conservó intactas sus características coloniales como centro del poder político y administrativo y fue el núcleo de la sociedad urbana formado por la élite tradicional; tercero, que la élite tradicional urbana no tuvo interés en desarrollar actividades económicas más dinámicas en la ciudad y cuarto, que el proceso de construcción tanto de edificios públicos como particulares fue lento debido a la carencia de fondos, a causa del estancamiento económico.
Aunque nos puedan parecer discutibles al menos un par de las conclusiones a las que arriba la investigadora, nos sirven al menos para sintetizar y esquematizar el desarrollo urbano de una ciudad, que a la lejanía del tiempo, nos parece más bien el mal sueño de un viajero que un paisaje bucólico como el representado por de Succa en sus pinturas.
[1] Peláez Almengor, Oscar Guillermo. La Fortaleza Conservadora: la Ciudad de Guatemala (1821-1871). Revista Estudios. Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: 1997.
[2] Gellert, Guisela. Desarrollo de la estructura espacial en la Ciudad de Guatemala desde su fundación hasta la revolución de 1944. En: Gellert, Guisela y Pinto Soria. J. C. Ciudad de Guatemala. Dos estudios sobre su evolución urbana (1524-1950). Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: 1992. Página 9.
[3] Polo Sifontes, Francis. La ciudad de Guatemala en 1870, a través de dos pinturas de Augusto de Succa. Publicación especial del Ministerio de Educación. Guatemala: 1985. Página 2.
[4] Peláez Almengor, Oscar Guillermo. En el corazón del reino. En: Peláez Almengor, Oscar Guillermo, Et. Al. La Ciudad Ilustrada. Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEUR-, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: 2007. Página 34.
[5] Gellert. Op. Cit. Página 10.
[6] Gellert. Op. Cit. Página 11.
[7] Peláez Almengor. En el corazón del Reino. Página 33.
[8] Morlet, Arturo. Viaje a América Central (Yucatán y Guatemala). Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala: 1990. Página 289.
[9] Morelet. Op. Cit. Página 290.
[10] Ver el mapa que Geller incluye en su ensayo, a la página 41 de la publicación citada, en la que se ilustran los diferentes caminos que salían de la ciudad.
[11] Para más información ver el libro de ensayos La ciudad Ilustrada, de Oscar Guillermo Peláez Almengor y colaboradores, ya citado en este documento, a partir de la página 132.
[12] Para más información ver el libro del historiador Francis Polo Sifontes, Nuevos Pueblos de Indios Fundados en la Periferia de la ciudad de Guatemala (1776-1879). Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala: 1982.
[13] Morelet. Op. Cit. Página 291.
[14] Morelet. Op. Cit. Página 313.
[15] Para más información ver: Polo Sifontes, Francis. La ciudad de Guatemala en 1870, a través de dos pinturas de Augusto de Succa.
[16] Morelet. Op. Cit. Página 296.
[17] Muy a tono con la época, el teatro fue llamado Teatro Carrera hasta la llegada al poder de la Revolución Liberal, que lo rebautizó como Teatro Nacional, hasta que en 1892, conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América, fue bautizado como Teatro Colón. La estatua del ilustre navegante, donada por la colonia italiana radicada en el país, aún permanece en el sitio en el que se levantaba el Teatro, en el ahora remozado Parque Colón.
[18] Pinto Soria, J. C. Guatemala de la Asunción: una semblanza histórica. En: Gellert, Guisela y Pinto Soria. J. C. Ciudad de Guatemala. Dos estudios sobre su evolución urbana (1524-1950). Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: 1992. Página 56.
[19] Morelet. Op. Cit. Página 313.
[20] Milla y Vidaurre, José. Cuadros de Costumbres. Editorial Piedra Santa. Guatemala, 1983.
[21] Morelet. Op. Cit. Página 297.
[22] Morelet. Op. Cit. Página 297.
[23] Milla y Vidaurre, José. Libro sin nombre. Editorial Piedra Santa. Guatemala: 1982.
[24] Morelet. Op. Cit. Página 303.
[25] Morelet. Op. Cit. Página 304.
[26] Morelet. Op. Ci. Página 305.
[27] Peláez Almengor. La Fortaleza Conservadora… Op. Cit. Página 124.
[28] Peláez Almengor. Op. Cit. Página 125.
Una de exploradores. El viaje de Arturo Morelet por Guatemala (1846)
-I-
Una de las formas más fascinantes que hay de asomarse a la historia de nuestro país es por medio de los libros que los viajeros escribieron tras visitarlo. Tenemos la suerte de contar con muchos de ellos. Personalmente me inclino a gozar más los escritos durante el siglo XIX, como los de James Wilson, Jacobo Haefkens, Stephens, Arturo Morelet, Caroline Salvine o el de Susan Sanborn, sin embargo, también tenemos la gran suerte de tener un relato de la vida colonial, como el viaje que realizó Thomas Gage a la Nueva España y al Reino de Guatemala. En un intento de serie de recomendación de relatos de viaje, iniciaremos una suerte de reseñas de estos maravillosos libros con la esperanza de despertar la curiosidad del lector y tras un primer vistazo salga a comprarlos a la brevedad, para perderse en las aventuras de estos intrépidos hombres y mujeres que en una época de menos comodidades y grandes dificultades abandonaron sus mullidos sillones y optaron por las botas de cuero y la silla de montar y a su regreso de los caminos de lodo y mosquitos se sentaron a dejarnos sus recuerdos. Cabe decir que si no se es amante de los libros de memorias o de la literatura de viajes, estas obras funcionan también como libros de información científica o bien como meros relatos de aventuras. Dedico esta serie de reseñas a mi maestro, amigo, asesor, editor y papá por decisión de la vida, Ramiro Ordóñez Jonama, con quien tengo la dicha de compartir el amor por la historia y la literatura.

Paisaje de Cuba. Todos los grabados han sido tomados de la edición francesa original, (Voyage dans L’Amérique Centrale. L’ile de Cuba et le Yucatán. Gide et J. Baudry, Libraires-Editeurs. Paris: 1857), que puede descargarse en Internet Archive en el idioma original.
-II-
El ojo de Morelet.
Pierre Marie Arthur Morelet, salió de El Havre, según sus propias palabras, “en una mañana fría y nebulosa del mes de noviembre de 1846”[1], a bordo del buque Sílfide, fletado hasta el puerto de La Habana. Aunque había realizado estudios en Derecho en la Universidad de Dijon pronto los abandona para dedicarse a su pasión: la naturaleza. Estudia dibujo y viaja infatigablemente, formando parte de expediciones científicas que lo llevarán a Argelia, Italia, Portugal, Córcega y Cerdeña.
A su llegada a Cuba la recorre a pie durante dos meses. Luego se embarca rumbo a Yucatán, cruza la península y parte de Tabasco, unas veces a pie, otras a lomo de mula, siguiendo el curso del Usumacinta tierra adentro. Llega al Lago Petén Itzá, visita la Isla de Flores y continúa su camino por una Guatemala que nos parece en estos días el colmo del exotismo. Una vez en Flores parte al sur, llega a Cobán, a Salamá, a ciudad de Guatemala (en donde conoce al Presidente Rafael Carrera), Amatitlán, Antigua y luego toma el camino del Golfo, rumbo al lago de Izabal, para abandonar Guatemala rumbo a Belice. Su relato, lleno de creaturas salvajes y paisajes feroces parecen salidos unas veces de las páginas de un libro desconocido de Roberto Louis Stevenson y otras de uno de Conrad. Es un retrato fascinante de una remota república ensimismada, perdida en el ombligo del mundo y cerrada al exterior por una exuberante naturaleza.
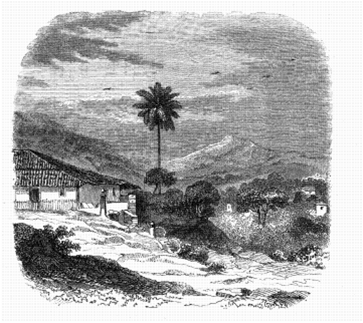
Paisaje de Yucatán
Debo apuntar con agradable sorpresa, tras su relectura, que el libro está escrito con gran detalle. Suficiente para imaginarnos con todos sus elementos las condiciones del viaje del francés. Su suave discurrir, con una prosa clara y sorprendentemente moderna, nos permite perdernos por horas (experiencia personal) en sus apuntes y emerger de ellos con una mirada nueva, llena de sorpresa al descubrirnos en el siglo XXI y sentados en un sofá y no en el lomo de una mula. No creo en la máxima aquella de que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero vaya si me hubiera gustado conocer el mundo del siglo XIX y estrechar la mano de Morelet.
En un pasaje que haría la envidia de Defoe, nos describe su almuerzo durante su navegación de cabotaje por el Golfo de México: “…Aquí llegábamos del viaje cuando se sirvió el almuerzo: galleta, tiburón sazonado con un poco de vinagre, agua clara, una copa de ron y un cigarro para activar la digestión, tal era el alimento ordinario de la tripulación y tal fue el nuestro durante la travesía.”
El viajero es un observador cuidadoso. No siempre tiene respeto por lo que ve o escucha, pero uno llega a tomarle verdadero aprecio a su voz, así que terminamos por perdonarle sus destellos colonialistas, sus desprecios ilustrados y positivistas, su afectada modernidad. Pero su sensibilidad es la mejor virtud del libro. En otro pasaje de su viaje por Yucatán apunta:
“En mis excursiones solitarias me gustaba detenerme en las habitaciones, cuando oía sonar la campana de la oración; veía a la familia arrodillada, al padre rezando, y a la madre uniendo su voz a la de sus hijos; después todos se levantaban a un tiempo y se daban recíprocamente las buenas noches, costumbre piadosa que data de la conquista y que reviste por un momento al padre de familia de esa dignidad patriarcal de que se despoja con tanta frecuencia.”
Sus recuerdos muchas veces constituyen instantáneas íntimas de una época en que el daguerrotipo, presentado apenas en 1839 era aún una tecnología complicada y presumimos, carísima. Pero Morelet, es dueño de una prosa limpia que como se ve arriba es capaz de montarnos una escena de lo más íntimo sin parecernos chocante que esté espiando. Adicionalmente, incluyó en su libro dibujos de su mano, lo que nos ayuda a montar un escenario adecuado a las aventuras que nos va contando.
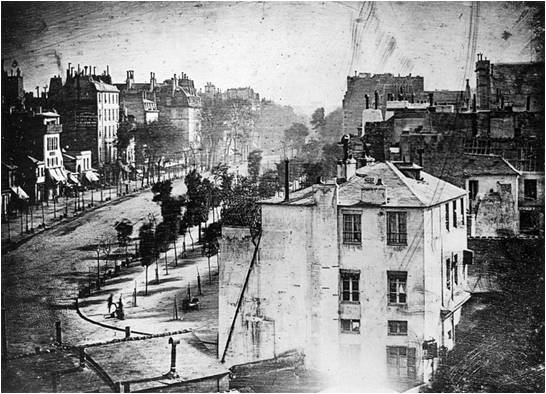
Boulevard du Temple, Louis Daguerre, 1838. Esta imagen, de las más antiguas que se conservan, parece ser la primera en la que aparece un ser humano (esquina inferior izquierda), su exposición de 10 minutos hacía del daguerrotipo en su primera época un sistema complicado de tomar imágenes, que además, se fijaban en placas de vidrio, haciendolo inconveniente para los viajeros que como Morelet, sufrían incomodidades y constantes accidentes con su equipaje. (Fuente: http://fotorollo.wordpress.com/).
No escapa a sus ojos científicos las duras condiciones de la vida en el campo de estas repúblicas empeñadas en la agricultura, y dedica reflexiones duras al sistema de hacienda que imperaba en esos tiempos en toda la región. De una visita a una hacienda en Yucatán, se va, rumiando sus pensamientos:
“Los obreros, reunidos a sus órdenes, casi todos deudores de su patrón, trabajando por disminuir sus deudas, están rara vez animados de un ardor generoso, inclinados a la embriaguez y dispuestos en todas ocasiones a huir las miserias de su condición, tienen necesidad por interés de su amo de ser vigilados rigurosamente: el mayoral prodiga los castigos corporales, por más que la legislación del país repruebe tales violencias y las castigue arrebatando sus derechos al acreedor. Pero la ley, en estos parajes lejanos y aislados, sólo obliga a la debilidad.”
Para quien haya leído Tristes Trópicos de Leví-Strauss estas líneas no le parecerán extrañas. Son el contraste de un paisaje festivo, de exuberancias verdes y colores encendidos bajo un sol radiante con la vida triste de las gentes, en parajes olvidados de la mano de Dios, en donde impera la voluntad del más fuerte. En la literatura hemos de encontrar otros ejemplos al respecto, basta mencionar a Doña Bárbara o La Vorágine para encontrar párrafos similares de desencanto.
Así que el relato de Morelet tiene un poco de todo: descripción de paisajes, de personas, seguidos de largas reflexiones con mucha crítica, desde una perspectiva inevitablemente europeísta. Pero no nos da la lata quejándose de todo, es más bien un ejercicio de observación de territorios que llega a concluir, están desperdiciándose en guerras intestinas y rivalidades políticas infértiles. A su paso por Yucatán, por ejemplo será testigo de las Guerras de Castas que asolaron esa parte de México, y que de cuando en cuando surge en sus apuntes como incidentes ocasionales.
Pero en gran medida es partícipe de una visión bucólica de la vida del campo. Los espacios abiertos suelen arrancarle hermosas líneas, como las que transcribo a continuación por su poderosa evocación de suave nostalgia:
“A la hora en que renace la vida, se encuentran en el sendero de la hacienda grupos de mujeres de color bronceado y de flotante cabellera que van casi desnudas, y adornadas con joyas a coger el agua tranquila de las lagunas. Hacen oír un canto melancólico y soñoliento, inspirado sin duda por estas regiones, aunque las palabras parezcan indicar una tierra más feliz:
¡Ah que el mundo
Es bonito!
¡Lástima es
Que yo muera!
La falta de medida final mantiene en suspenso el oído y lleva consigo la repetición indefinida de la misma frase musical. El viajero que ha atravesado Tabasco, no podría olvidar la poesía lastimera de estos acentos que flotan continuamente en el aire en las cercanías de los lugares habitados.”
-II-
Guatemala.
Morelet entra al territorio guatemalteco siguiendo el curso del poderoso Usumacinta, en cuyas orillas descubre montículos cubiertos por la selva y que dejan adivinar los vestigios mayas que apenas ahora van soltando sus secretos, de manos de héroes semi desconocidos como Fahsen o Demarest, que pasan temporadas enteras en la selva arrancándole trozos de historia.
“…es preciso luchar con la navegación se hace excesivamente lenta; es preciso luchar con la rapidez de la corriente, que aumenta a medida que se aproxima a las montañas; el lecho del río es siempre profundo. Las paredes de la orilla muestran en su base una arcilla azul muy fina, coronada de diversas capas y casquijo: estos últimos elementos se agregan y solidifican en la parte superior, hasta el punto de formar una roca bastante dura y escarpada…”
El pasaje tiene el olor dulce del río poderoso que discurre en el prolongado cañón que forma la Sierra Lacandona. Allí, navegando sus aguas, Morelet adquirirá erisipela fleginonosa,[2] una inflamación severa y enrojecimiento de la piel, producto, según él, de pasarse pescando un día bajo el sol en los pantanos de San Gerónimo, en la cuenca del río. Este padecimiento debilita su salud, limitando seriamente sus exploraciones por el desgano. Le acometieron dolores fuertes en las extremidades, entumecimiento de las manos y fiebre alta. El fin de la enfermedad merece su transcripción, aunque será mejor que deje lo que está comiendo: “…únicamente al sexto día empezaron a disminuir de intensidad, los fenómenos inflamatorios, después de haber llegado a su apogeo. Se levantó la epidermis; se estableció la supuración como después de una quemadura, y la erisipela terminó por resolución. Sin embargo, mis brazos conservaron durante un mes su color rojo y su sensibilidad.” En un libro de patología interna, escrito por un tal Joseph Frank médico del emperador de Rusia, que se puede consultar gracias a Google books, leemos el tratamiento recomendado en la época para el padecimiento que atacó a nuestro viajero: “…Nosotros empleamos la sangría como en las inflamaciones simples (…) Si se prolongase la enfermedad, y las fuerzas del enfermo, ya evidentemente quebrantadas, hiciesen dudoso el uso de la sangría, si un menor grado de la enfermedad reclamase solamente una evacuación sanguínea local, se recurrirá a las sanguijuelas. En la erisipela de la cara se pondrán diez o doce sanguijuelas detrás de las orejas alrededor del cuello. Pero si la irritación o la tumefacción impidiesen aplicar sanguijuelas cerca de la erisipela misma, se podrán poner cuatro en las encías…” Morelet en cambio, se decide por métodos médicos menos ortodoxos como colgarse de repugnantes gusanos de la boca. Se unta las partes afectadas con lociones emolientes y se hace fricciones de manteca de cacao, que le recomendaron los locales. El tratamiento no sirvió de nada, la afección lo abandonó luego de seis días, pero sin duda don Arturo la habrá pasado mucho mejor, oliendo a cacao que haciéndose desangrar.
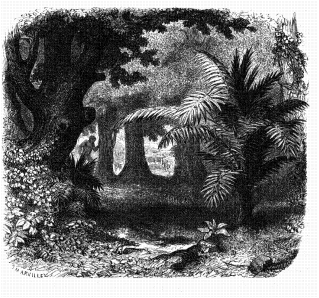
La selva de Petén
A su paso por la actualmente llamada Sierra Lacandona, hace gala de su conocimiento de los enigmáticos pobladores de esas esquinas remotas de la selva, hasta que don Mario Monteforte los fue a cazar como animales salvajes en la década de los años treinta de este siglo:
“En el seno de esta cordillera inexplorada viven errantes con el nombre de lacandones o caribes los pobres restos de la nacionalidad india, pobres salvajes inofensivos, y de pacífico carácter que sólo piden a los españoles alguna tolerancia en su postrer asilo. A veces se aventuran los más atrevidos en el recinto de las poblaciones limítrofes, a fin de procurarse en ellas por medio de cambios los objetos necesarios para su consumo; pero en general, evitan el trato de los blancos…”
Al llegar a Tenosique abandona las riberas del río Usumacinta y se introduce por la selva petenera, que se le antoja solitaria e inmensa. Pero la sensación de vacío es quizá la que más subraya cuando llega a este punto: “…de cuando en cuando una pequeña caravana se dirige desde el interior hacia el Usumacinta con tabaco, quesos, y algunos artículos procedentes de Belice, que cambia por sal y cacao; rara vez se aventura más allá de Tenosique.”
Tras varios días de travesía abriéndose paso por la selva a filo de machete, algunos tramos bajo torrenciales lluvias, durmiendo en improvisados cobertizos que se derrumban sobre sus cabezas, superados por el peso del agua que se precipita violenta, llegan al fin a Flores. Su visión merecería ser impresa en uno de los folletos turísticos del INGUAT, que regularmente están llenos de palabrería sosa e intrascendente:
“…la sombra de los bosques desapareció definitivamente; estábamos a orillas de un lago azul, cuya superficie era tan brillante como un espejo; un islote pedregoso, teñido de púrpura por el sol poniente, se elevaba con débil pendiente a quinientos metros de la orilla; en él se veía una porción de casitas apiñadas como colmenas, desde el nivel de las aguas hasta el punto culminante coronado de una iglesia y de un grupo de cocoteros; teníamos delante de nosotros la pequeña villa de Flores, cabeza de distrito, con una población de mil doscientas almas y construida sobre las ruinas de una antigua ciudad indígena…”
Es indudable, a juzgar por las líneas de arriba, que la visión de Flores, emergiendo de las aguas le quitó del cuerpo y la mente las penurias del viaje atravesando la selva. Casi se puede ver a Morelet bailando de la alegría en la playa del lago que, entonces límpido, se ofrecía a sus pies. Pero al llegar a Flores, una enfermedad lo tumba en una hamaca, en donde languidece, habiendo adoptado un régimen de dieta e inmovilidad absoluta para recobrar las fuerzas y “…vuelta la vista en dirección al lago, del que percibía un trozo…” O sea que hasta moribundo, don Arturo mantiene alta la poesía.
De su estadía en Flores tenemos que hacer obligadamente un alto para mencionar que fiel a su profesión de naturalista, estudia la fauna del lago. “Una mañana me trajeron un cocodrilo vivo, de tres metros aproximadamente de largo, cogido en el lago.” Al pobre cocodrilo don Arturo le administra una dosis de jabón de arsénico, que no sé yo para qué llevaba consigo (¿era quizás una herramienta de su trabajo para hacer taxidermia en estos remotos parajes?), pero que mata al formidable animal dejándolo intacto para poderlo disecar. Nos informa Morelet que dicho espécimen fue llevado al Museo de París y que “se ha reconocido en él una nueva especie, los sabios profesores de este establecimiento me han hecho el honor de darle mi nombre…” Se trata del Crocodilus Moreleti, especie endémica del Lago Petén Itzá.
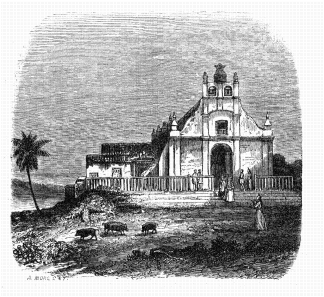
Flores. Dibujo de Arturo Morelet.
Para no hacer este texto más pesado de lo necesario y como último intento de llamar la atención para su inmediata lectura, el testimonio de Morelet toca también una cuerda sensible de la vida nacional: la política. En un país extenso, en su mayor parte en estado natural puro, con un arcaico sistema de comunicaciones en el que imperaban los caminos poco apropiados, con mantas de polvo picante y enceguecedor en el verano y una cama de lodo pegajoso en el invierno, los eventos políticos de la lejana capital quedaban atrapados en la espesura hasta pasar casi desapercibidos. Comenta Morelet, recordándome algún pasaje de Cien años de Soledad:
“Las borrascas políticas que resuenan en Guatemala, producen aquí solamente un eco lejano que se debilita gradualmente por las montañas. A nadie preocupa la forma de gobierno, ni se discute el valor de sus actos; las grandes palabas de humanidad y libertad, cuyo cebo engaña tanto en América como en Europa, no vibran en estos parajes.”
Tan poco resonaban los hechos y las ambiciones políticas que ensangrentaban a la Federación en estos tempranos años de vida política independiente que los estertores del sueño unionista morían sin pena ni gloria en un sur muy lejano. Don Arturo, atento testigo de la historia centroamericana nos regala un párrafo hermoso por su valor histórico, con el que cierro ya está enamorada reseña de un relato magnífico, imprescindible para comprender en una minúscula porción, las complejidades de nuestra Guatemala:
“Fui testigo de esta filosófica indiferencia cuando llego a la cabeza de distrito la noticia de la ruptura del pacto federal y de la constitución del Estado en república independiente. Además, es tal la lentitud de las comunicaciones con la capital, que un acto político consumado el 21 de marzo de 1847, no fue conocido en Flores hasta el 10 de julio, tres meses y medio después…”[3]
[1] Todos los textos han sido tomados de la excelente edición en español del relato de Arturo Morelet publicada por la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Viaje a América Central (Yucatán y Guatemala). (Guatemala: 1990). El libro cuenta con un excelente prólogo del historiador Jorge Luis Arriola, miembro de número de dicha Academia, que contextualiza la vida y la obra del insigne naturalista.
[2] “Se llama erisipela a una rubicundez esparcida en toda la superficie de la piel, estando esta quemante y caliente, que se desvanece por la compresión y que vuelve a aparecer inmediatamente que cesa, que muda fácilmente de lugar, con la parte que ocupa unas veces lisa, otras hinchada y otras llena de flictenas o de pústulas, acompañada muchas veces de calentura, y que según las circunstancias toma el nombre de lisa, de flegemonosa, de flictenosa y de pustulosa…” (Frank, José. Patología Interna. Tomo III. Imprenta que fue de Fuentenebro, a cargo de Alejandro Gómez. Madrid: 1842). El libro puede leerse en Google Books.
[3] El 21 de marzo de 1847 se fundaba en la ciudad de Guatemala, nada más y nada menos que la República de Guatemala, separada del pacto federal y como Estado soberano de pleno derecho.
Un país para contemplar: el mapa en relieve de la República de Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
“En la discusión de puntos políticos la palabra pueblos no significa Chinautla o Sumpango, significa Nación; y Nación es la colección de los individuos que la componen.”
José Cecilio del Valle. El Amigo de la Patria. (Número 3, Folio 35, 3 de noviembre de 1820).
-I-
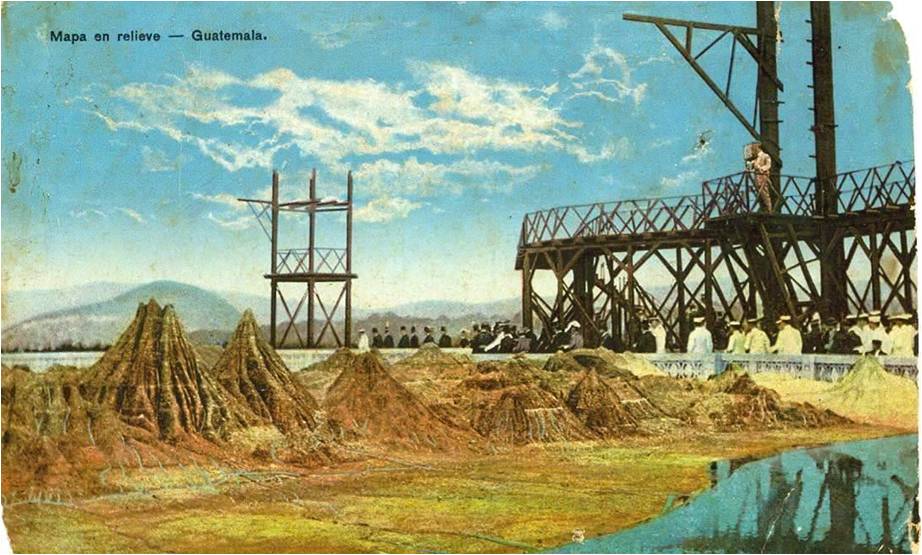 Postal conmemorativa del Mapa en Relieve. Fuente: skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala.
Postal conmemorativa del Mapa en Relieve. Fuente: skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala.
Puedo decirlo con seguridad: he tenido mucha suerte en cuanto a las personas a las que he conocido, muchas veces de forma inesperada. Este es el caso del señor Roberto Urrutia Evans, a quien conocí por intermedio de mi esposa, María Mercedes, por circunstancias que no viene a cuento relatar aquí, pero que me permitieron asomarme a la historia de Guatemala de una forma muy especial.
A don Roberto lo visitábamos una vez al mes en su casa ubicada en el centro histórico, cerca de la avenida Centroamérica. Nos recibía en un estudio lleno de estantes con documentos y un macizo escritorio invadido por los papeles. En esa pequeña habitación tuve el privilegio de sostener en mis manos un teodolito propiedad del ingeniero Claudio Urrutia, hojear un buen conjunto de documentos y mapas firmados por el ingeniero Urrutia y por el ingeniero Francisco Vela (en fotocopia, pues los originales los guarda una hermana en los Estados Unidos) y varias fotografías de los trabajos y viajes de don Claudio. Además, don Roberto, que a pesar de su avanzada edad tenía una mente lúcida y una memoria impecable, nos contaba anécdotas de su padre, con unos ojos que brillaban gracias a una nada disimulada admiración. El era un fiero defensor del papel protagónico de su padre en la construcción del mapa en relieve y en la elaboración de los mapas de campo que se utilizaron para levantarlo. Sumado a ello, contaba sus historias personales sobre las más de cinco décadas de trabajo en la Empresa Eléctrica de Guatemala y del país que fue cambiando con el paso de los años. Siempre tuvo un recuerdo nuevo que compartir con cada visita y siempre nos recibía con una sonrisa. La última vez que lo vi y conversé con él fue en mi boda, hace ya casi siete años y no mucho tiempo después falleció. Dedico a su memoria estos apuntes con todo el cariño y la gratitud por compartir con un desconocido sus historias familiares.
-II-
El Mapa en Relieve fue construido por orden del entonces presidente Manuel Estrada Cabrera, con intenciones pedagógicas, y por ello fue levantado en los terrenos del Hipódromo del Norte, justo a un costado del Templo de Minerva, en donde año con año se celebraban las Fiestas Minervalias en honor y loor del oscuro mandatario. El Hipódromo del Norte, al final de la Avenida Minerva (hoy Simeón Cañas), era el escenario de desfiles, lecturas de poemas, discursos laudatorios y apretones de manos con que todos pretendían congraciarse con el dictador, y la idea era crear un parque consagrado a la educación y al esparcimiento, que buena falta nos hace incluso ahora, a más de cien años de distancia.
Al respecto de las festividades y de su espacio físico comenta Mynor Carrera Mejía:
“El área de Minerva se fue convirtiendo en un parque recreativo y cultural para los pobladores capitalinos. Aparte del Templo de Minerva, se mandó a construir un mapa en relieve de Guatemala. Este tenía posibilidades de ser observado desde atalayas construidas para el efecto. El mapa cumplió su papel didáctico para los niños de las escuelas de la ciudad capital. Asimismo, permitió la visualización del país, sus accidentes geográficos y sus comunicaciones…”[1]
El Mapa en Relieve puede ser visto también como la materialización de una de las líneas del discurso liberal de la época: el empuje del país hacia la modernidad. Tal y como lo señala arriba Carrera Mejía, gracias a esta obra los estudiantes podían observar con todo detalle y de un solo vistazo las complejidades topográficas de nuestro país y aprender de él. El solo hecho de levantar los planos de ingeniería para poder reproducir el país en un espacio de limitadas extensiones era un ejercicio de modernidad y tecnología para los visitantes. Pero no solo se representaron los accidentes geográficos: también se señaló en el mapa los campos de explotación minera, de petróleo, las líneas férreas tendidas, las carreteras principales y secundarias, puentes tendidos (pintados en rojo, para darles realce) y los muelles de los principales puertos, señalados con orgullosamene con un rótulo decorado con un ancla: Champerico, Ocos y Puerto de San José en el Pacífico y Puerto Barrios en el Atlántico. También corría agua por los ríos y lagos señalados en el mapa, así como en los océanos, implicando una moderna y esmerada estructura hidráulica invisible, denotando avanzadas técnicas de construcción. Adicionalmente, señala Carrera, el mapa era “Otra manera de procurarle identidad al espacio liberal que concebía a Guatemala como república y, aunque ligada históricamente, se encontraba separada del resto de las repúblicas centroamericanas…”[2], es decir que por su medio, se pretendía crear una imagen concreta de identidad nacional para quien lo visitara.
No puedo dejar de mencionar que en uno de los artículos más conocidos del brillante intelectual José Cecilio del Valle publicado en su periódico El Amigo de la Patria, había urgido a las autoridades sobre la necesidad de llevar estadísticas y levantar mapas adecuados de la naciente república, resumiendo sus razones en una frase concisa, lúcida y luminosa: “Un gobierno que no conoce las tierras de la nación que rige, ni los frutos que producen, ni los hombres que las pueblan es un ciego que no ve la casa que habita…”[3], frase que en su belleza resume toda esa ansia de conocimiento que embargaba a los hombres de la ilustración, del que nuestro compatriota fue dignísimo representante. Así, el gobierno de Estrada Cabrera, consciente o inconscientemente hacía suya, mediante la hermosa obra del mapa, una máxima de la ilustración: “No se puede gobernar lo que no se conoce”.
De acuerdo a la escritora María Elena Schlesinger, la idea del mapa fue del ingeniero Francisco Vela, a quien Estrada Cabrera había encomendado en mayo de 1903, el diseño y construcción de los jardines que decoraran el terreno del Hipódromo del Norte. De acuerdo a esta autora, Vela propuso entonces la construcción de un mapa de la República a escala, pues el militar había recorrido su territorio a lomos de mula, recopilando numerosos datos topográficos. “Dos meses después el Presidente tenía ante sí una bella maqueta de un metro cuadrado, en donde se podía apreciar la belleza del proyecto.”[4]
-III-
El Presidente Estrada Cabrera se entusiasmó con la propuesta del ingeniero Vela, “…y el acuerdo para dar inicio a la obra quedó firmado el 30 de julio de 1903.”[5] La construcción inició el 17 de abril de 1904, siendo finalizada 18 meses después.
“Junto a Vela colaboraron los ingenieros Claudio Urrutia y Ernesto Aparicio, los dibujantes Eduardo Castellanos, Salvador Castillo y Eugenio Rosal, el artista Domingo Penedo y el maestro de obras Cruz Zaldaña, así como un grupo de obreros que hicieron posible su ejecución pero cuyos nombres quedaron perdidos en el tiempo.”[6]
La obra fue entregada por el ingeniero Vela el 28 de octubre de 1905 e inaugurada por Estrada Cabrera al día siguiente, como parte del programa de las Fiestas Minervalias de 1905, celebradas del 29 al 31 de octubre de ese año. Estas fiestas tuvieron varios puntos especiales en su programa, siendo el primero y más importante la inauguración del Mapa en Relieve. Otro punto de importancia adicional fue la filmación de las festividades y su proyección al público el 7 de noviembre[7] de ese año y la introducción del militarismo en unas festividades en las que hasta ese año había destacado el civismo.
Sin embargo, es importante señalar que el ingeniero Francisco Vela, quien fuera comisionado por el presidente para la construcción de la obra, subcontrató al ingeniero Claudio Urrutia para su realización, de acuerdo a un contrato firmado por ambos el 5 de julio de 1903. Este era un punto que don Roberto me señalaba con énfasis cada vez que salía el mapa en nuestras conversaciones, y que según él en la historia nacional no se le hacía justicia a los esfuerzos de don Claudio Urrutia, quien incluso aportó sus propios datos y mediciones del país, realizados durante sus incontables viajes. En una ocasión, al preguntarle yo la razón por la que se había querido desplazar al ingeniero Urrutia de la coautoría del hermoso proyecto, su hijo me explicó que fue más por celos profesionales que por alguna decisión personal de Vela, quien era amigo de su padre. De acuerdo con don Roberto, el ejército era muy celoso de su prestigio, y dado que don Francisco Vela era ingeniero y militar, fue convertido en la imagen de ese ejército moderno y tecnificado, capaz de ejecutar la más difícil obra. Habría que recordar que don Franciso Vela no sólo fue director de la Escuela Politécnica, máxima institución para la instrucción de la oficialidad de la fuerza armada, sino que también fue decano de la Facultad de Ingeniería de 1898 a 1900, es decir, que llegó a la cabeza de las dos instituciones que en su época representaban el progreso y la modernidad.
El contrato lo pude leer en fotocopia en más de una ocasión, y más por vergüenza que por otra cosa nunca le solicité a don Roberto una reproducción de ése y otros documentos interesantes, como unas cartas enviadas por el ingeniero Urrutia a su colega Vela. Siempre me arrepentí de esta pena injustificada frente al gran beneficio intelectual que suponía, además que era un trozo valioso de la historia nacional, pero afortunadamente en mis investigaciones hemerográficas, pude encontrar una reproducción literal del mismo, publicado en el diario Prensa Libre el 4 de julio de 1996 por un periodista que firma la nota lastimosamente únicamente con sus iniciales: JAP. Por el interés de dicho documento y con la intención de sacarlo de las cenizas del tiempo y el olvido lo transcribo a continuación tal y como apareció publicado por el periódico:
“Francisco Vela por una parte, en concepto de contratista para desarrollar la idea del presidente Estrada Cabrera, sobre representar en relieve el territorio de la República, y por otra parte Claudio Urrutia, han celebrado el contrato siguiente:
- El señor Urrutia se compromete y obliga a coadyuvar a dicha obra con el carácter de primer ingeniero subdirector.
- Al suplir al señor Vela en su ausencia y en su carácter de director, haciéndose responsable del orden y de satisfacer las dudas técnicas que ocurran en este asunto.
- Tendrá a su cargo el replanteo topográfico del mapa de la República, revisión y corrección de los dibujos y la segunda inspección de los trabajos, correspondiéndole la primera en ausencia del director.
- A trabajar todo el tiempo necesario a fin de poder terminar la obra el 30 de octubre del presente año de 1903.
- A proporcionar los datos geográficos e hidrográficos necesarios a la ejecución del presente contrato, cooperando con el director a la redacción de un folleto sobre la descripción de la República.
- A pagar por su cuenta [tachado se lee: si lo necesitara] un ayudante de ingeniero y en caso de enfermedad a dar un sustituto que pueda hacer sus veces a satisfacción.
- A no traspasar el presente contrato.
- A pagar por su cuenta cualquier trabajo relacionado con su cargo y que no quiera hacerlo personalmente.
- El señor Vela se compromete y obliga a pagar al señor Urrutia para el desempeño de su cargo con quien figura en el presente contrato la suma de $2,000 o sean $5,000 por el término de 4 meses.
- A computar el presente mes así como el de octubre próximo como si fueran completos.
- A dar por vía de anticipo la suma de $2,000 y el resto hasta completar $5,000, por quincenas proporcionales vencidas y devengadas a razón de $500 cada una.
13. Y último, cualquiera dificultad o interpretación de este contrato será resuelto por árbitros nombrados uno por cada parte y en caso de discordia los mismos árbitros nombrarán un tercero cuya desición (sic) será resolutiva. Firmándose uno de este tenor con tres fojas útiles que se depositarán en la Secretaría de esta Empresa. Guatemala, 5 de julio de 1903.
Se adiciona la cláusula No. 12: 12. Si el tiempo de entrega de la obra se prorrogase por caso fortuito o fuerza mayor, el Ing. Urrutia continuará trabajando hasta dar cumplimiento al compromiso que le marca este contrato.”[8]
Sin embargo, las obras no pudieron empezar inmediatamente después de firmado el contrato, pues de acuerdo a la información que nos proporciona JAP, el presidente se tardó 10 meses en elegir el terreno para levantar tan importante monumento, y transcribe, de forma afortunada una carta que el ingeniero Vela le dirige a su colaborador Claudio Urrutia:
“F.C. Abril de 1904. Muy estimado Claudio: Te saludo con el cariño de siempre y te participo que ayer fuimos a elegir el terreno. Es tiempo pues de arreglar nuestro contrato y te suplico busques al notario que nos amarre, pues el Presidente desea comenzar esta semana y yo le dije que estaba todo arreglado para ello. Por muy urgente trabajo hoy, y tener que ir al ministerio no voy a verte, pero si tú vienes yo iré mañana en la mañana. Tu amigo y Servidor Franco: Vela.”[9]

El ingeniero Claudio Urrutia (al pie de la escalera) con sus colaboradores durante uno de sus recorridos por el país. Urrutia fue presidente de varias comisiones geográficas y de establecimiento de límites entre la República de Guatemala y sus vecinos.(Fuente: Revista D, Prensa Libre, número 69, 30 de octubre de 2005, versión electrónica).
-IV-
El terreno sobre el que se levantó el monumento, ubicado en el lado oeste del Templo de Minerva, cubría un área de 2,500 metros cudrados. El mapa tiene 52 metros por lado y para efectos de encajar el mapa en el espacio designado para el monumento, el mapa en relieve fue elaborado a una escala horizontal 1/10,000 y con una escala vertical 1/2000. De acuerdo a Schlesinger, en su interesante y ameno artículo que ya hemos citado: “La utilización de esta escala vertical, cinco veces mayor que la horizontal, se siguió con el propósito de que se pudieran apreciar mejor las pendientes, y poder así proyectar una idea más clara de la topografía del país.”
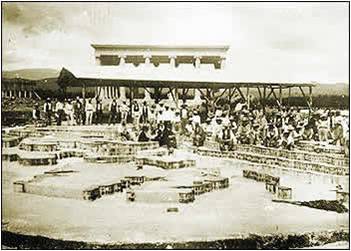
Vista de las obras de cimentación del Mapa en Relieve, con los trabajadores en segundo plano, y el Templo de Minerva al fondo. (Fuente Skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala).
La totalidad del mapa está rodeada por una sólida balaustrada de cemento de 90 centímetros de altura y un perímetro aproximado de 215 metros, que ostenta una serie de 6 medallones decorativos que se repiten de forma intercalada. Estos medallones son ovalados bajo relieves en el anverso, que representan alegorías y símbolos de la historia de Guatemala. La balaustrada fue construida en el taller artístico industrial A. Doninelli & Cía. Don Antonio Doninelli también efectuó el acabado final de la textura de la superficie del mapa, una especie de “granceado”, que simula la realidad y color verde americano. Como dato interesante adicional, cabe apuntar que el señor Doninelli también construyó el Templo de Minerva, a cuyos pies se tendía originalmente el hermoso mapa en relieve de nuestro país.
-V-
La historia reivindicó posteriormente al ingeniero Claudio Urrutia, pues en el monumento a la entrada del Mapa en Relieve, que contiene una escultura en bajo relieve del maestro Galeotti Torres, se levanta un pedestal doble en el que reposan los bustos de Francisco Vela y de Claudio Urrutia.
Para terminar en un plano meramente anecdótico. El busto del ingeniero Francisco Vela originalmente fue esculpido a la manera clásica, en la que aparecía con el pecho descubierto, detalle que no agradó a alguien, quien exigió que se le representara con su casaca de militar. El busto a la usanza clásica pude admirarlo en el despacho del actor e historiador del arte Guillermo Monsanto, quien tuvo la amabilidad de mostrármelo.

Bajo relieve del gran escultor Rodolfo Galeotti Torres que representa al ingeniero Francisco Vela realizando mediciones de campo para la realización del mapa en relieve. (Fuente: Skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala).
[1] Carrera Mejía, Mynor. Minerva en el Trópico. Fiestas Escolares durante el Gobierno de Manuel Estrada Cabrera, Guatemala 1899-1919. Editorial Caudal, Guatemala: 2005. Página 46.
[2] Carrera Mejía. Op. Cit. Página 46.
[3] Del Valle, José Cecilio. El Amigo de la Patria. Tomo Primero. Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala: 1969. Página 165.
[4] Schlesinger, María Elena. Mapa en relieve, una obra perpetua. Revista Crónica, Primera época, año III, 16 de febrero de 1990. Página 49.
[5] Schlesinger. Op. Cit. Página 49.
[6] Paniagua, Rosa María. Mapa en Relieve, la geografía hecha monumento. Siglo Veintiuno, 1 de julio de 1994.
[7] Carrera Mejía. Op. Cit. Página 81.
[8] JAP. Construcción del mapa en relieve se realizó en sólo 18 meses. Diario Prensa Libre, 4 de julio de 1996.





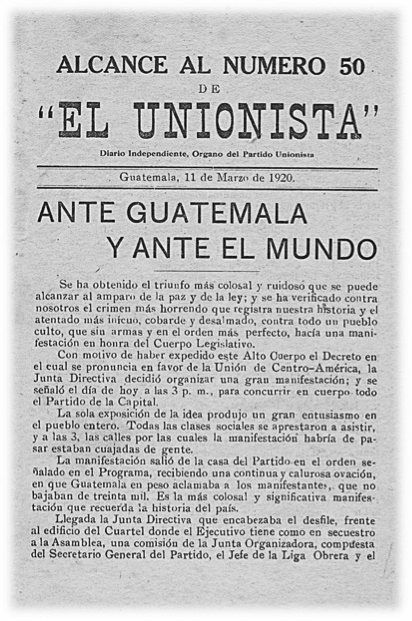

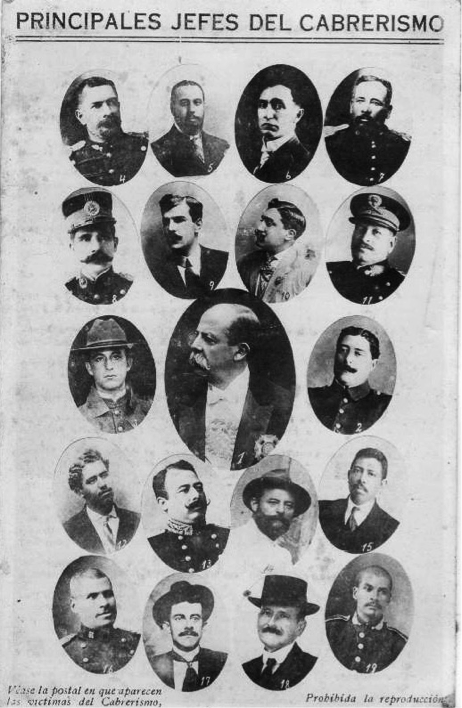
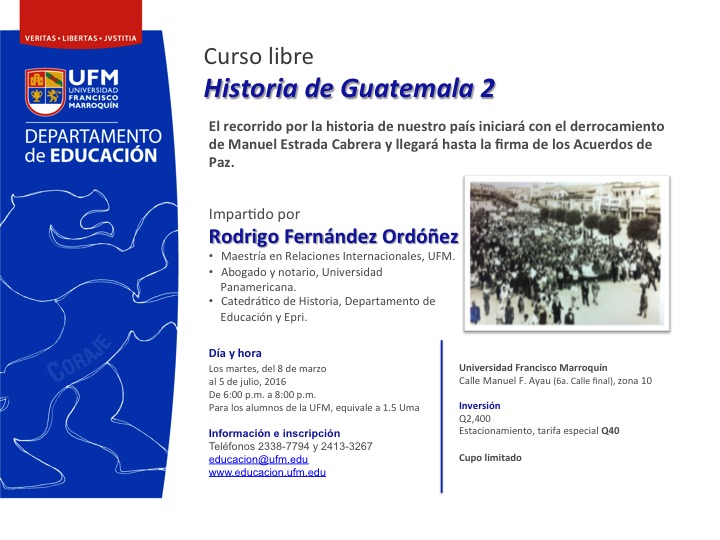

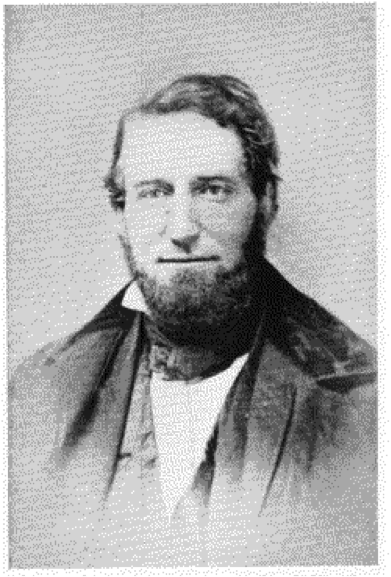



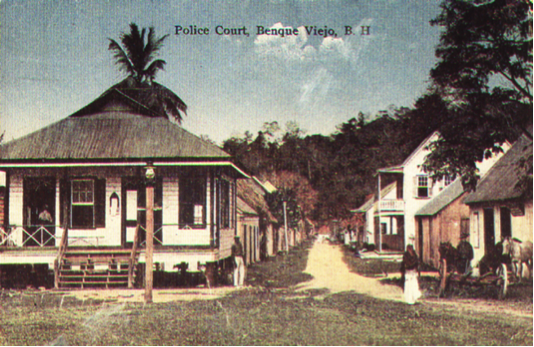
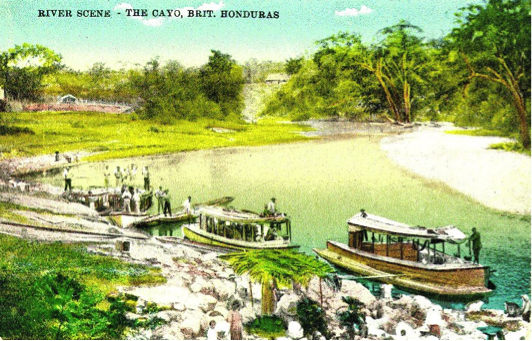
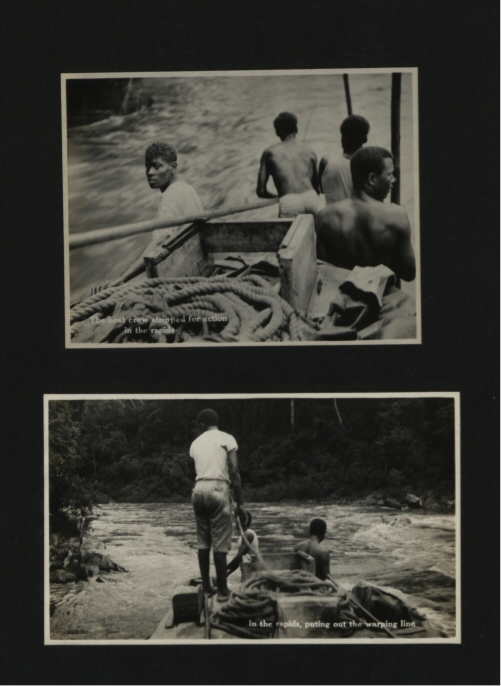


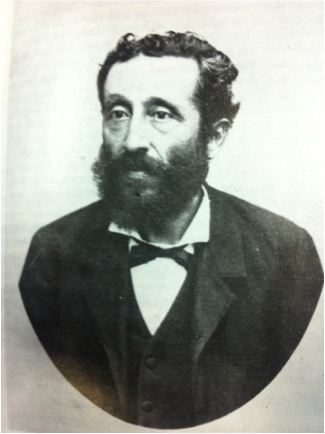



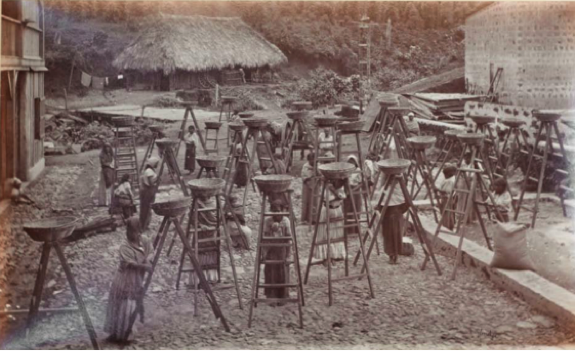

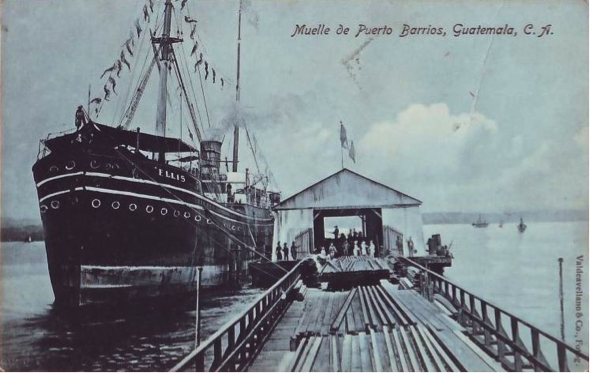
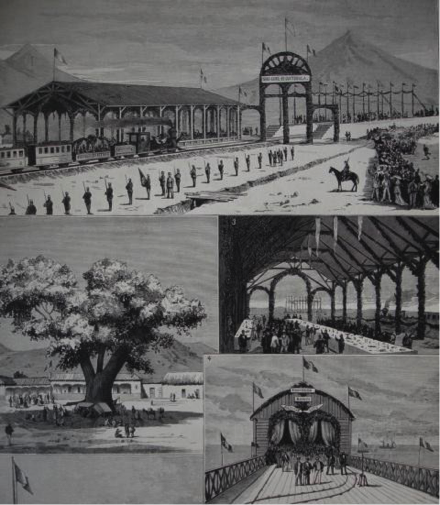

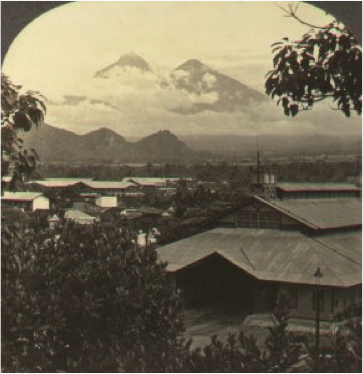
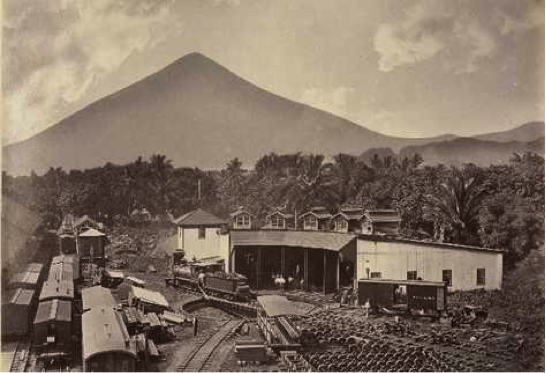
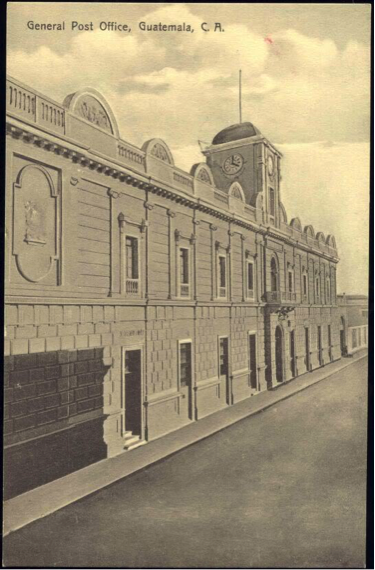


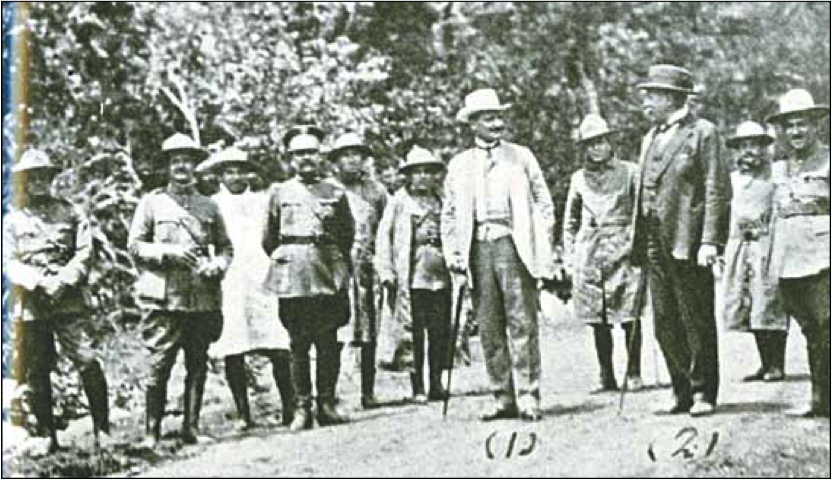




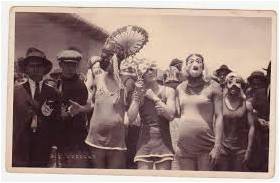

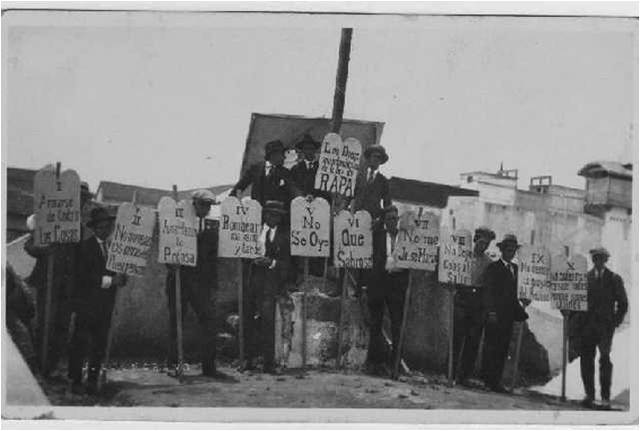



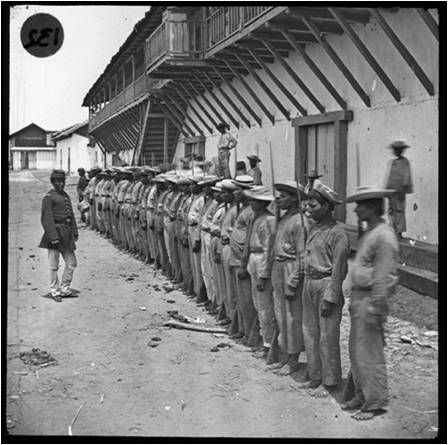


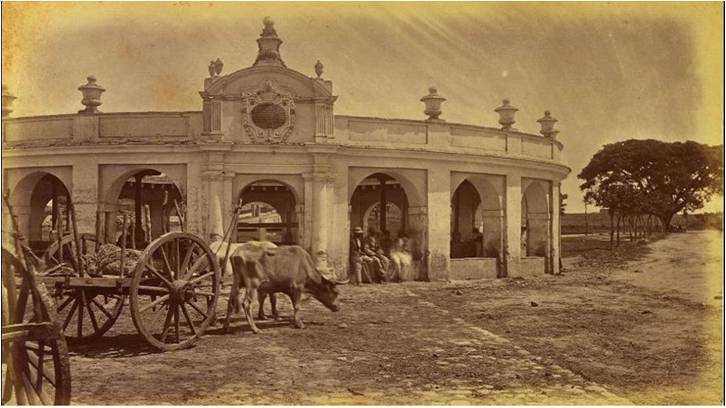

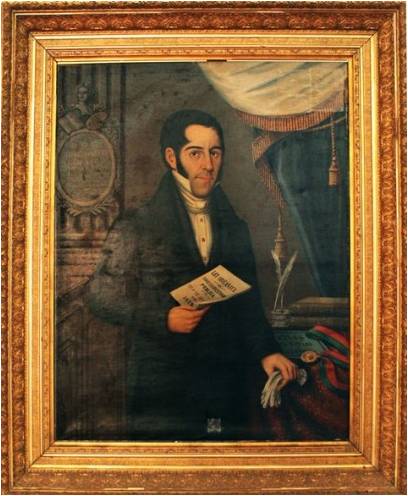
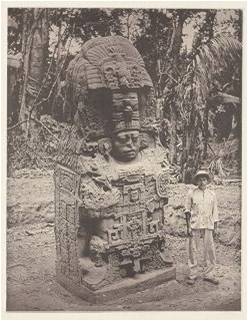
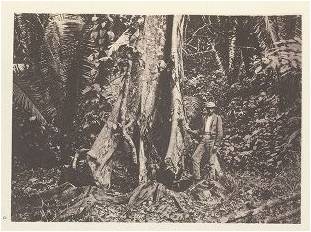
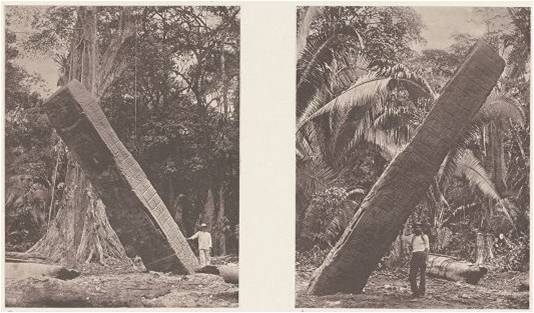
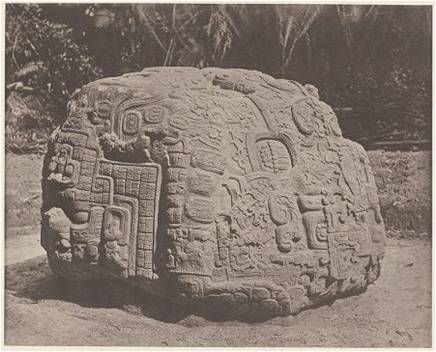
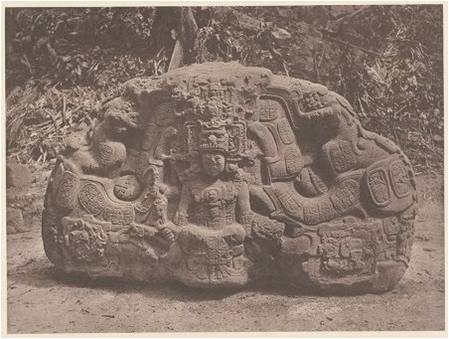
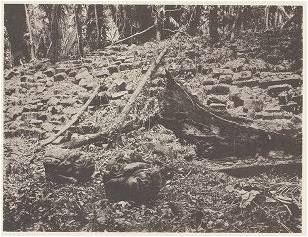

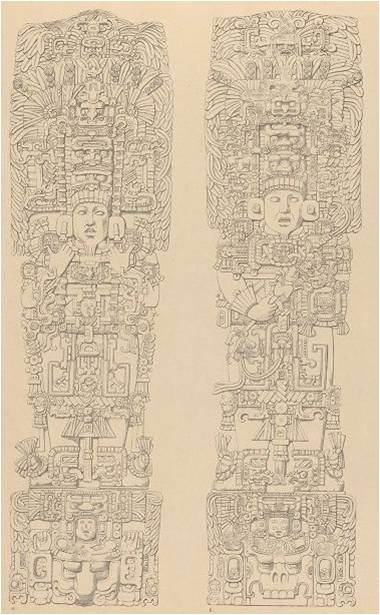



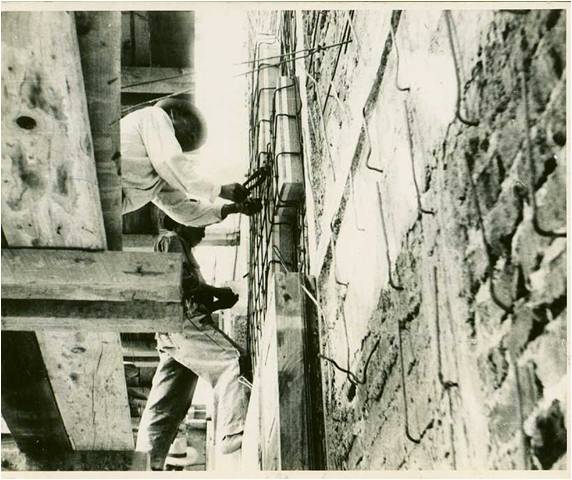
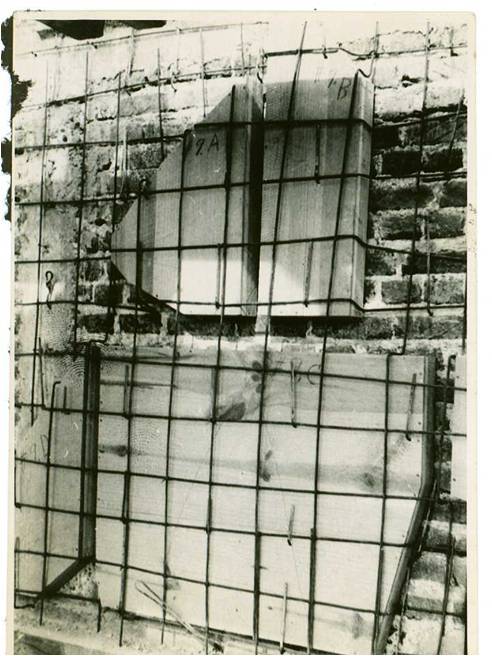
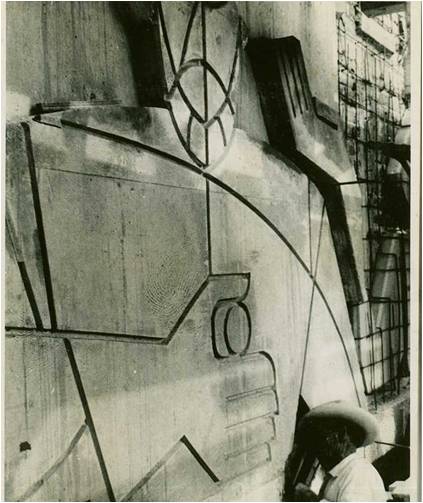







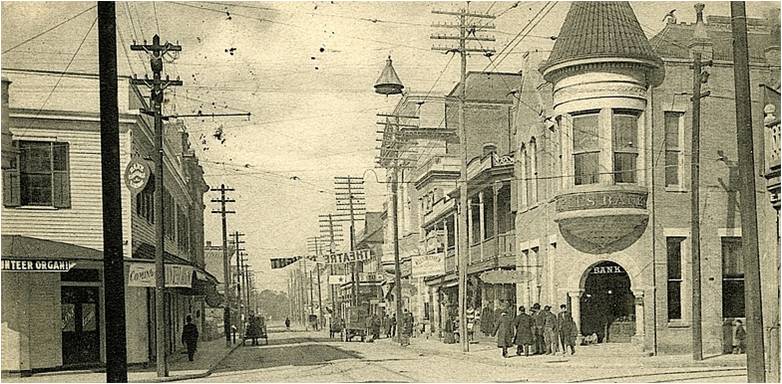


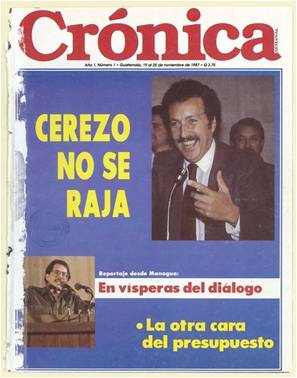



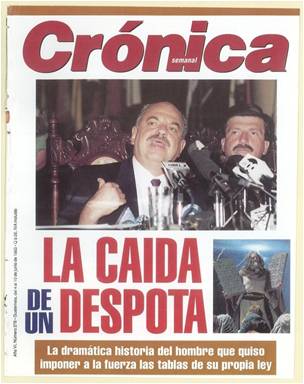

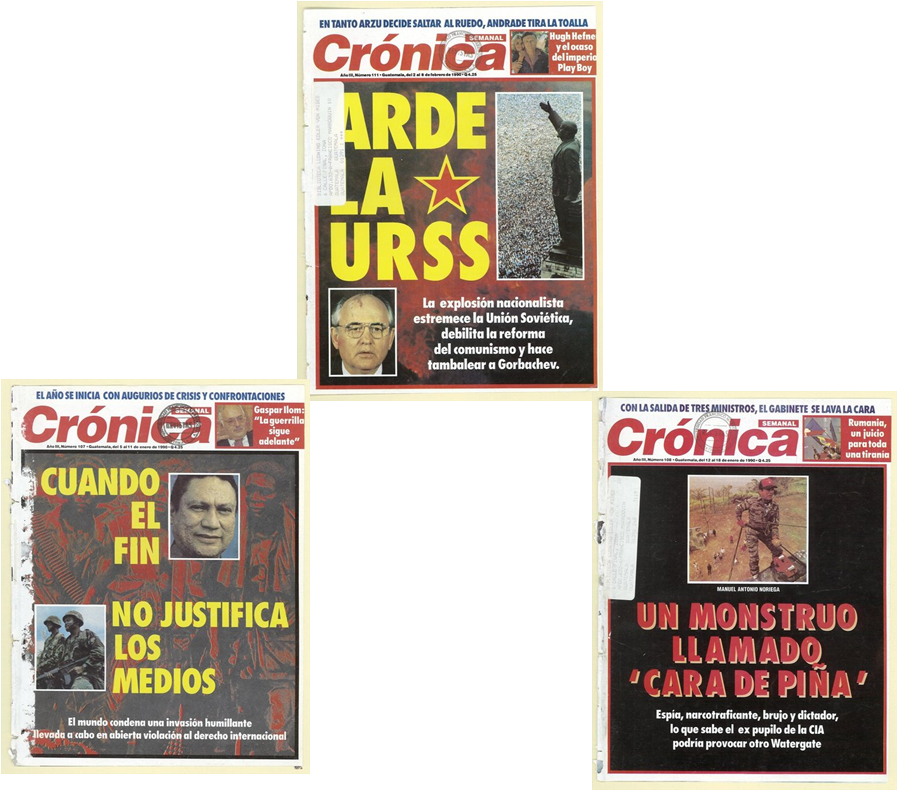

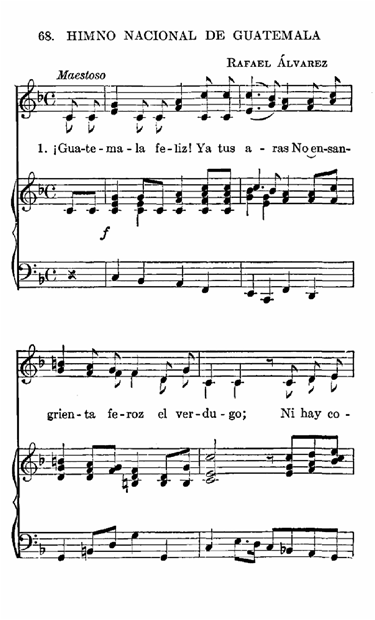
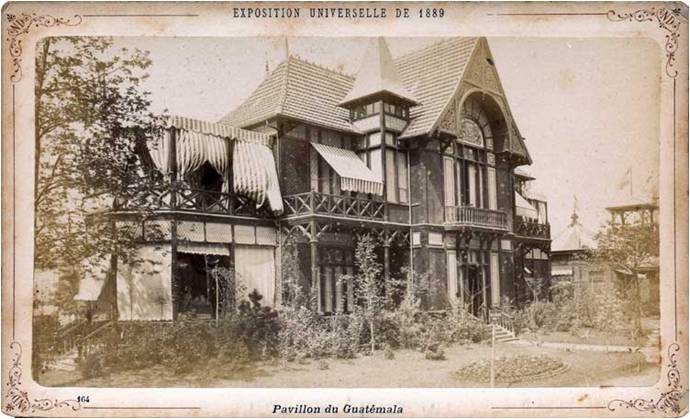
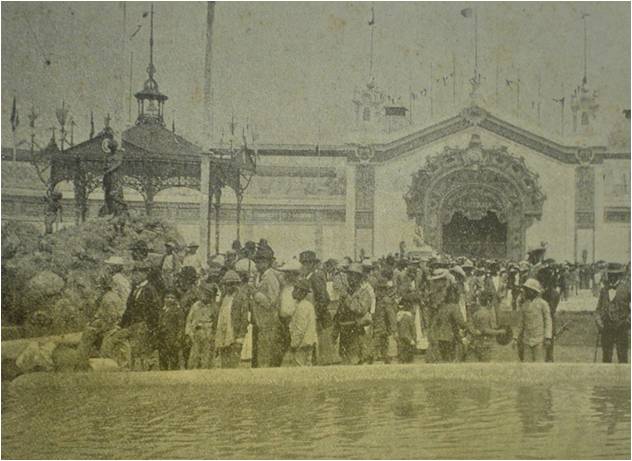
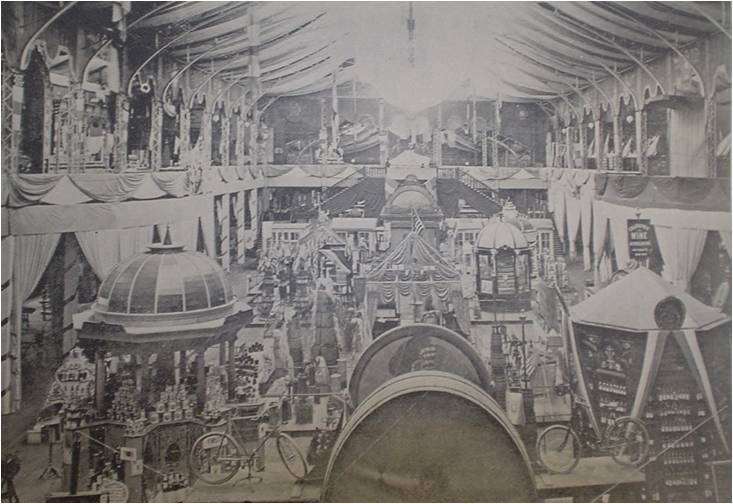


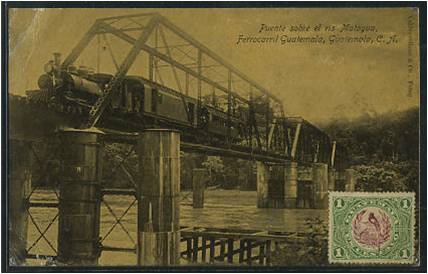

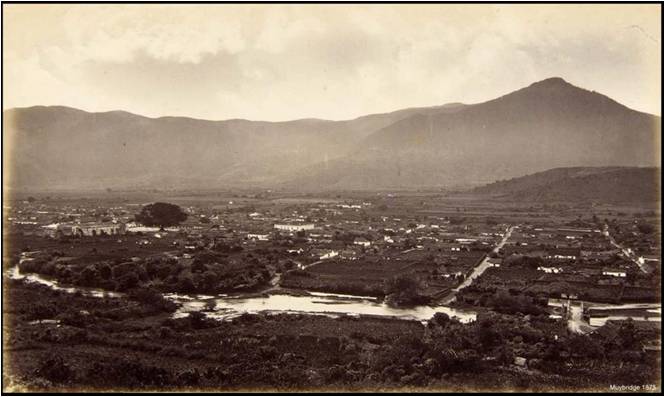
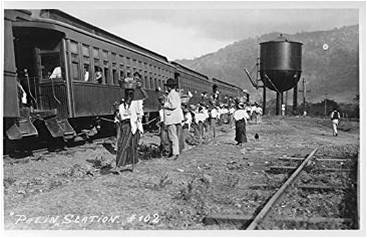
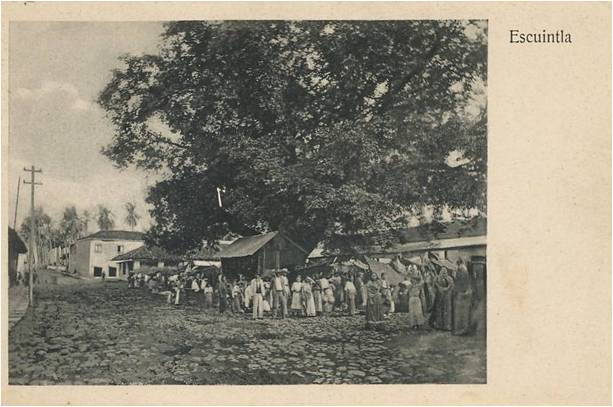
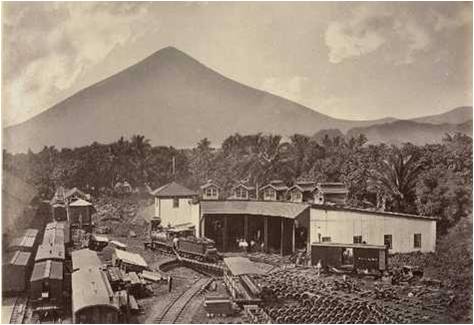

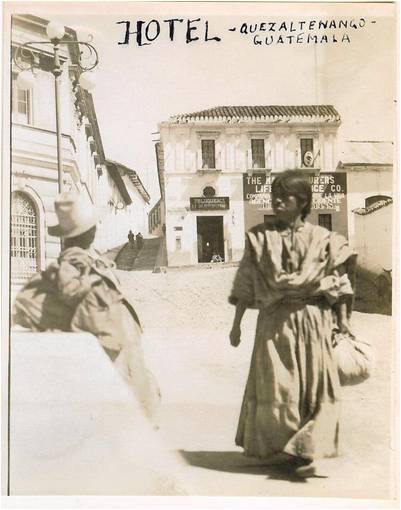

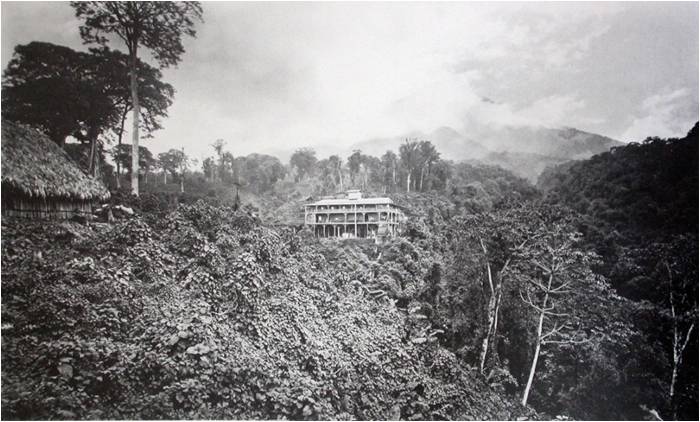

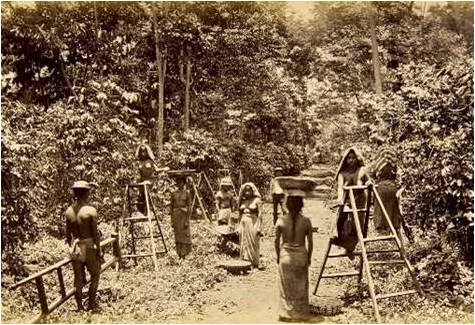
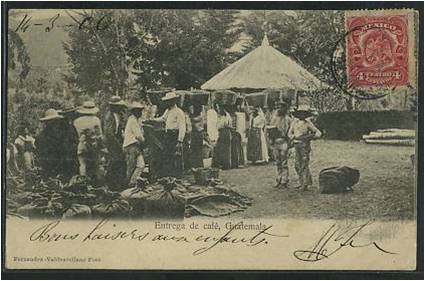
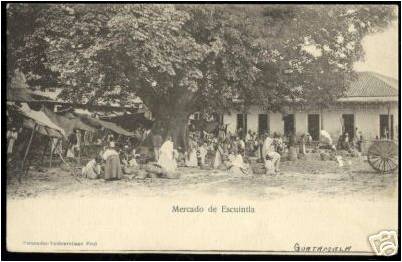
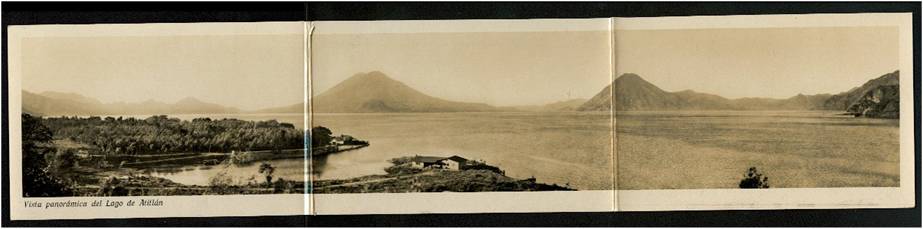
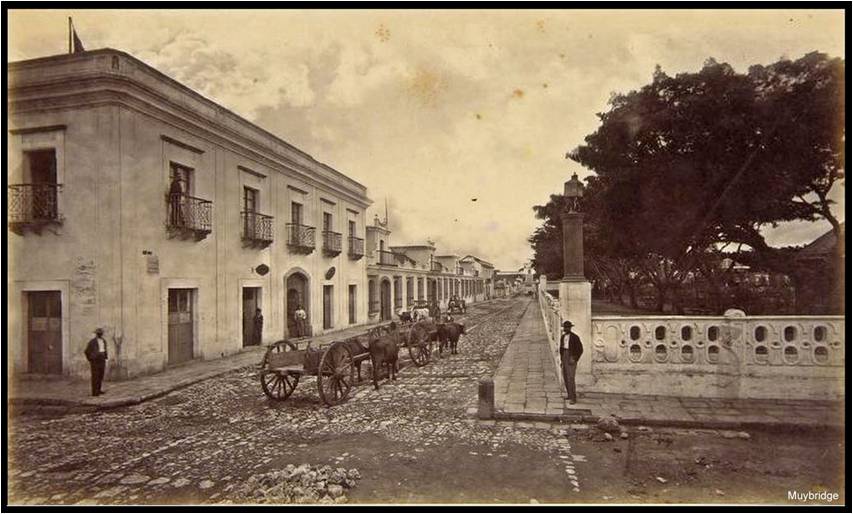
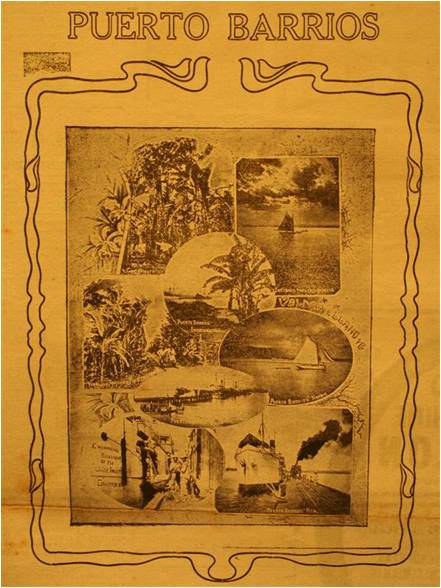
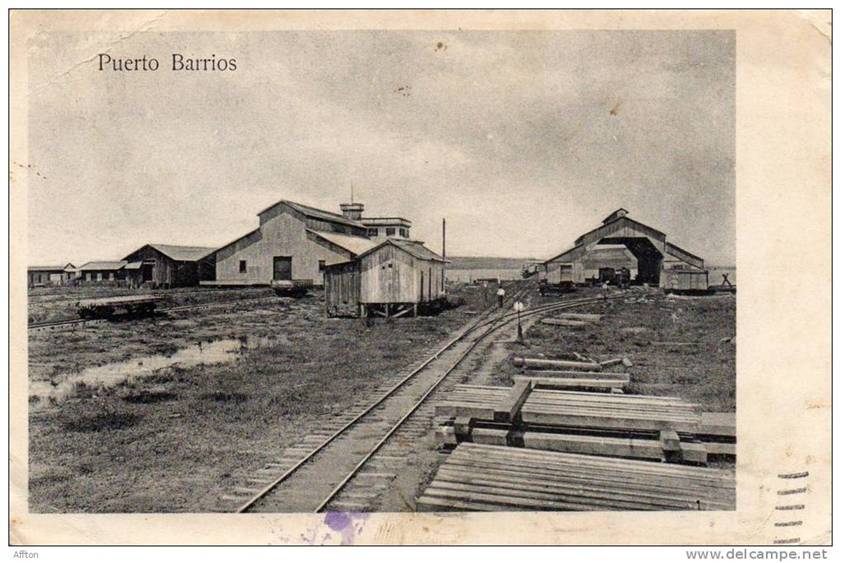
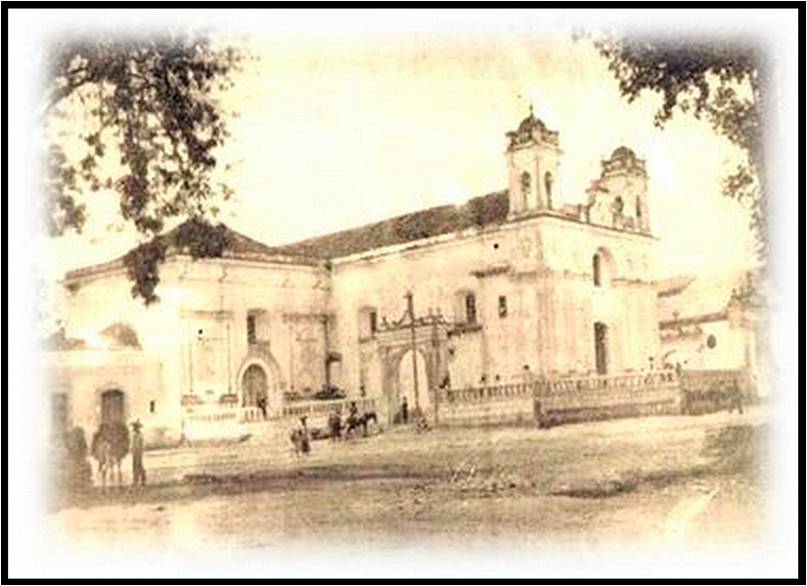
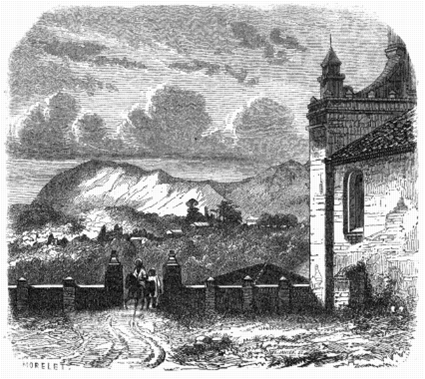
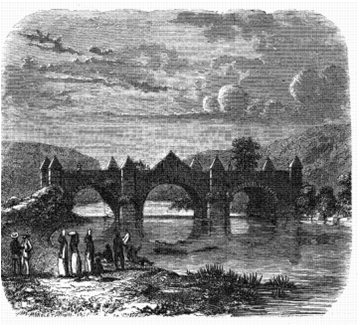
![Augusto de Succa, pintor y fotógrafo realizó dos pinturas panorámicas de la ciudad, una vista desde el Cerro del Carmen (imagen arriba) y otra vista desde las alturas de San Gaspar (aproximadamente donde se levanta actualmente el Colegio Don Bosco). Se presume que ambas pinturas fueron realizadas a partir de fotografías, y estuvieron expuestas en el vestíbulo del Teatro Colón.[15]](https://educacion.ufm.edu/wp-content/uploads/2014/02/Morelet3.png)