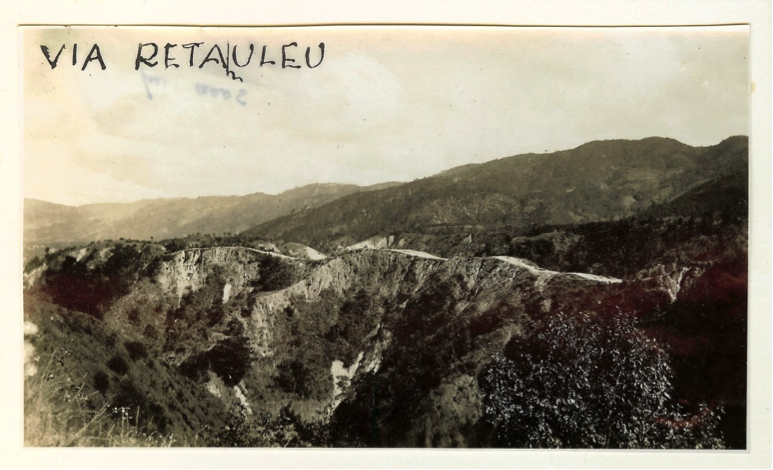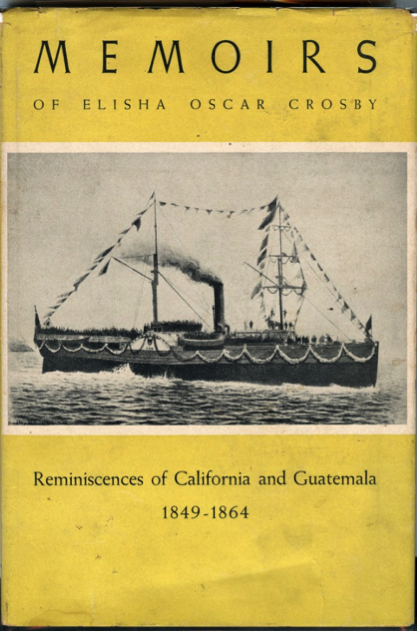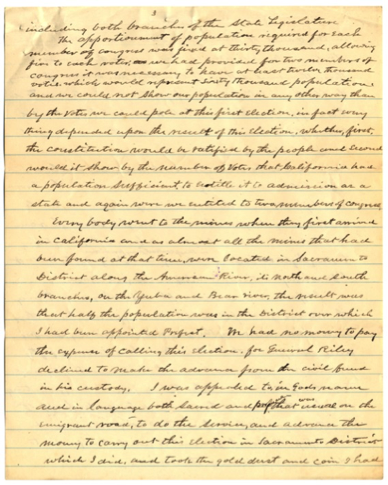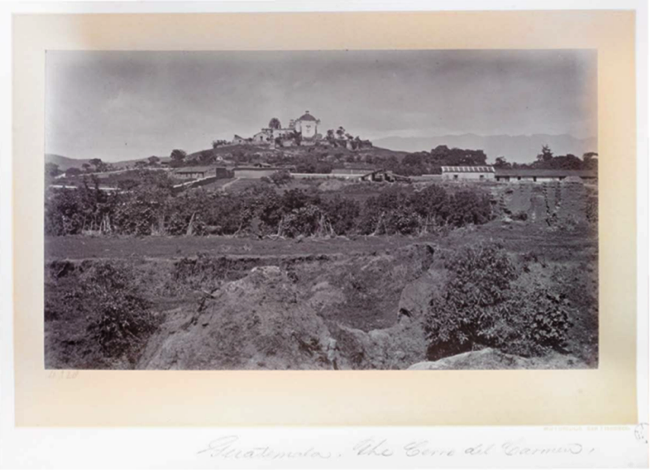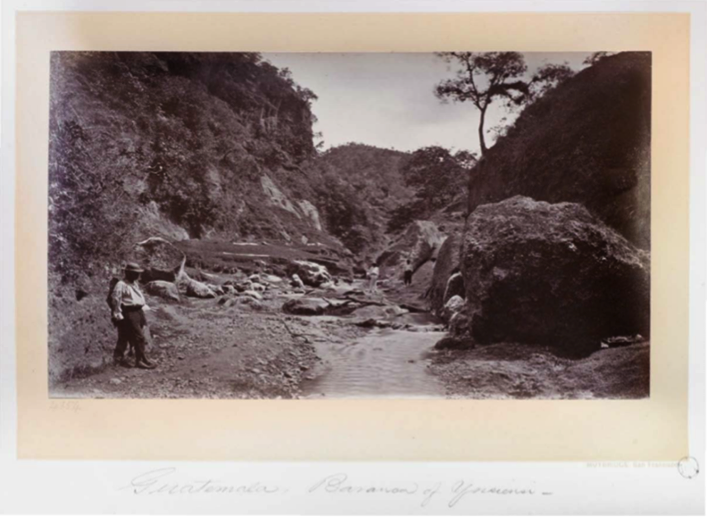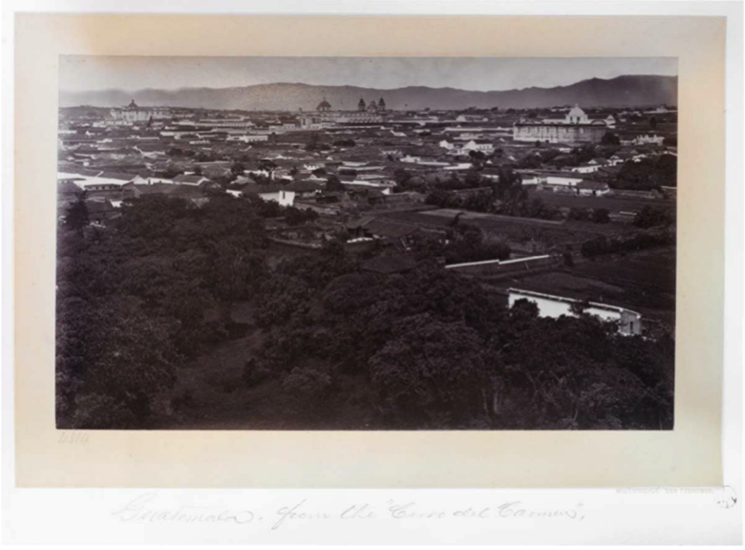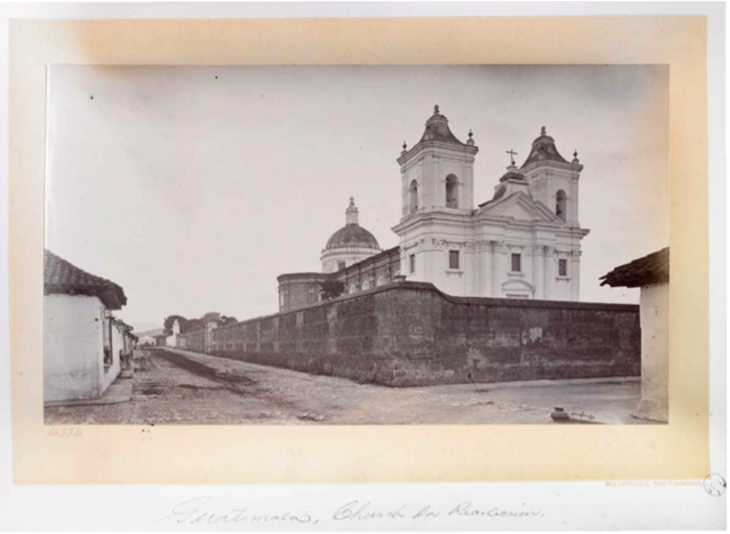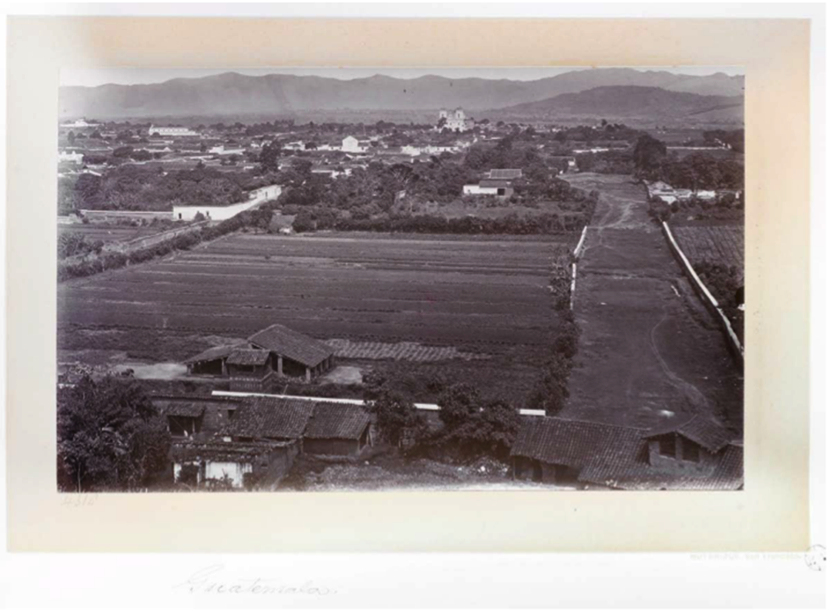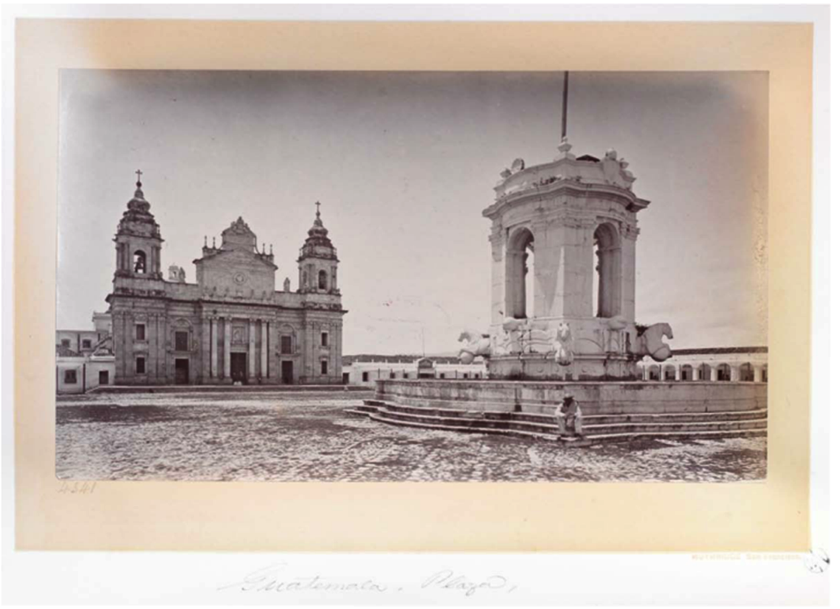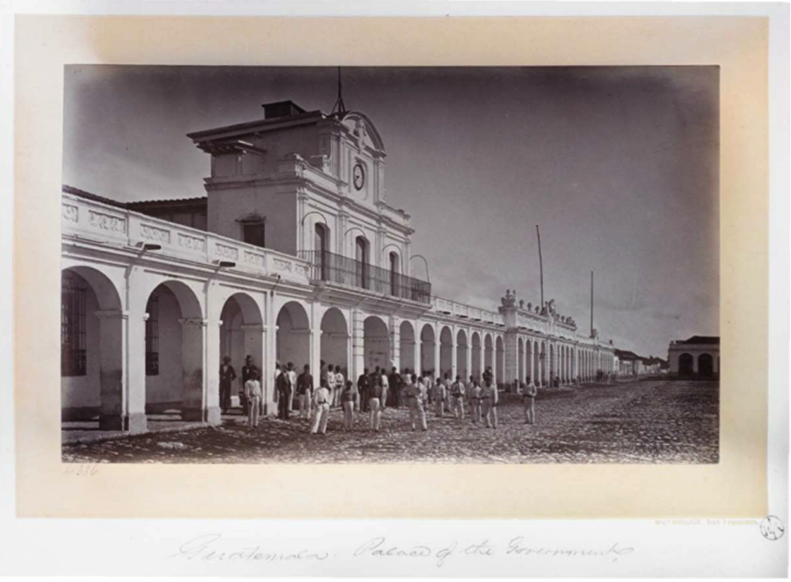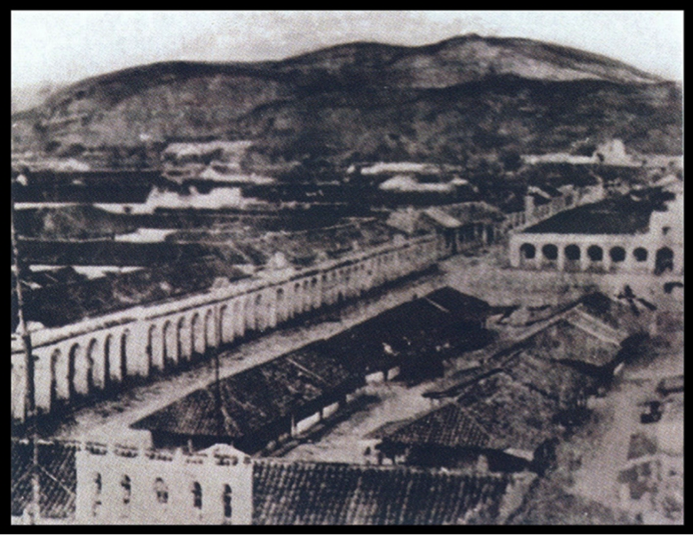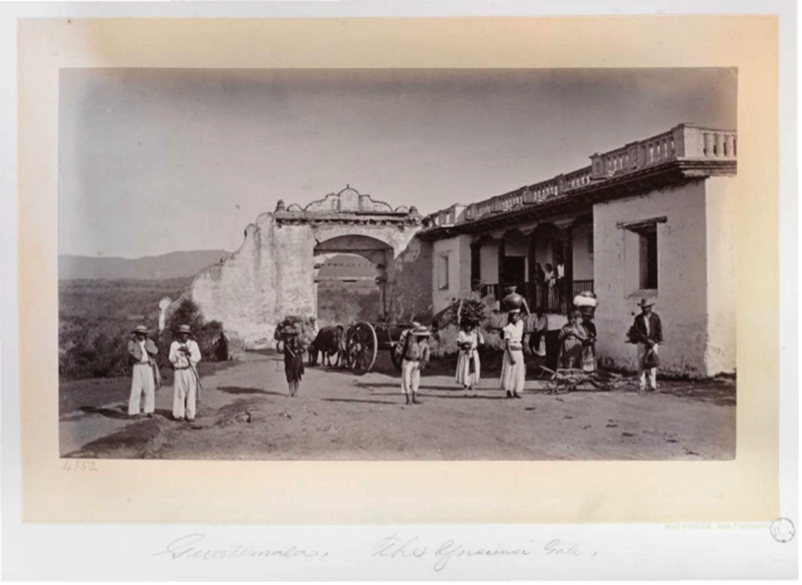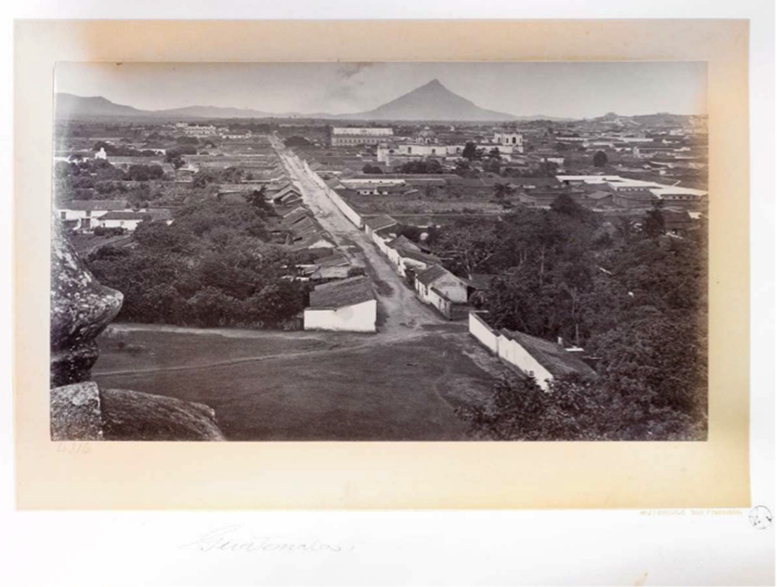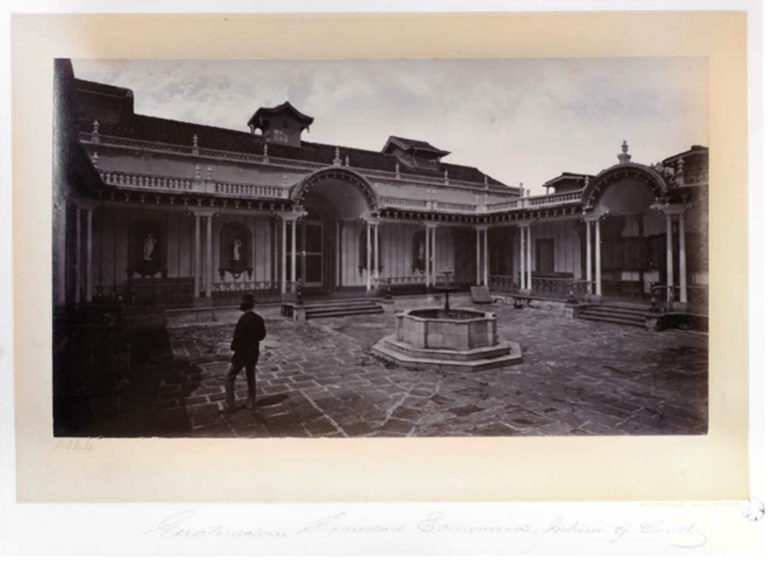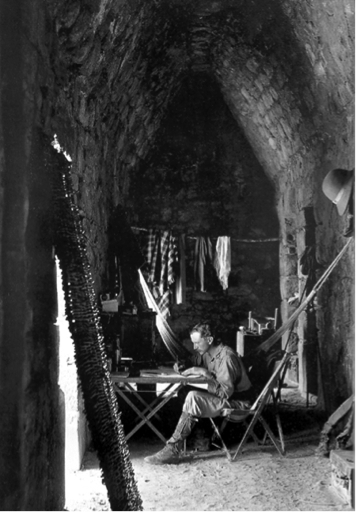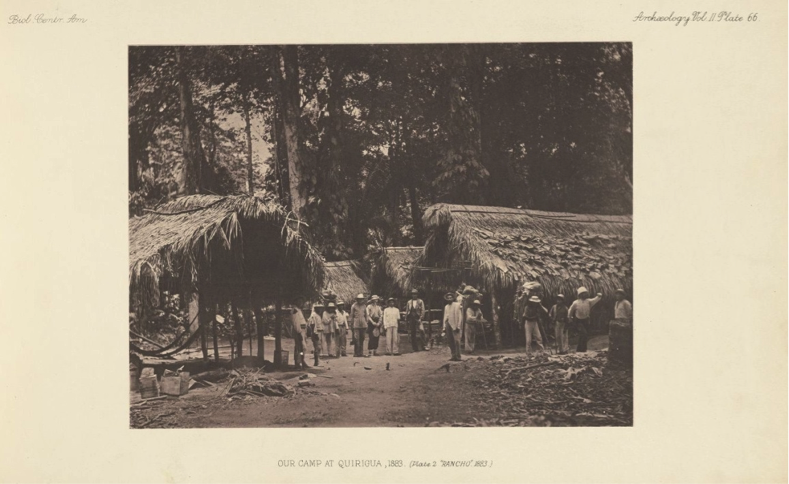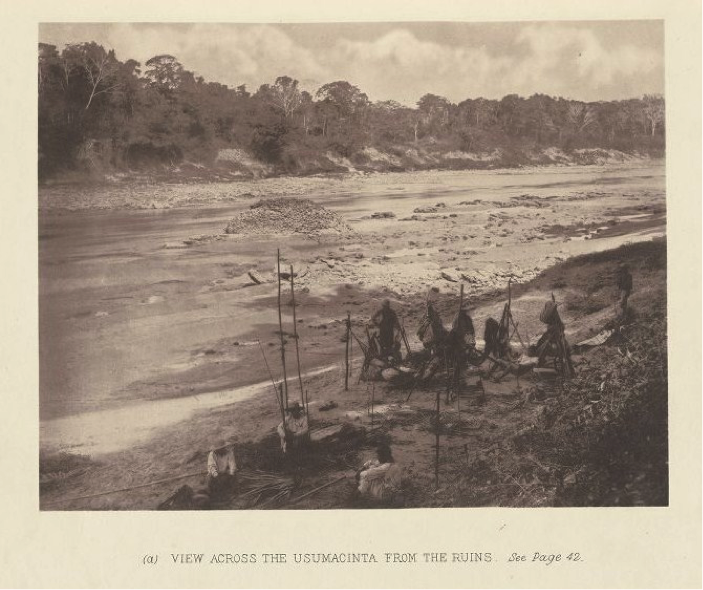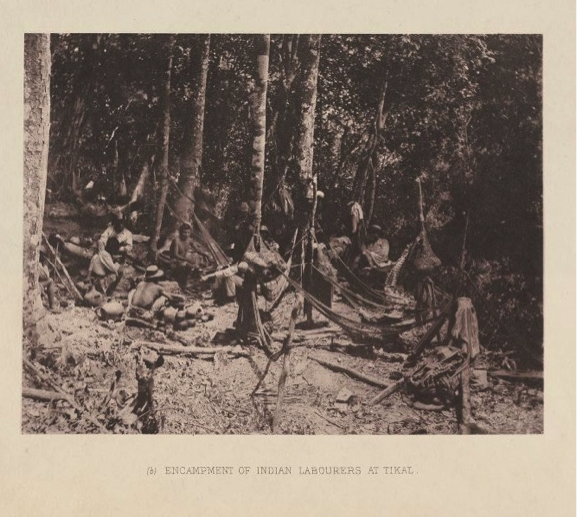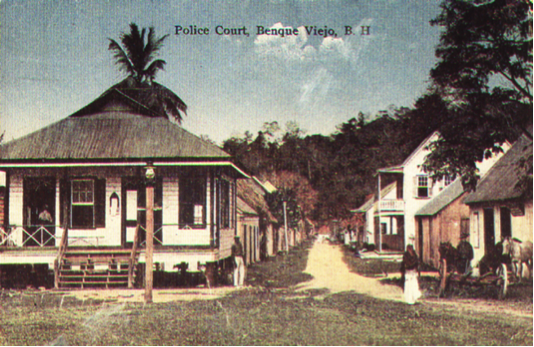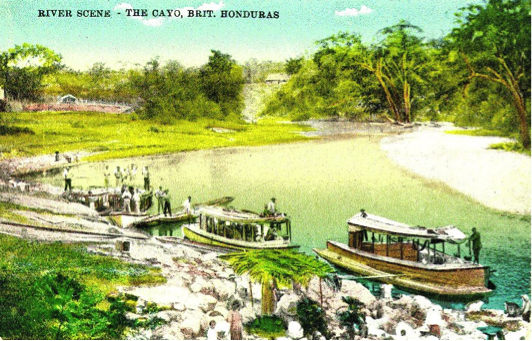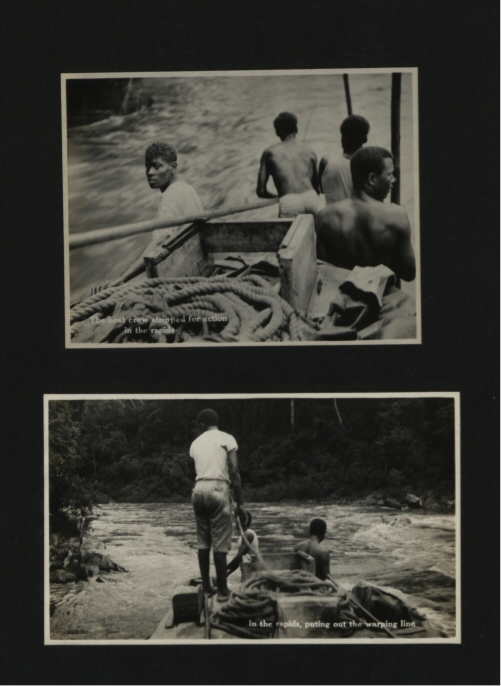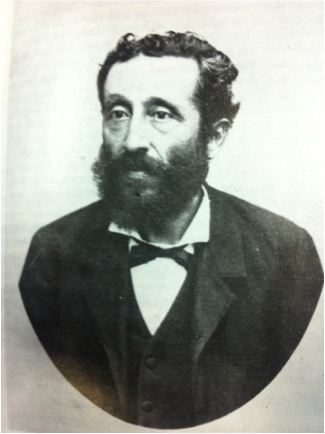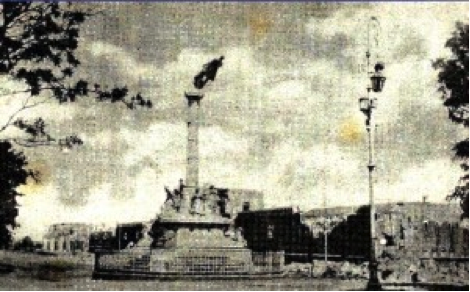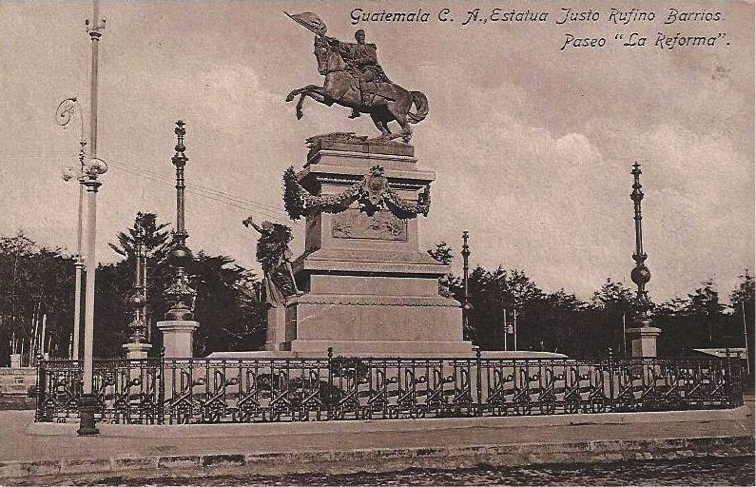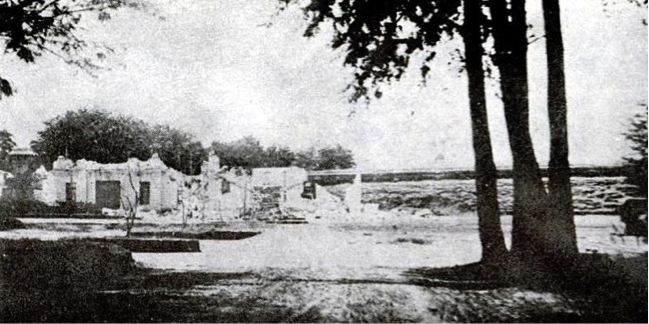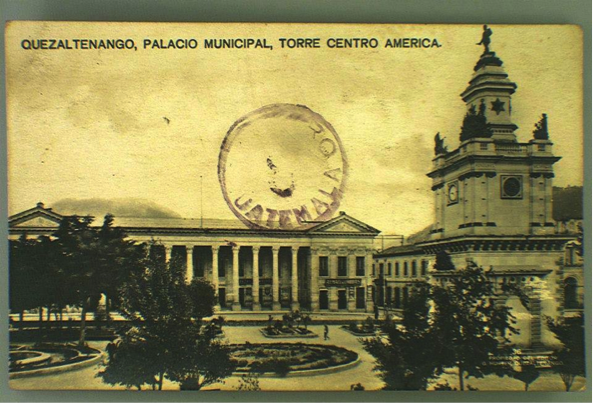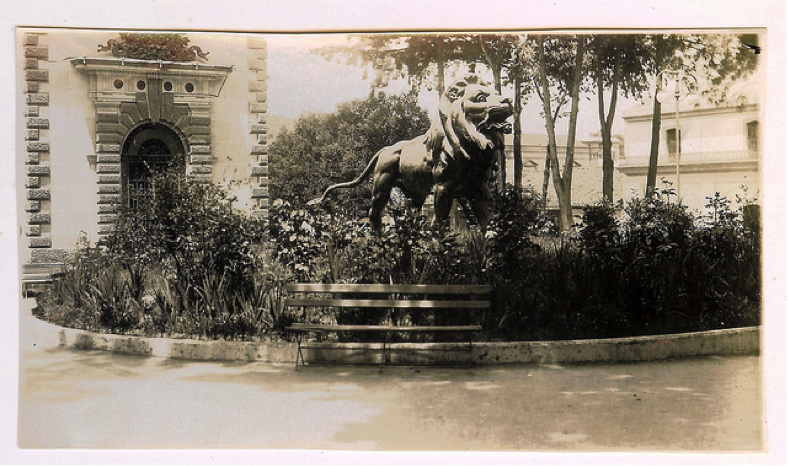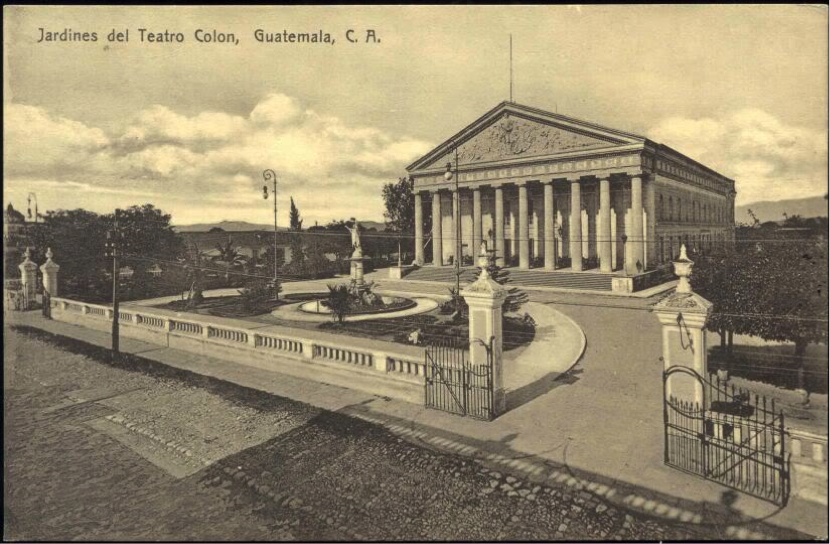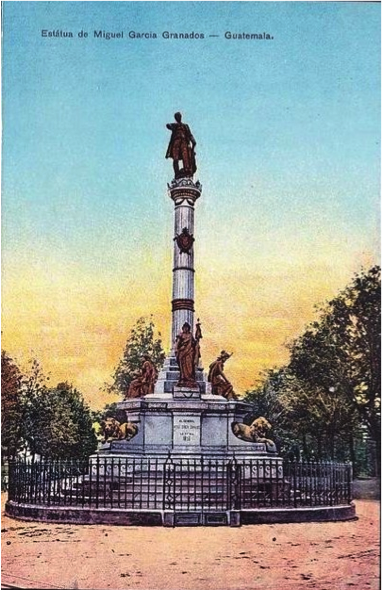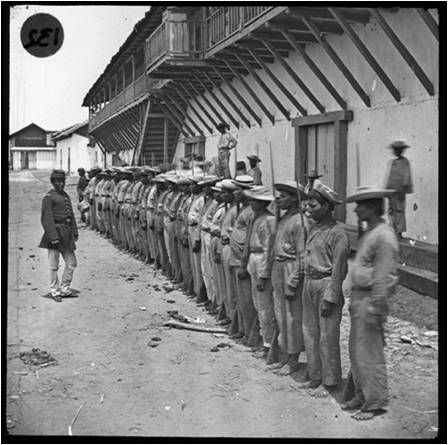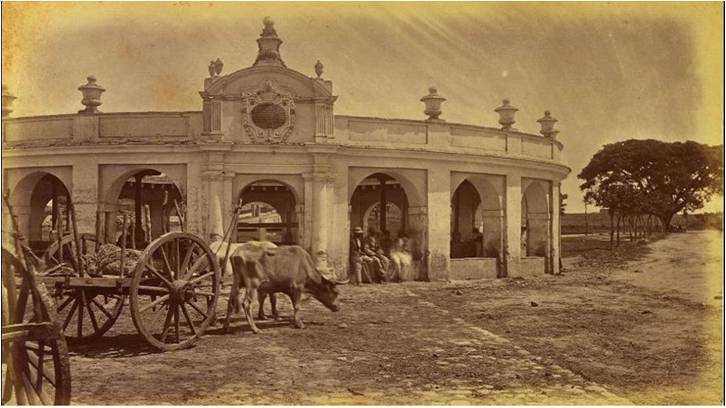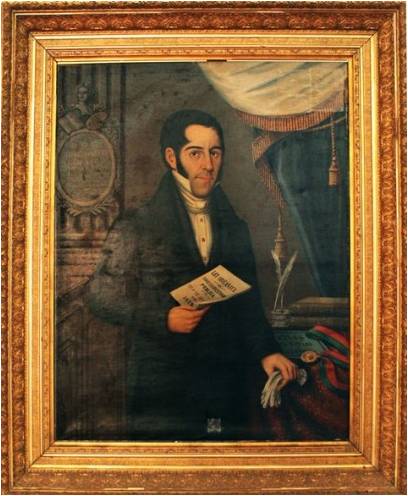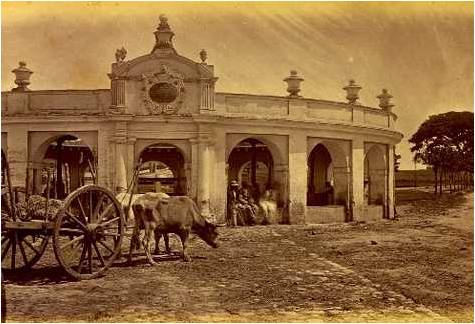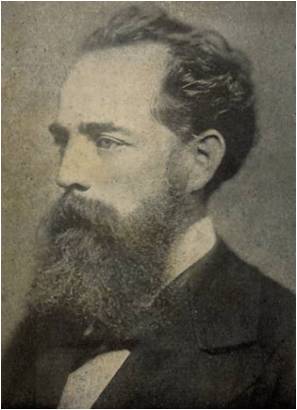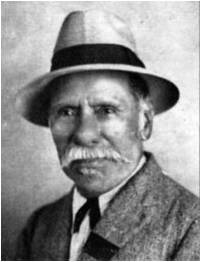Un yanqui en Guatemala (III)
Las memorias de Elisha Oscar Crosby.
Reminiscencias de California y Guatemala (1849-1864)
Rodrigo Fernández Ordóñez
El martes 12 de agosto de 1975 el historiador guatemalteco Francis Polo Sifontes publicó en las páginas del diario vespertino La Hora un fragmento de la obra del diplomático estadounidense Elisha Oscar Crosby, referente a su paso por Guatemala como embajador de su país y representante del gobierno de Abraham Lincoln. Por su importancia y relativa ausencia en las referencias históricas tradicionales, copio los fragmentos más importantes de dicho texto, para que quede a disposición de los lectores interesados las impresiones que le causó nuestro país a este interesante norteamericano, que a diferencia de la mayoría de extranjeros que pasaron por nuestro suelo, denota pocos prejuicios y resalta su visión amable frente a un país remoto y desconocido para la mayoría de sus paisanos y un sincero asombro frente a su geografía.

Camino rural que cruza el altiplano rumbo a la bocacosta, en una fotografía que pertenece a una colección de imágenes tomadas a finales de la década de los años 20.
El texto (fragmentos escogidos)
-VI-
Descripción de Guatemala
“Existe un gran error generalizado entre nuestra de gente con respecto a estos países tropicales. Las partes que bordean los océanos, por los que los barcos navegan, están generalmente rodeadas de más o menos pantanosas y miasmáticas selvas, y la vegetación es maravillosamente profusa y una gran cantidad de exhalaciones, llenas de miasmas venenosas productoras de fiebres; pero esta condición es excepcional frente a la gran salubridad del resto del país. Guatemala es un país predominantemente montañoso, de territorio quebrado, y tan pronto como uno abandona la costa empieza el ascenso perceptible incluso en la planicie costera, el drenaje es mejor, y la temperatura se modifica poco a poco a medida que se asciende a los valles altos de las Cordilleras, la temperatura cambia completamente y el aire se vuelve tan puro que la sola existencia se vuelve un deleite. No existe país más sano en el mundo que este altiplano. Cuando se asciende a 3000 o aún a 2500 pies por sobre el nivel del mar, la temperatura cambia completamente y aunque todo es exuberancia, la intensidad ardiente del trópico aquí es desconocida. Aún en la costa, la temperatura nunca sube como en el interior de los valles de California, Sacramento o San Joaquín. La impresión del gran calor, de las miasmas y de la enfermiza atmósfera de los trópicos que se obtiene vagamente de esos puertos en donde los buques comercian es apenas una pequeña excepción de la temperatura y la salud real de la totalidad del país. Si este país estuviera bajo la bandera de los Estados Unidos y poblado por la raza anglosajona, no puedo imaginarme un mejor lugar para vivir que sus tierras altas. Hay una planicie de aproximadamente 40 millas de extensión entre la costa y el pie de las montañas, conocida como la planicie costera, cubierta de un denso bosque tropical y tupida vegetación interrumpida en trechos por claros que se han ocupado con cultivos de caña de azúcar o pasto para el ganado. Esta planicie costera no está muy habitada; la población está desperdigada, hasta que se alcanza el pie de la sierra y la planicie escala a la altitud de los mil pies empiezan a encontrarse los principales poblados y aldeas. Luego de alcanzar los 3 o 4 mil pies arriba de la planicie costera, el paisaje se rompe en valles y montañas, algunas de ellas alcanzando una gran elevación. El volcán de Agua y de Fuego son puntos notables de las altas montañas, alcanzando alturas entre 14000 y 15000 pies, y casi llegando a la altitud de las nieves perpetuas. El segundo se encuentra activo, yo lo vi haciendo erupción mientras estuve en el país, no fue violenta pero sí imponente y acompañada de consecuencias desagradables, como una serie de temblores y aunque no causó mucho daño, causó fuerte alarma y general consternación (…) Fue para mí un gusto visitar la ciudad de Antigua y fui tan seguido como pude a pasar algunos días, pues está a una distancia de aproximadamente 35 millas de la actual capital. El clima y los alrededores son tan encantadores que el mismo aire parece cargado del espíritu de poesía (…) Constantemente pensé en cuantos miles de nuestros compatriotas americanos cuya delicada salud empeora en el rigor de los climas del norte, podrían disfrutar la perfección de este clima, tan bien adaptado a su satisfacción y la felicidad, si pudieran estar rodeados de personas de su misma nacionalidad y protegidos por la bandera de nuestro gobierno; y que si los Estados Unidos no fuera tan tardío e indiferente a la adquisición de posesiones en el trópico estos sueños podrían volverse realidades. La región del país llamada Los Altos, situada al norte de la ciudad de Guatemala ocupa una elevación de 6 a 10 mil pies de altura sobre el nivel del mar, abrazando la segunda ciudad de la República, Quezaltenango, y el país que la rodea es tal vez la zona más densa de población, más que otras partes del país y en donde se produce trigo, manzanas, lana y otros artículos particulares de las zonas frías. Una parte considerable de la gruesa manufactura en madera, usada a lo largo y ancho de Centroamérica es fabricada en Los Altos, en su mayoría por los indios mayas. La maquinaria que utilizan para este fin es muy primitiva y basta.
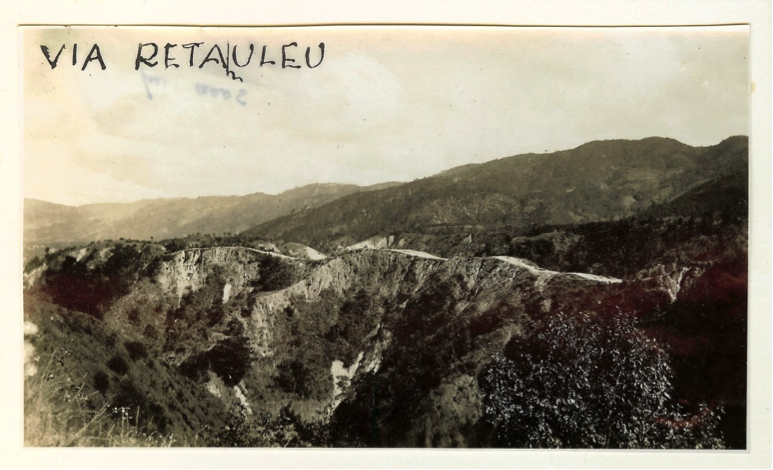
Otra dramática imagen de los caminos rodeados de precipicios que cruzan el altiplano guatemalteco y que causó gran impresión en varios viajeros, incluido Crosby, como lo revelan sus memorias sobre su estancia en Guatemala.
Ninguna descripción puede transmitir a cabalidad la topografía de este país. Tal vez la mejor ilustración que pueda ensayarse es la dada por unos monjes de los años tempranos utilizada para un mapa para el rey de España, y que fue encargada a ellos por su conocimiento personal de la totalidad del país, reunida durante sus visitas misioneras a varias partes, en épocas distintas. En respuesta a esa solicitud un religioso tomó una gran hoja de papel, y la estrujó entre sus manos, y luego la estiró a la mitad de su tamaño original, mostrando elevaciones y honduras en toda dirección de la hoja y dijo: “Esta es quizá la forma correcta de describir la topografía del país que yo pueda hacer.” Me inclino a creer que el padre estaba en lo correcto, pues las elevaciones y barrancos que se observan a cada paso no pueden ser descritos de forma más fiel con la hoja arrugada del monje.” (Traducción libre).
-VII-
Comentarios finales
De la lectura de los fragmentos de la misión “secreta” asignada a Crosby, resulta muy interesante el papel activo que jugó este diplomático en el país para tratar de concretar la tarea. De acuerdo a sus memorias recorre el país, presumiblemente con la intención de identificar el mejor lugar para asentar a la colonia de esclavos libertos que se aceptaría recibir en estas latitudes, descubriendo que la mejor área para tal efecto sería la elegida décadas antes por el doctor Mariano Gálvez para su fracasada campaña de colonizaje: las montañas y bosques de Alta Verapaz e Izabal, punto conveniente no sólo por su relativo aislamiento de la alta meseta central del país, como también por su conveniente salida al lago de Izabal y de allí al Mar Caribe, ubicación estratégica que por supuesto no pasó desapercibida para los alemanes que llegarían posteriormente y que les permitiría sacar sus productos directamente de las remotas montañas usando el río Polochic, hasta los muelles de Hamburgo.
En la edición que hizo el historiador Charles Albro Baker en 1945 resultan interesantes ciertas notas aclaratorias, como la que contextualiza la decisión de recurrir a Centroamérica para salir del eventual problema que podrían causar los libertos en territorio estadounidense, e identifica ideológicamente a los cerebros del plan, mencionados tan sólo de pasada por Crosby. Según Albro Baker, los cinco representaban las distintas variantes de pensamiento antiesclavista del Norte de los Estados Unidos hacia esa fecha. Señala que el senador Sumner, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Secretario de Estado Seward y el senador Wade (de Massachussetts, Nueva York y Ohio, respectivamente), representaban el impulso antiesclavista del norte que dio cuerpo al Partido Republicano. Apunta que Blair, originario de Virginia y King, de Nueva York habían apoyado la política de Territorio Libre de esclavos liderado por el presidente Van Buren en 1848 y retomado por Lincoln en 1860, es decir, eran veteranos en la batalla de la abolición de la esclavitud. Sumner y Wade se convirtieron en líderes del republicanismo radical, pues tenían una posición extremista en cuanto a la igualdad de negros y blancos.
Albro Baker, utilizando documentos de la época del Departamento de Estado, dirigido en ese entonces por Seward, explica que la colonización negra de Centroamérica era una tercera alternativa al problema de la población negra que se incrementaría a raíz de una probable abolición de la esclavitud. Apunta Albro que Lincoln era un entusiasta de la asimilación de razas y que los hombres por su propia naturaleza tenían ciertos derechos inalienables, por lo que los negros tenían derecho al trato de igualdad.
“…En su mensaje anual al Congreso del 3 de diciembre de 1861, el Presidente urgió la colonización de negros libres que así lo quisieran, para todos aquellos emancipados, ya fuera por la fuerza de la Unión por las armas sobre la Confederación o por la deseada abolición por ley y una compensación federal en el caso de los Estados fronterizos leales. El 14 de agosto se dirigió a un comité de negros libres en la Casa Blanca. Señaló la urgencia de las ventajas de la separación racial entre blancos y negros, y habló específicamente de la colonización de Centro América, haciendo referencia directa al distrito de Chiriquí en Panamá y sus depósitos de carbón. Una vez más, en un discurso del 1 de diciembre de 1862, un mes antes de publicar la Proclamación de Emancipación, Lincoln hizo referencia a la política colonización, diciendo: ‘No puedo hacer más que reafirmar mi fuerte apoyo a favor de la colonización.’” (traducción libre).
En un estudio realizado sobre los documentos del Departamento de Estado, Albro encuentra la confirmación del rechazo de la propuesta de colonización llevada por Crosby a Centroamérica, aunque señala que dicha negativa por parte de las cinco repúblicas de istmo no se oficializó sino hasta el otoño de 1862.
Para terminar es necesario señalar que la obra de Crosby, en comparación con las de muchos otros viajeros que pasaron por el país en el siglo XIX es la más amable que haya leído. Carece de comentarios despectivos sobre la gente y las costumbres, más bien se acerca a un punto absolutamente objetivo, lo que hace su recuento muy fácil y agradable de leer y denota una personalidad inteligente, aguda observadora, cosmopolita y liberal en su concepción de la sociedad y su entorno. Resulta un libro lastimosamente corto, pero absolutamente recomendable.
El libro:
Se encuentra disponible en inglés para su lectura en línea en el siguiente sitio: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015070236909;view=1up;seq=56
Un yanqui en Guatemala (II)
Las memorias de Elisha Oscar Crosby. Reminiscencias de California y Guatemala (1849-1864)
Rodrigo Fernández Ordóñez
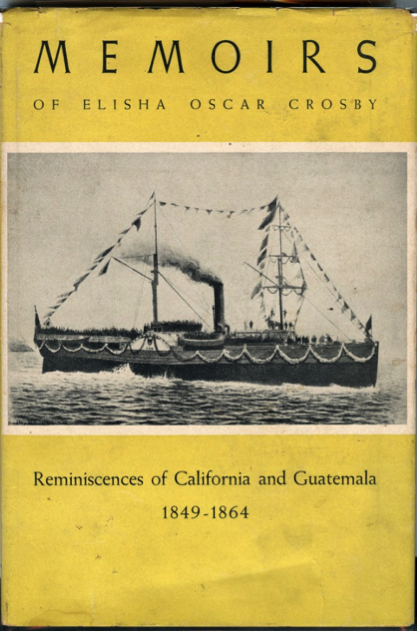
Edición de 1945 de las memorias de Elisha Oscar Crosby.
El martes 12 de agosto de 1975 el historiador guatemalteco Francis Polo Sifontes publicó en las páginas del diario vespertino La Hora un fragmento de la obra del diplomático estadounidense Elisha Oscar Crosby, referente a su paso por Guatemala como embajador de su país y representante del gobierno de Abraham Lincoln. Por su importancia y relativa ausencia en las referencias históricas tradicionales, copio los fragmentos más importantes de dicho texto, para que quede a disposición de los lectores interesados las impresiones que le causó nuestro país a este interesante norteamericano, que a diferencia de la mayoría de extranjeros que pasaron por nuestro suelo, denota pocos prejuicios y resalta su visión amable frente a un país remoto y desconocido para la mayoría de sus paisanos.
El texto, fragmentos escogidos
-IV-
Situación política de Guatemala
El presidente Rafael Carrera
“Yo fui recibido por el presidente, al que ya conocía de mi anterior estancia en el país; él me hizo una visita informal la noche de mi llegada. Dos días después solicité una entrevista con él a efecto de presentar mis credenciales. Tres días más tarde fui recibido por el presidente. Vestía éste traje civil, como un cumplido a nuestras costumbres republicanas en Norteamérica, en vez del uniforme militar, como acostumbraba cuando recibía representantes de la Gran Bretaña, Francia o cualquier otro país monárquico. La recepción se llevó a cabo en una habitación que anteriormente fue usada como despacho del virrey (sic) antes de la independencia del país. Este salón es muy alto y espacioso, decorado y amueblado en gran parte de la misma manera que cuando fue ocupado por el virrey. Algunos de los Ministros de Estado vestían trajes militares, otros de los presentes eran un crecido número de generales y oficiales luciendo resplandecientes entorchados. Asimismo hubo gran despliegue de tropa, alineada frente al palacio y a lo largo de la vía de acceso al salón de la audiencia. Luego de la presentación de mis credenciales sostuve una ligera charla con el presidente y algunos de sus ministros, a los cuales había conocido anteriormente”.
Rafael Carrera y los Estados Unidos
“Pocas veces cometió errores cuando se trató de seleccionar a sus asesores o a las personas de gobierno, sobre las que él se fundamentaba; particularmente me impresionó su capacidad de discernimiento en lo referente a la guerra de rebelión de los Estados Unidos. Por otra parte, se mostraba decididamente partidario de nuestro gobierno, del mismo modo que la mayoría de sus asesores; por eso, ante mi solicitud, emitió órdenes prohibiendo dar ningún tipo de abastecimiento a los cruceros rebeldes que frecuentaban los puertos de Guatemala en el Golfo de Honduras, especialmente el Puerto de Livingston sobre el Rio Dulce, los cruceros rebeldes solicitaron abastecimiento allí en dos o tres ocasiones pero él ejerció el poder que tenía y se los denegó; las órdenes impartidas por el gobierno a la gente y a las autoridades fueron –como repito- de denegar toda solicitud de abastos a las naves rebeldes, lo que dio como resultado la paralización de posteriores intentos en aquel sentido. Durante épocas anteriores esa parte del golfo fuer un gran refugio para los piratas, ya que los canales entre los vericuetos de la costa son tan numerosos que era imposible perseguirlos o capturarlos.
El Río Dulce tiene aguas navegables en toda su longitud hasta el Lago de Izabal en el departamento de Verapaz, y si a los cruceros rebeldes les hubiera sido permitido aprovecharse de tal circunstancia habrían encontrado un fondeadero seguro en caso de verse perseguidos por algún buque de guerra de los E.E.U.U.”.
–V-
El espíritu de la misión de Crosby
La misión “secreta” de Crosby
“Cuando mi nombramiento para la misión (que me fue encomendada) estaba en consideración en los días anteriores y durante el tiempo de la toma de posesión de Lincoln en 1861, se había ya concebido el plan: Francis P. Blair, Ben Wade, Charles Summer, el Senador por Nueva York Preston King, el señor Seward y otras personas, en el sentido de entrar en negociaciones con los gobiernos de Centroamérica para llevar a cabo una colonización de negros libertos de los Estados sureños; por lo que debía buscarse una conexión fácil para ellos, quizá en algún país vecino fácilmente accesible desde los puertos sureños. Tal colonia debería establecerse bajo un gobierno propio en forma similar a la colonia de Liberia, y en donde estarían más o menos bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Se consideró que mediante tal arreglo –si este se efectuaba- un enorme exceso de la población negra sureña se podrían enviarse fuera del país, y asimismo muchos amos sureños se verían obligados a liberar sus esclavos ya fuera voluntariamente o mediante una modesta compensación que el gobierno o individuos particulares aportarían…”.
“La puesta en práctica de este plan fue una de las instrucciones secretas que me dio el presidente durante el tiempo que estuve recibiendo directrices antes de mi partida hacia Guatemala. Consideré entonces, y creo hoy, que el destino de los negros del Sur, sería su aniquilación o su emigración hacia algún sitio de la América tropical, ya que nunca podrán constituir una raza distintiva en los EE.UU. Ingresé dentro del esquema, además, con enorme entusiasmo e interés. Comencé a cerciorarme de si alguno de los parajes campestres de Centro América –que ahora permanecen baldíos- podrían usarse para la colonización de los negros que voluntariamente desearen emigrar allí bajo el patrocinio y protección del gobierno de los EE.UU. –ya que ellos se desarrollarían de una manera más rápida de lo que podrían en ninguna parte-; con este fin, como dije, poco después de mi llegada a Guatemala principié a sondear al presidente Carrera así como a algunos de sus asesores. Del mismo modo consideré apropiado hacer llegar al proyecto a algunos de los hombres prominentes del Estado de Honduras, particularmente al señor Alvarado, hombre de gran influencia en el gobierno en aquel momento, pero los encontré sin excepción alguna eminentemente hostiles a ningún tipo de inmigración o colonización hacia sus países.
Yo les presenté el asunto así: un distrito del país en el departamento de Verapaz limítrofe con el Golfo de Honduras, zona que estaba muy escasamente habitada por los indígenas, así como otra parte de esta misma área totalmente vacante y que comprende miles de millas cuadradas de extensión, podrían ser asignadas para dicha colonización. Los nuevos colonos vendrían a ser ciudadanos del país, luego de un tiempo que ellos consideraran prudente, del mismo modo que los inmigrantes hacia América del Norte son hechos ciudadanos de los EE.UU. Mediante esta colonización, los guatemaltecos incrementarían la población, la riqueza y extenderían el comercio del país, lo que les daría un alto grado de prosperidad. Ellos elaborarían las regulaciones legales a observarse por los colonos belgas, una colonización que fue admitida en el país en la misma área que yo solicitaba y que fracasó debido a la diferencia del clima entre Bélgica y su nueva patria en el trópico; la mayoría de ellos fallecieron y los sobrevivientes se dispersaron por el interior del país en las tierras altas en donde la temperatura es diferente debido a la elevación luego de un tiempo que ellos consideraran prudente (…) De más está decir que cuando los belgas buscaron otras regiones salubres, se recobraron de inmediato. Mr. Blair y los otros propiciadores del plan consideraron que los negros que emigrarían desde los Estados Unidos, en vista que procederían de los Estados del Sur con su clima parecido a aquellos puntos de Centroamérica, no habrían de resentir el cambio.
Al principio la proposición pareció ser recibida favorablemente, pero luego ocurrió que Carrera primero y el presidente de Honduras Guardiola después, así como sus inmediatos asesores se opusieron in toto. Su argumento era que una muy considerable cantidad de negros de habla inglesa que se introdujera, no podría ser asimilada por la población ya mestiza; así como que el número estimado de los que vendrían sería tan grande, que muy pronto crearía un balance de poder en sus manos sólo comparable al del resto de la población entera y por razones de seguridad personal así como por el deseo de continuar el gobierno a su manera bajo formas y costumbres españolas. Por todo esto –continuaban- el plan no funcionaría ya que estos colonos gradualmente introducirían un nuevo orden de cosas que eventualmente los llevaría a un rompimiento entre los colonos y los grupos nativos del país.
Finalmente me plantearon esta pregunta: ¿Si los Estados Unidos desea colonizar a los negros libertos en territorios aparte, por qué no destinan una parte de su propio territorio escasamente poblado para este fin y los establecen allí? Pregunta que, debo confesar, encontré de muy difícil respuesta…”.
De los nada inocentes vagabundeos de Crosby
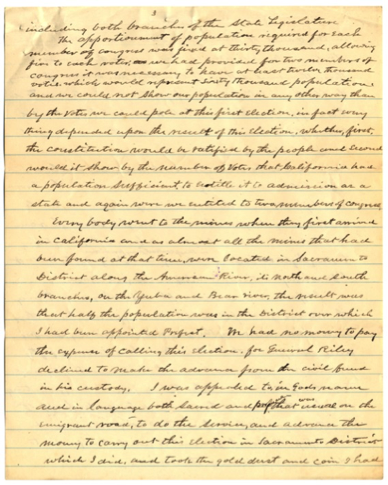
Página manuscrita de las memorias de Elisha Oscar Crosby, «Reminiscencias de California y Guatemala desde 1849 a 1864».
“Yo gocé de considerable tiempo libre durante mi permanencia en Guatemala y le saqué provecho viajando por todo el país. Visité todos los departamentos, me familiaricé con el país y trabé conocimiento con las gentes principales; me cabe la satisfacción de haber gozado de la confianza no sólo del presidente y personalidades del gobierno, sino además de un grueso número de personas influyentes por todo el país. Si los Estados Unidos hubiesen estado pasando por un período de paz, en vez de verse debatidos por conflictos que amenazaban su propia existencia, estoy seguro de haber podido iniciar muchos arreglos ventajosos encaminados a incrementar el comercio con nuestro país, así como el arreglo de empresas en las cuales nuestros ciudadanos hubieran tenido una participación ventajosa.
No había en Guatemala telégrafos ni ferrocarril por aquellos días y Carrera a menudo me habló al respecto, diciendo que el gobierno estaba preparado para efectuar muy liberales innovaciones, incluyendo una o ambas cosas y que él preferiría entrar en arreglos con norteamericanos en ese sentido, y no hacerlo con alemanes, franceses o ingleses…”.
El libro:
Se encuentra disponible en inglés para su lectura en línea en el siguiente sitio: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015070236909;view=1up;seq=56
Ciudad de Guatemala, siglo XIX
Imágenes y palabras
Rodrigo Fernández Ordóñez
A María Andrea Batres, por su amistad a prueba de distancias.
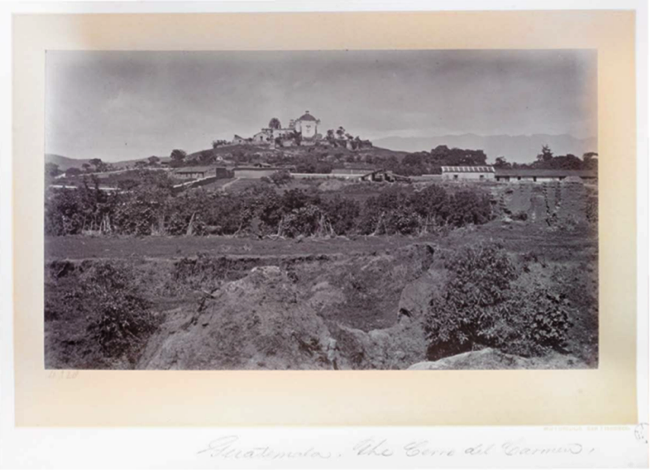
Imponente vista del Cerro del Carmen y su templo, de las primeras vistas que el viajante tenía de la ciudad, entrando por la garita del camino de El Incienso.
Usando como vehículo las hermosas fotografías que de Guatemala hizo Eadward Muybridge durante su estadía en el país (1873-1875) para un álbum de la Pacific Mail Steamship Company, tomamos textos de distintos autores para imaginar un paseo por sus añejas calles, habitación de espantos y figuras legendarias. Resulta interesante mencionar que José Milla es el ojo crítico nacional, que en sus libros Cuadros de costumbres, El libro sin nombre y El canasto del sastre, desnuda a la sociedad guatemalteca de su tiempo, criticándola con mucho humor. Menos risueño resulta Arturo Morelet, quien a juzgar por sus escritos de su paso por ciudad de Guatemala no tuvo una estadía cómoda, interesado principalmente en la naturaleza, la ciudad le pareció gris, chata y aburrida. Las viajeras Helen J. Sanborn y Caroline Salvin, por su parte, tienen una mirada más benévola. Sus textos están llenos de detalles pintorescos, en los que prevalece el optimismo de ver un país predominantemente agrícola que lucha por la modernización. Sus juicios son menos radicales y tienen comentarios provenientes de personas que pasaron una estadía más cómoda y feliz, quizá motivados por una mejor situación económica, que de los tiempos de Morelet a los de ellas, resultaron abismales los 40 años transcurridos entre las visitas.
-I-
Camino a la ciudad de Guatemala, barranca del Incienso
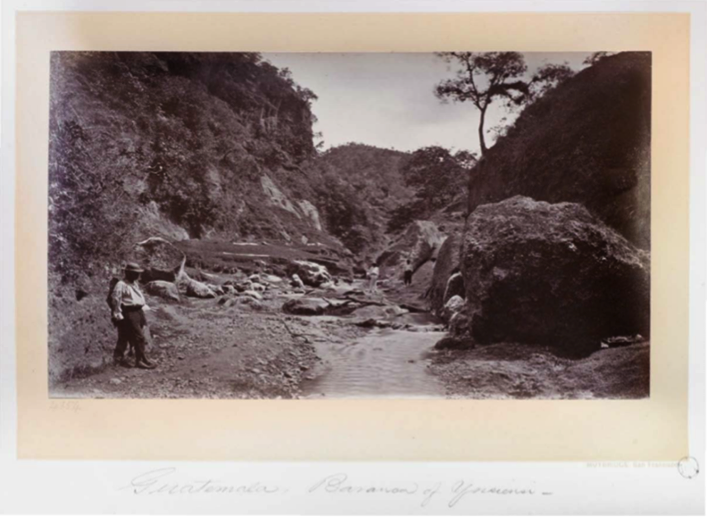
“Así, cuando oigo a los extranjeros quejarse de que aquí no hay buenos caminos, de que aquí no hay puertos, de que aquí no hay reuniones, de que aquí no hay paseos, de que aquí… quisiera yo cerrar esa interminable letanía de aquí no hay, con un ‘aquí no hay paciencia para aguantarlos a ustedes (…) ¿se necesitan caminos en donde nadie viaja, los que pueden porque no quieren, y los que quieren porque no pueden? ¿Hay necesidad de puertos en donde nada entra y nada sale? ¿Ha de haber reuniones si no hay quien se reúna, ni en donde reunirse, ni de qué hablar? ¿Se han de hacer paseos para que nadie vaya a ellos, como lo tiene acreditado la experiencia, y lo gritarían, si pudieran, los solitarios naranjos y las abandonadas banquetas de la Plaza Vieja?”.
José Milla y Vidaurre
Cuadros de costumbres, 1862
-II-
Vista de la ciudad de Guatemala desde las faldas del cerro del Carmen
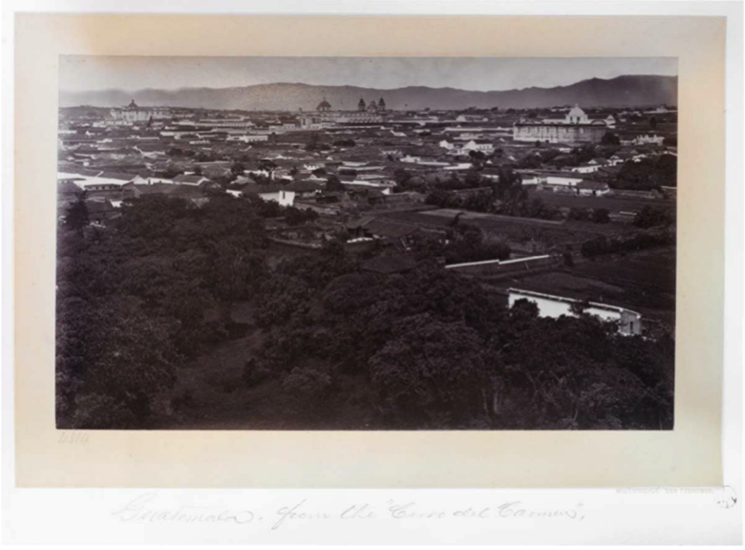
“Ya casi no hay huertas, ni jardines, ni baños, ni cocheras; adminículos que nuestro calculador positivismo juzga innecesarios; y en el sitio que antes ocupaban esas partes de la casa, se fabrican hoy casitas separadas, o tiendas que producen algo. El que quiere frutas o legumbres, las manda a comprar al mercado; el que gusta de flores, se priva de ellas o las tiene en uno o dos arriates; el que desea bañarse, se zambulle en la pila, o en los no muy aseados baños públicos; y el coche, si lo hay, se aloja en el zaguán, aún cuando estorbe un poco…”.
José Milla y Vidaurre.
Cuadros de costumbres, 1862.
-III-
Iglesia de la Recolección, con una hermosa panorámica de las calles de esa época
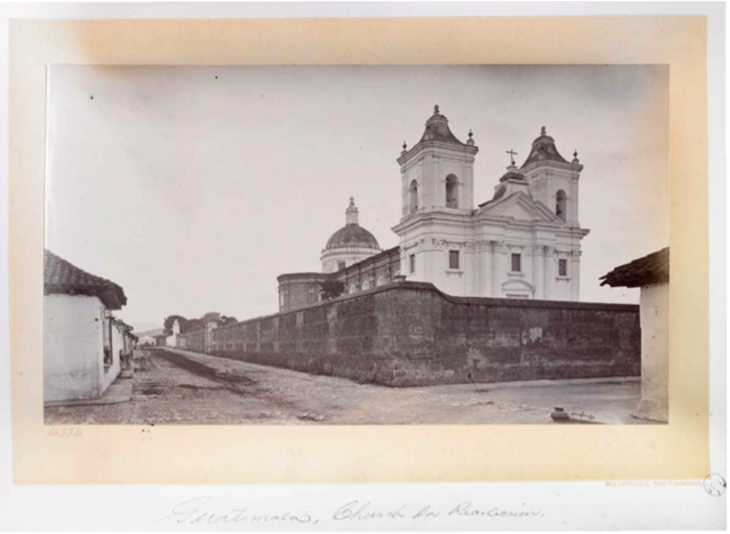
“Los encendedores de faroles recorren las calles con sus escaleras de mano (…) Las campanas de los relojes dejan caer desde las torres siete golpes acompasados. Los serenos comienzan a ocupar sus puestos. Millones de estrellas tachonan la azulada bóveda del firmamento. Las calles ya están desiertas (…) Son ya las doce. La ciudad semeja un vasto cementerio. Resuena sobre las baldosas de la acera el paso del sereno que va de una a otra esquina a cantar la hora. ¿Para qué? Tanto valdría que la gritara en medio de un camposanto. Cantar para dormidos, es como cantar para muertos. Nadie la oye…”.
José Milla y Vidaurre
Cuadros de costumbres, 1862.
-IV-
Goteras de la ciudad, entrada por el camino del Golfo, imagen tomada desde las faldas del Cerro del Carmen
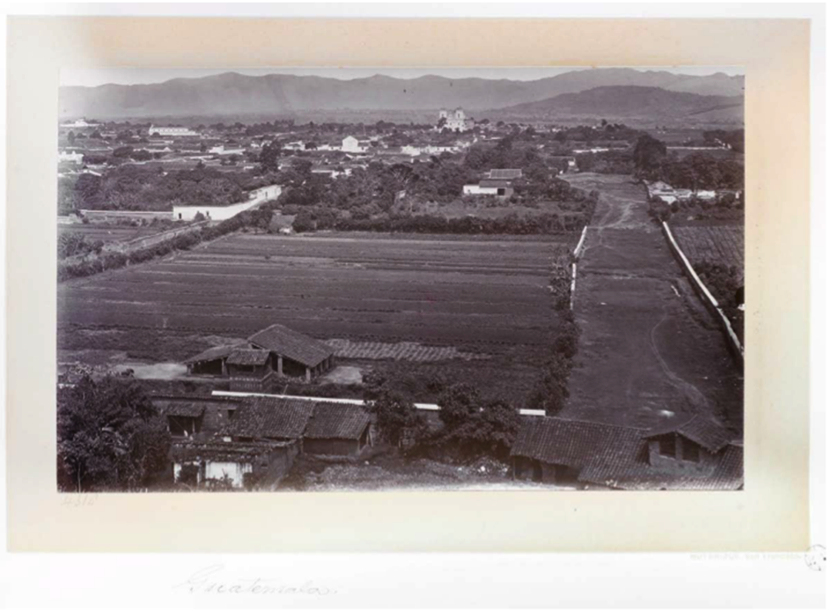
“Como las casas tienen poca elevación, sólo se ven sus tejados, cuya perspectiva uniforme solamente está variada por alguna bóveda o campanario de iglesia. He hecho mención de la decepción que experimentamos en el camino de Chinautla; el mismo aspecto de soledad y abandono reina en las cercanías de la ciudad; no se ven jardines, ni alquerías, ni casas de campo, ni ninguno de estos establecimientos industriales o de utilidad general que nuestras capitales relegan fuera de su recinto. Las primeras casas están cubiertas de bálago y separadas unas de otras por campos rodeados de cercas naturales. Ya la vía pública, de doce metros de anchura, aparece severamente alineada; no hay nada más monótono que esas calles tiradas a cordel que atraviesan la ciudad de parte a parte y continúan hasta el horizonte, donde la vista acaba por encontrar las tintas verdes y azuladas de la campiña”.
Arturo Morelet
Viaje a América Central, 1844.
-V-
Plaza Central, con la fuente de Carlos IV al centro
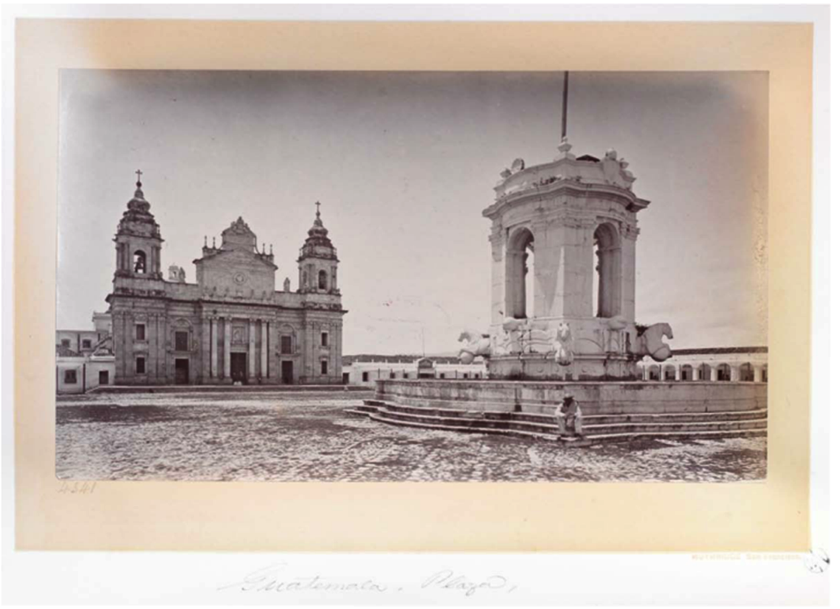
“…en el centro se ve una fuente octógona, de arquitectura pesada y de gusto bastante malo, coronado en otro tiempo por la estatua ecuestre del rey Carlos IV, que fue derribada y hecha pedazos, en aquellos tiempos tempestuosos en que las colonias españolas proclamaron su independencia. Sólo el corcel ha quedado en pie, como para hacer sentir mejor la nada de las cosas humanas…”.
Arturo Morelet
Viaje a América Central, 1844.
“El rey desapareció; era justo. ¿Cómo había de presidir un monarca a una plaza independiente, como la llama con gracia la lápida que está delante de la puerta principal del Ayuntamiento? Un caballo es otra cosa. Allí ha estado desde 1821 hasta 1870, con la cara hacia la catedral y las ancas hacia la antigua audiencia, viendo correr el agua de la fuente, ocupación a que son dados todos los tristes…”.
José Milla y Vidaurre
Libro sin nombre, 1870.
-VI-
Palacio de Gobierno, en uno de los costados de la Plaza Central, ahora ocupado el solar por el parque Centenario
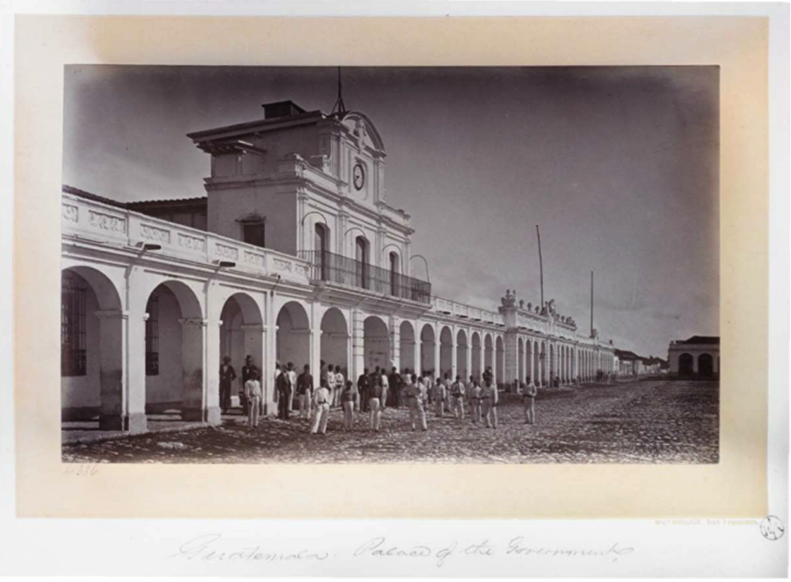
“El centro de la ciudad está ocupado por la plaza de gobierno, vasto rectángulo de 193 metros de longitud por 165 de ancho; allí están reunidos la mayor parte de los edificios nacionales: el palacio del gobierno, antigua residencia de los capitanes generales; el de la municipalidad; el juzgado, donde estaban depositados los archivos de la Confederación, que desde la disolución del pacto federal, han sido dispersados con gran perjuicio suyo; en fin, la casa de moneda y la cárcel. Estas construcciones bajas y uniformes, ocultas por una galería cubierta, sin el menor lujo arquitectónico, se llaman pomposamente palacios…”.
Arturo Morelet
Viaje a América Central, 1844.
-VII-
Fotografía anónima, aproximadamente de 1865, en ella se ven los “cajones” del mercado que ocupaban buena parte de la Plaza Central de ciudad de Guatemala hasta la construcción del nuevo Mercado Central en la Plaza del Sagrario, a espaldas de la Catedral
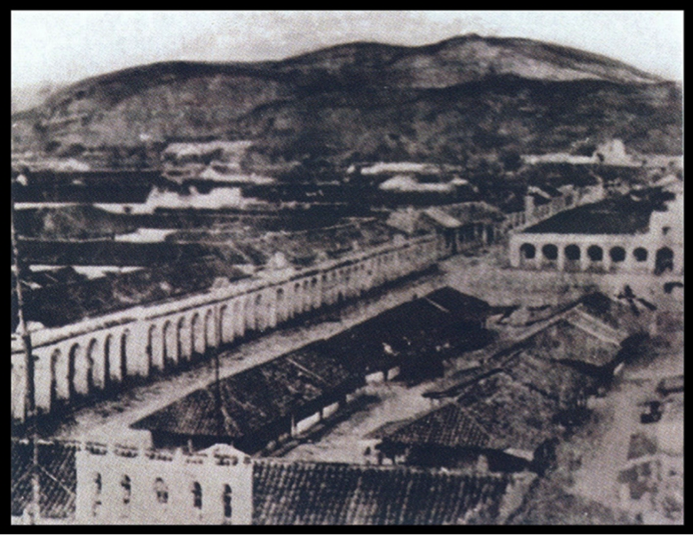
“Muchas series de barracas, de la apariencia más miserable, turban la buena armonía de esta plaza; véndese en ellas loza, instrumentos de hierro, objetos de pita y otras mercancías de poco valor; su arriendo forma un artículo del impuesto comunal…”.
Arturo Morelet
Viaje a América Central, 1844.
“…entre ella [la fuente] y la iglesia los famosos cajones, tiendas de madera cubiertas de teja, cuyo contenido merece descripción por separado. Al oeste, como también al sur y al norte de la fuente, se instala todos los días el mercado, bajo una especie de quitasoles formados de petates sobre varas, que vulgarmente se llaman sombras. Los cajones y las sombras producen al Ayuntamiento cierta renta anual, pudiéndose ver aquí cómo hay quien pueda sacar dinero aun de una sombra…”.
José Milla y Vidaurre
Libro sin nombre, 1870.
-VIII-
Puerta del Incienso, una de las entradas a ciudad de Guatemala
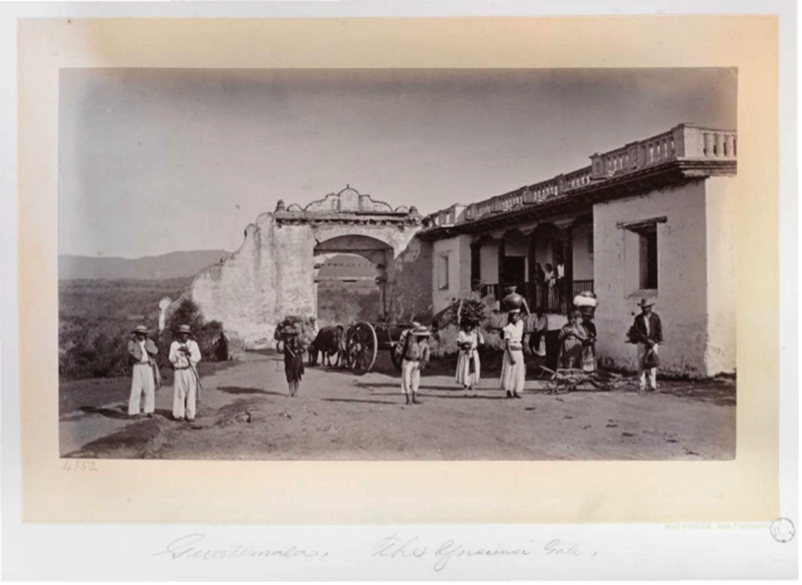
“Pasamos por un portal y estábamos dentro del radio de la ciudad de Guatemala. Se veía bella, blanca, bien construida. El teatro, con partes de teja roja en su construcción, y las cúpulas de la catedral formaban los rasgos más llamativos. Las calles le recordaban a uno los pueblos italianos del norte- execrablemente pavimentadas, casas de un piso con ventanas grandes y bajas…”.
Caroline Salvin
A Pocket’s Eden
(Lunes, 2 de junio de 1873).
-IX-
Hermosa panorámica de la actual doce avenida, en la que se pueden observar las espaldas del templo de La Merced y del hermoso Teatro Nacional, después bautizado como Teatro Colón
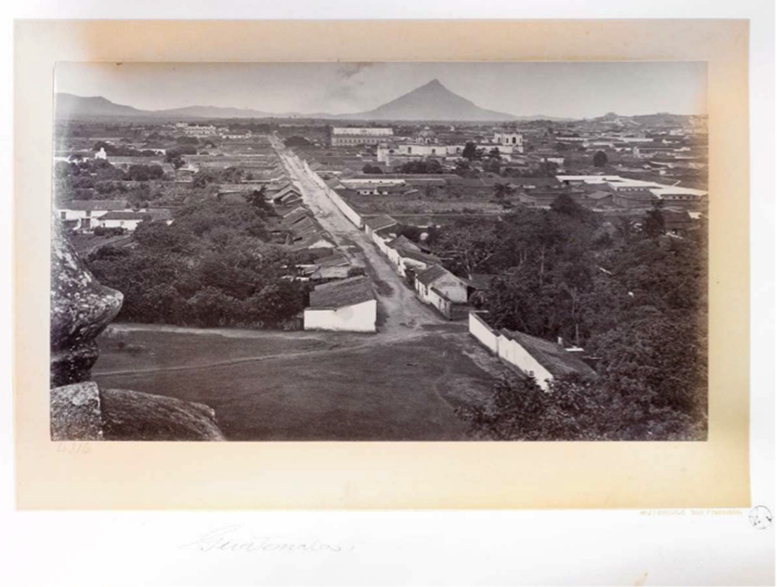
“Las calles, anchas y rectas, lucen bien pavimentadas. Los caminos de carruajes corren por todos lados, y justo la noche antes de marcharnos introdujeron el alumbrado eléctrico citadino. Los edificios públicos se alternan con los parques, plazas y lindos jardines. A nosotros nos pareció una ciudad realmente encantadora, y disfrutamos las dos cortas semanas de nuestra estadía”.
Helen J. Sanborn
Un invierno en Centro América y México, 1884.
-X-
Fachada de la Sociedad Económica, importante institución que durante finales del siglo XIX apoyó el desarrollo del país, patrocinando investigaciones y publicaciones sobre agricultura, caminos, puertos, industria, etcétera. En la siguiente fotografía se puede apreciar el interior del edificio.

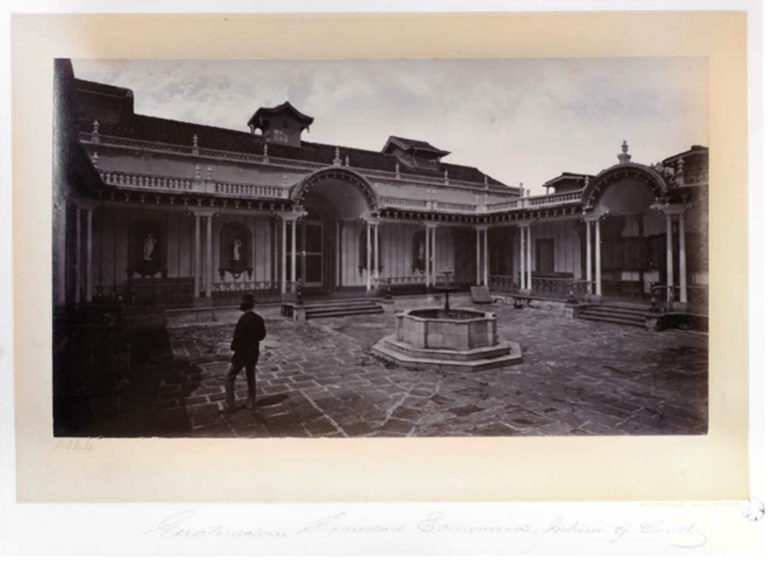
“Las casas, casi todas de un solo nivel, a causa de los temblores, en su mayoría son grandes y cómodas. La arquitectura se asemeja a la del sur de España. Todas las viviendas, construidas en forma de un cuadro abierto, tienen un patio interior, donde crecen árboles y flores, en un ambiente hermoso. Nada pretenciosas en su exterior, las casas tienen blancas paredes a la calle con ventanas enrejadas, y una puerta enorme, sólida como la de una cárcel. Cuando ésta se abre al requerimiento de pesados tocadores, el visitante es introducido al patio interior, un lugar de fresco encanto y verdes borbollantes…”.
Helen J. Sanborn
Un invierno en Centro América y México, 1884.
Maudslay, arqueólogo, fotógrafo y viajero
Rodrigo Fernández Ordóñez
A mi hermano Miguel Luna
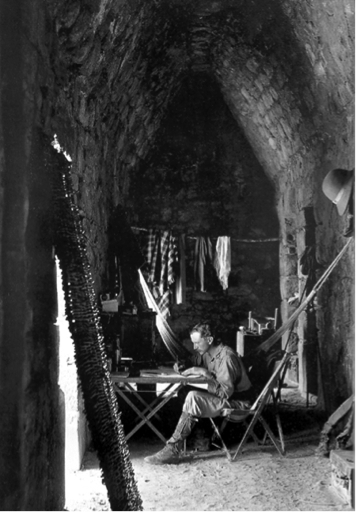
Maudslay, en su improvisada residencia y taller de trabajo instalados en el interior de un edificio de Chichén Iztá, 1889.
Alfred Percival Maudslay (1850-1931), inglés, pasó sus años de formación en los mares del Sur, como se conocía entonces al Océano Pacífico, como oficial menor de la Oficina Colonial del Imperio Británico, desempeñándose en la administración de los territorios coloniales en Fiji, Queensland (Australia), Tonga y Samoa. A los 31 años, en un viaje de mera curiosidad, desembarca en Guatemala por primera vez, y regresará en otras ocasiones, fascinado por los vestigios de la cultura maya, perdidos en la espesura de las selvas del norte del país, entre los años de 1881 y 1894. Durante sus viajes, financiados por él mismo, realiza trabajos de investigación para la monumental obra Biología Centrali-Americana y para el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Donó toda su colección al Museo Victoria y Alberto, ahora resguardada en el Departamento de Etnografía. También hay objetos suyos en el Museo Británico de Historia Natural y en el Museo de la Universidad de Harvard. A Mauslay se deben las primeras fotografías de las estructuras mayas de Quiriguá y Tikal, entre otros sitios.
-I-
La monumental Biología Centrali-Americana
De 1889 a 1902, se publicaron en Londres 63 volúmenes que constituyen un monumento a la época dorada de la exploración y la investigación científica victoriana y una obra de incalculable valor para Guatemala: la Biología Centrali-Americana o contribuciones para el conocimiento de la fauna y flora de México y Centroamérica, edititada por Frederick DuCane Godman y Osbert Salvin para el Museo Británico de Historia Natural. Esta obra enciclopédica contiene las contribuciones de medio centenar de científicos de la época, como el naturalista George C. Champion (al que le dedicamos ya una cápsula), el secretario de la Sociedad Linneana, Edward R. Alston, Eduard von Martens, miembro extranjero de la Sociedad Zoológica de Londres o William Botting Hensley, asistente para la India del Jardín Botánico y Herbario de Londres. En total, la obra contiene 1677 litografías que representan 18,587 objetos. Se recolectaron para ella 50,263 especies diferentes de fauna y flora, descubriéndose 9,263 especies nuevas.
Originalmente el proyecto constaba de 58 volúmenes, pero gracias a los descubrimientos arqueológicos de la época se aumentaron 5 volúmenes más, al cuidado del arqueólogo y especialista en la civilización maya, Alfred Percival Maudslay. Maudslay publicó 4 Atlas de gran tamaño con fotografías y grabados de las estructuras mayas y un volumen narrativo con el recuento de sus expediciones por México y Guatemala, de donde hemos tomado las fotografías que ilustran este texto. Posteriormente, y como complemento, los editores publicaron en 1899 un diario de viaje del arqueólogo titulado Una mirada sobre Guatemala y algunas notas sobre los antiguos monumentos de Centro América, escrito en colaboración con su esposa Anne Cary Maudslay, libro del que hemos conseguido una copia y la estamos leyendo, para ofrecerles más adelante la correspondiente reseña.
Sobre la Biología Centrali-Americana, he podido averiguar que Guatemala adquirió una colección completa usada, propiedad de una biblioteca británica allá por los años veinte, a instancias de la entonces llamada Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, hoy Academia, y entregada a la Biblioteca Nacional para formar parte de su fondo de consulta. Como parte de la preparación de este texto me comuniqué con la sección de libros antiguos de la Biblioteca Nacional y me informaron que en su catálogo no aparece dicha colección, informándome que para una búsqueda exhaustiva debía presentarme en dicho plantel para buscarla en los leitz físicos que tienen. Me queda como tarea ir a la Biblioteca, esperando poder acariciar dichos volúmenes, que mientras tanto, pueden ser consultados en su versión electrónica en el sitio www.biodiversitylibrary.org.
-II-
Notas de campo de Maudslay
En la prestigiosa revista Mesoamérica[1], publicada por el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica –CIRMA-, con sede en Antigua Guatemala, me encontré con un extracto de las notas de campo de Maudslay, durante sus trabajos en Quiriguá, Izabal, traducido y anotado por otro estudioso de nuestra historia Ian Graham. Por razones de espacio reproducimos apenas un fragmento del artículo, que cubre el viaje realizado por el arqueólogo de Quiriguá a Cobán y viceversa, en el que se recogen datos interesantes del viaje, y de las condiciones de la Guatemala sometida a la dictadura del general Justo Rufino Barrios:
“…Martes 13 de marzo. Estando en Ysabal al atardecer recibí un telegrama de Owen desde Lívingston para decir que el ‘Esperanza’ quedaría en puerto por tres semanas así que averigüé por una canoa para remontar el río. Empaqué yeso para Quiriguá.
Miércoles 14 de marzo. Arreglé con el botero $14 para llevarme a Pansós. Potts sale mañana también para su mina en La Libertad en el Motagua.
Jueves 15 de marzo. Salimos en la canoa con Gorgonio, tres boteros, un niño y un ladino que pidió un pasaje. Salimos a las 4 de la mañana, cruzamos el extremo del lago y entramos al río cerca de las 10. Miles de mosquitos venían de la orilla siempre que pasábamos cerca de las barrancas. Río muy crecido. No había playas secas, entonces tuvimos que atracar en la barranca y cortar un poco de la maleza antes que pudiéramos hacer un fuego para preparar té, etc. Éramos muchos en la canoa pero tuvimos que dormir en ella lo mejor que pudimos ya que era imposible dormir en las orillas húmedas y plagadas de mosquitos. Pasé mala noche, los hombres remaron tanto como pudieron, entonces descansaron amarrando en un árbol lo más lejos posible de la orilla, durmieron y descansaron así hasta que los mosquitos se pusieron insoportables, entonces remaron de nuevo. Luna hasta poco después de media noche. Buen tiempo.
Viernes 16 de marzo. Esperábamos llegar a Pansós hoy pero el río estaba demasiado crecido y la corriente era tan fuerte que fue imposible, los hombres trabajaron muy bien. Ninguna playa de arena sin agua; llegamos a la boca de Cajabón [Cahabón] cerca de las 11 de la noche. Gorgonio sorprendió a un cocodrilo poniendo huevos y recogió un gran número. Otra vez la misma suerte de noche en la canoa.
Sábado 17 de marzo. Llegamos a Pansós alrededor de las 10 de la mañana, difícil conseguir mozos para llevar mis cosas. Envié por mula y caballo pertenecientes a Gorgonio, dejé a Carlos en Pasós y más o menos a las 3 de la tarde salí con un mozo, otros dos nos seguirían con las cosas. Camino bastante malo; llegamos a Telemán cerca de las 5 y tuve bastante dificultad en conseguir un mozo para llevar mi pequeño bulto a la La Tinta, por miedo a tigres, etc., sin embargo prometiendo no alejarme de él y ofreciendo un poco más de pago persuadimos a un hombre a venir con nosotros y salimos de Telemán a la caída del sol. Hermosa noche de luna. Ambos estábamos cansados y con sueño después de dos noches malas y 27 millas a caballo; llegamos a La Tinta a las 10.30 de la noche. Había fiesta. Dormimos en forma en el cabildo.
Domingo 18 de marzo. Mi cumpleaños. Salimos de Telemán a las 9 de la mañana [Maudslay se confunde, salen de La Tinta]. Nuevamente dificultad para conseguir mozo para llevar mi bulto ya que el alcalde estaba muy borracho y también muchos mozos; después de amenazar al alcalde borracho con toda clase de castigos, encontró un mozo. Cuando nos acercábamos a San Miguel encontramos a Boyd Ellis y las carretas de mulas. Me dio una carreta de Sarg. Paramos una hora en San Miguel, conseguimos un nuevo mozo y entonces seguimos a Tamahú, adonde llegamos alrededor de las 10.30 de la noche. Dormimos confortablemente en lo de Don Luciano.
Lunes 19 de marzo. Gorgonio me despertó con la mala noticia de que la mula y el caballo habían escapado en la noche. Perdimos algunas horas enviando mozos a buscar los animales, al fin nos resignamos y pedí prestado a Luciano un caballo para mí, conseguí un mozo para llevar la montura de Gorgonio, él fue a pie y salimos para Taltic [Tactic] cerca de las 10, llegamos a la 1.30, desayunamos en lo de Agapita, entonces después de cierto atraso encontramos una mula para Gorgonio y salimos a las 3 de la tarde bastante cansados, me sentí enfermo en el camino por no haber comido. Llegamos cerca de las 9.
20 y 21 (22 fuimos de pic-nic a la finca de Scott). El 21 Gorgonio fue a visitar a su gente a Cajabón ya que ningún mozo podría ser inducido a ir hasta después de la Semana Santa. Visité al Jefe[2] con Sarg, dio las órdenes necesarias para mozos y nos trató bien.
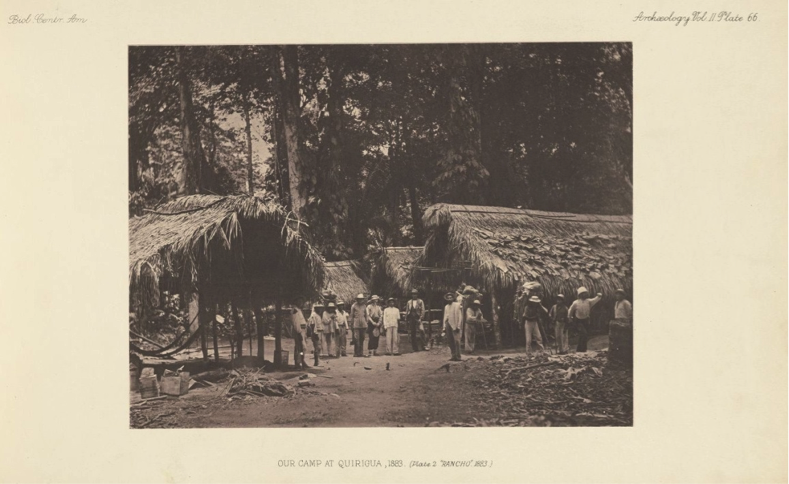
Campamento de Maudslay en Quiriguá, 1883. De allí parte rumbo a Cobán para reclutar a 20 mozos que lo ayuden en los trabajos de limpieza y documentación del sitio arqueológico.
19 de marzo. Llegué bien a Cobán y como siempre fue cálidamente recibido por los Sarg al día siguiente. Gorgonio fue a San Pedro [Carchá] para averiguar sobre mozos. Nada podría hacerse hasta después de la Semana Santa ya que todos querían ir a las fiestas. Gorgonio entonces pidió permiso para ir a Cajabón para ver a su mujer, volvió el miércoles 28. El jueves fui a San Pedro de nuevo pero los mozos no estaban listos, el alcalde dijo que deberían estar listos, el alcalde dijo que deberían estar listos el lunes temprano en Cobán, así que Gorgonio fue de nuevo el domingo 1ro de abril a la noche y trajo seis con él y me dijo que otros seis estaban encerrados en la cárcel para que no se escaparan. Pensaba ir a Pansós por Sanajú [Senahú] pasando por San Pedro así el lunes 2 de abril me despedí de los Sarg y salí para S an Pedro a caballo con mis seis mozos llevando carga. En San Pedro encontré los seis mozos en la cárcel listos para mí, pero ellos no tenían magapalis [mecapal] o cacustis [cacaste] y no tenían su comida con ellos. Uno por uno fueron sacados de la prisión a cargo de uno mayor para juntar sus cosas. ¡Pero no había rastros de los otros ocho para completar los veinte que habían sido contratados y pagados! Tomamos un voluntario en el pueblo y casi convenzo a uno de los mozos que estuvo conmigo el año pasado para ir nuevamente, pero estaba empleado en el cabildo. Mientras estaban esperando llego un ladino de Cobán y reclamó dos de mis mozos diciendo que él los había contratado antes que yo y que tenía una carta del Jefe para eso. Todo el asunto era una pura trata de esclavos, al fin me cansé y volví otra vez a Cobán dejando a Gorgonio para arreglárselas con el alcalde y diciendo que iba a ver al Jefe otra vez, llevé conmigo a todos los mozos que pude recoger, recogí mi carga y resolví volver a Pansós por el viejo camino. Me encontré con el Jefe cuando llegué a Cobán y prometió enviar otra orden (ya había enviado tres) a la mañana siguiente y ver qué podía hacer por mí, así que volví y dormí en lo de los Sarg.
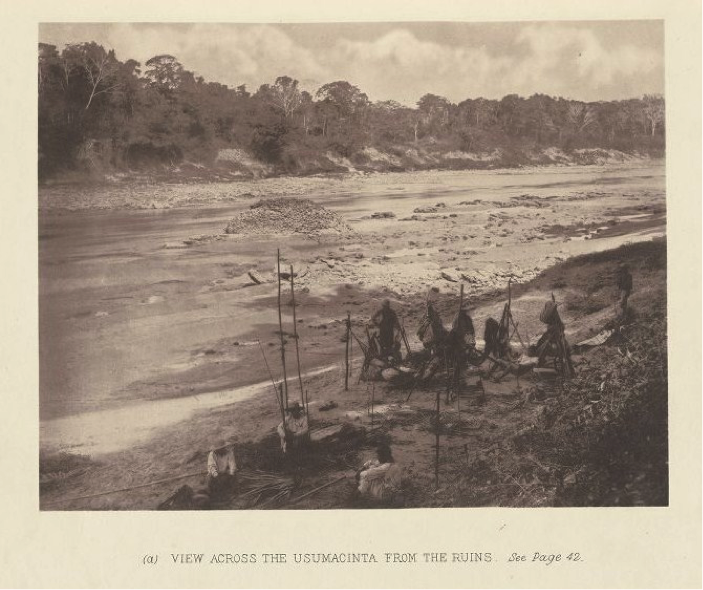
Campamento de Maudslay a orillas del río Usumacinta, durante una de sus exploraciones por el norte de Guatemala. En similares condiciones habrá acampado a orillas del lago de Izabal y del río Cahabón rumbo a Cobán.
Martes 3 de abril. Salí a caballo para encontrar a Gorgonio y lo encontré justo llegando a Cobán, había conseguido que el Alcalde enviara gente para buscar mozos y estaba regresando a San Pedro para llevarlos a Cobán antes de la noche. Me trajo alguna cerámica antigua de San Pedro.
Miércoles 4 de abril. Gorgonio vino a lo de los Sarg a la mañana con algunos mozos más y un voluntario Pedro, que habla español y era un antiguo sirviente de la familia López. Inmediatamente fue hecho Caporal y recibió pago extra. Uno de mis mozos había escapado de la casa de los Sarg a la noche dejando su cacusti y provisiones, así que con Pedro había dieciocho indios en total. Otra vez me despedí y al anochecer llegamos a Tactic y dormimos en la casa de Agapita.
[Jueves] 5 de abril. De Tactic a un campamento en el camino justo pasando San Miguel, el tiempo muy bueno. Mozos van muy despacio. Uno (viejo e inútil) escapó en la noche.
[Viernes] 6. Del campamento, almorzamos en el puente de hierro y nos bañamos. A través de La Tinta a un campamento cerca de Telemán. Era evidente que algunos de los mozos intentarían escapar, uno de ellos se había adelantado con su carga y era claro que quería dejarla y echar a correr donde el camino de Sanaju [Senahú] se encuentra con el nuestro, pero G. y yo fuimos demasiado listos para él, fuimos adelante, paramos justo del otro lado del cruce de caminos, miró horriblemente disgustado cuando nos vió esperándolo. Arreglé con Gorgonio para vigilar por turnos durante la noche, así que no me acosté hasta casi la una. Nuestra vigilancia era necesaria porque nuestro amigo se mantuvo despierto toda la noche esperando la oportunidad de escapar.
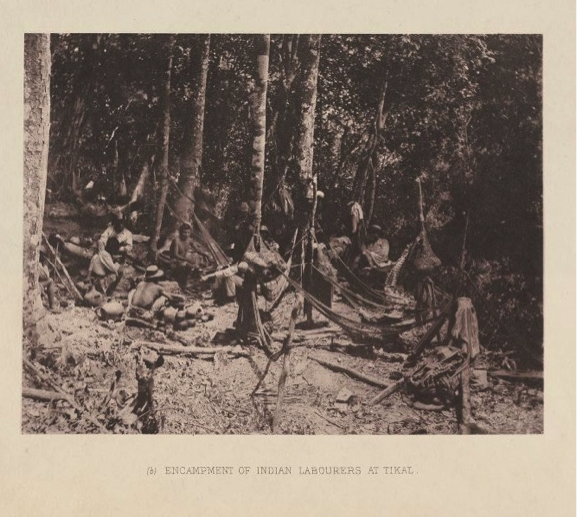
Campamento de mozos indígenas en Tikal, contratados por Maudslay para la limpieza del sitio. En sus notas de campo resalta las condiciones en que se “contrataba” a estos hombres, puestos en la cárcel por los Jefes Políticos para obligarlos a trabajar para el arqueólogo.
[Sábado] 7 de abril. Llegamos a Pansós. No había canoa o bote lo suficientemente grande para llevar a toda la partida, así que enviamos a los mozos que pensamos que más querían escaparse río abajo en una lancha que estaba llevando café a una goleta en el lago. Dormimos en el cabildo de Pansós.
8 de abril domingo. Dejamos Pansós en canoa con Gorgonio y ocho mozos. Remamos muy despacio y alcanzamos la boca del río a medianoche, pasando la lancha en el camino.
9 de abril. Cerca de las seis de la mañana cruzamos el lago, paramos para tomar café en la orilla y bañarnos. A las once llegamos a Ysabal. La canoa regresó para traer los otros mozos de la lancha. Visité a la señora Potts, desayuné con ellos y retiré mis cartas. Comenzamos a caminar cerca de las 2 de la tarde con los mozos y dormimos en el camino a Quiriguá.
10 de abril. Llegamos a Quiriguá cerca de las diez, encontré a Carlos en la casa de Onofre enfermo con fiebre, me enteré que los tres mozos habían estado enfermos, pero que Giuntini y Charlie Blockley habían estado bien. Don Onofre insistió en que me quedara a desayunar, luego salí para las ruinas. Encontré al mozo viejo en el camino, se veía bastante mal y estaba yendo a su casa. Le dije que parara en Quiriguá esa noche y yo le enviaría su dinero, nos dimos la mano y pareció muy contento de verme; llegué a las ruinas, encontré a Giuntini y Charlie quienes se alegraron mucho de verme. G. ha hecho adelantos con el gran ídolo. Nicko está trabajando en el lugar de Carlos. Pagué a los dos mozos Domingo y San Jago [Santiago] y les dije que podían ir a su casa al día siguiente…”.
[1] Maudslay, Alfred P. Notas de Alfred P. Maudslay en Quiriguá, 1883 (Ian Graham). Mesoamérica. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). Año 3, diciembre 1982.
[2] Se refiere al Jefe Político del Departamento de la Verapaz.
Al que no es perro, sino patriota… II parte
Rodrigo Fernández Ordóñez
Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, querido maestro y amigo.
Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, la inefable ley de la política centroamericana, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro, publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. Se respeta al igual que en la Revista en donde se publicó originalmente, la ortografía original.

Espectacular fotografía de la Isla de Flores, aproximadamente de 1930. No habría cambiado mucho su aspecto desde que el Doctor Molina Flores deambuló por sus calles matando el tiempo durante su destierro en 1888. (Fotografía propiedad Guillermo Fion).
-II-
La expulsión
La segunda parte de las memorias del exilio del doctor Pedro Molina Flores están contenidas en dos cartas escritas por el médico a su esposa, Agustina Molina Zea, en las que a manera de diario relata sus aventuras y desventuras. Esta segunda parte es más personal, quizá por la sorpresiva sucesión de hechos y es más detallada que la primera.
El castigo impuesto al doctor Molina Flores, inició el 16 de agosto de 1888, con su confinamiento a la remota isla de Flores, en el departamento de Petén, lugar en donde permaneció hasta el mes de diciembre de ese año, cuando las cosas cambiaron nuevamente. El lunes 3 de diciembre, relata el doctor Molina, se encontraban haciendo la sobre mesa en casa de su amigo Federico Arthés, recibió con sus amigos exiliados la orden de presentarse a la “Mayoría de la Plaza”. Los esperaba un grupo de 30 soldados, apostados a un costado de la iglesia y que al acercarse ellos los rodearon y “…con armas cargadas i bayonetas caladas presenciaron el registro que un capitán, un teniente, Mariano Enríquez, vestido de paisano con revólver en mano, i el alcaide de la cárcel nos hicieron para ver si cargábamos armas prohibidas…” Las autoridades peteneras también ordenaron el cateo de la casa de los exiliados y los pusieron en prisión. Las medidas, severas y sorpresivas, afectaron lógicamente los ánimos del autor de esos recuerdos y de sus compañeros de desgracias, sobre todo por lo repentino de la situación.
“La prisión de Flores, que sarcasmo histórico y escrito, es hedionda, inmunda, oscura i sumamente húmeda. Esta mal techada con hojas de guano i cuando llueve caen goteras por todos lados, así es que el cuarto dia en que hubo un temporal de mas de 24 horas, tuvimos necesariamente que mojarnos. Como no se nos permitió cama, teníamos que dormir en el suelo i la humedad que pasaba a la ropa de dormir a la que teníamos puesta, pues nos acostábamos vestidos, no nos dejaba conciliar el sueño mas que poquísimos instantes…”.
Se ordenó la completa incomunicación de los prisioneros. Los prisioneros, que tenían vista a la plaza desde su celda, sólo podían ver que la vida continuaba para los que estaban afuera. Así pasaron cinco días, hasta que en la noche del viernes 7, un guardia se acercó para informarles que saldrían de la isla al día siguiente, a las 5 de la mañana, sin darles mayor explicación, ni del origen de la orden, ni de su destino. Al final, la columna de prisioneros y guardias salió de la cárcel el día sábado 8 de diciembre a eso de las 8 de la noche, y tras una conmovedora despedida de los vecinos de la isla que salieron a la calle para despedirlos y regalarles cosas para su viaje, los subieron en lanchas, y se dirigieron a El remate. La carta abunda en detalles de su penoso viaje a pie, atravesando la selva, en condiciones sumamente difíciles, que a la distancia todavía provocan admiración. Por ejemplo, copio la descripción del viaje de Macanché a Yaxhá:
“…Salimos de Macanché a las 6 de la mañana, atravesando por caminos tan cerrados i fangosos, que las bestias se iban hasta el vientre i nosotros apartando ramas con i sin espinas, bejucos i escapando contra los troncos de los árboles las rodillas i sufriendo además las molestias de los zancudos i mosquitos, caminamos 12 leguas, llegando con las rodillas golpeadas i la cara i las manos rayadas por las espinas a la laguna de Xarjá a las 8 de la noche en donde hacía un frío bastante molesto, i una luna tan blanca i tan clara que convidaba a contemplarla toda la noche, a pesar de las mil fatigas de esa penosa jornada…”.
El relato del viaje y sus dificultades va adornado de sus impresiones al atravesar la cerrada selva y los comentarios que le provocan los guardias, pues la tropa es amistosa y atenta con los tres exiliados, mientras que los oficiales tratan de endurecer el trato e interrumpir la relación entre los desafortunados prisioneros y sus guardianes. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los sencillos soldados montaban las hamacas y compartían sus magras raciones con Molina, Valladares y Pomaroli. También nos da interesantes detalles de su captura en ciudad de Guatemala y de su expulsión hacia Petén:
“…De la misma manera que se nos puso presos e incomunicados en las bartolinas de la Penitenciaría de Guatemala, sin que se nos dijera porqué, ni de orden de quien; que se nos sacó en la oscuridad de la noche solo con la ropa que teníamos puesta i se nos mandó montados en unos machos i con una escolta de 25 soldados para el Petén, de la misma manera, de la noche del 3 al 8 del corriente mes, se nos tuvo presos, incomunicados i sufriendo toda clase de molestias i privaciones…”.
Por órdenes del Jefe Político de Petén, Juan Monge, la columna de soldados los dejó en la aldea Plancha de Piedra, a “…un cuarto de legua de la frontera de Honduras Británica…”. Allí se despide el oficial al mando y los exiliados, por sus propios medios llegan a la última población del lado guatemalteco, Río Viejo, en donde cruzaron para Belice. En total, el viaje desde Flores hasta la frontera les tomó 5 días.
-III-
Belice
Del lado beliceño está la población de Benque Viejo, en donde tuvieron la agradable sorpresa de ser bien recibidos por el alcalde, Ponciano Rioverde, quien incluso ordenó habilitar para dormitorio una de las piezas de la Municipalidad. Esa noche, relata el doctor Molina, la temperatura cayó, haciendo un frío intenso que lo mantuvo despierto toda la noche: “…yo no pegué los ojos ni un minuto, pues envuelto en mi capa de hule me pasé la noche entera andando de un lado al otro del corredor de la Municipalidad para ver si con el ejercicio me calentaba un poco…”.
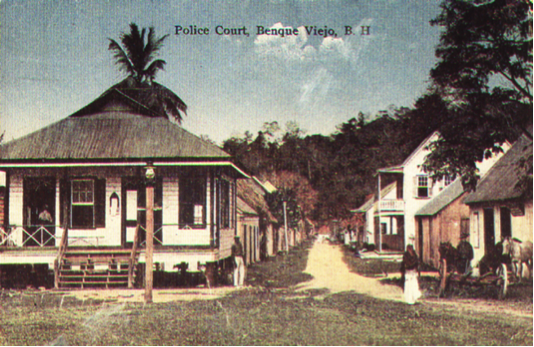
A propósito de Benque Viejo escribió el doctor Molina: “…es un pueblo pequeño mui parecido en todo a Flores por la construcción de las casas i las costumbres de sus habitantes puesto que está formado, -en su mayor parte-, de gentes que han emigrado del Petén, molestados i perseguidos por las despóticas autoridades de ese desgraciado Departamento, i en busca de la recta justicia i de la amplia libertad de que se goza bajo el amparo de las leyes inglesas…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
Benque Viejo era una típica población de frontera, habitada tanto por guatemaltecos como por súbditos de su majestad británica, pero que funcionaba como un eficiente centro de comercio al que acudían los peteneros para abastecerse de “los principales productos que consumen”, en palabras del doctor Molina. Allí no solo fueron bien recibidos por la autoridad municipal, sino también por los ciudadanos comunes y corrientes, resaltando un mexicano originario de Yucatán, Felipe Novelo, propietario de una gran tienda de abastos en la población, que los llenó de regalos. Allí permanecieron apenas dos días y tras enterarse que los caminos no eran adecuados para un viaje, decidieron continuar su ruta navegando los ríos del país, con rumbo a la ciudad de Belice. Así, desde Benque Viejo, hasta el Cayo y desde allí hasta la capital de la Honduras Británica realizaron el viaje en balsas, agregándole un tono de aventura al doloroso viaje al destierro. El dolor se vio atenuado un poco por el buen trato que les dispensaron las autoridades británicas, “…con su amabilidad, finura i excelente educación, atraen a todo el que tiene que tocar con ellas…”.
En contraste con las groserías y prepotencias de las autoridades republicanas de Guatemala.
En Benque Viejo se embarcaron en un bote de regular tamaño, en aguas del río Macal, que una legua río abajo se unía con el Río Viejo. En total, la navegación por los ríos interiores hasta ciudad de Belice les tomaría 4 días, y en su carta va dejando constancia de los lugares por los que van pasando, algunos caseríos, otros un mero grupo de ranchos y otros unas meras monterías abandonadas, en donde paraban a comer o acampar para pasar la noche. El exiliado describe así las condiciones de su viaje: “…El pipante en que nos embarcamos tiene unas 18 o 20 varas de largo por cerca de 5 cuartas de ancho en su parte media, donde para cubrirnos del sol nos pusieron lo que los bogas llaman carroza, que no es mas que una especie de cubierta de lona parecida a la de ciertos camajes de Melgarejo, -al en que salen los toreros-, sostenida por tres columnitas de madera con su barandita de una a otra columna, i con lienzos que se pueden recojer i soltar en los cuatro lados de la carroza que apenas tendrá vara i media de longitud i en cuyo reducido espacio, íbamos los tres nosotros, con el bueno del amigo Terán…”
Del viaje que narra nuestro paisano, llama la atención la soledad de los parajes. La mayoría de los puntos que tocan hasta la capital de la posesión británica (Peñalocote, Asinchiguac, Benque Satridecric, Catincric, Racondra, Mariduchampa, etc.), son meras referencias de paso, pero no poblaciones en sí mismas. Algunos no son más que bocas de playa a la orilla de la corriente en donde amarraron para pasar la noche. Es la misma sensación que uno tiene de leer Viaje sin mapas, de Graham Green, por las costas del Golfo de Guinea, por ejemplo, testimonio del paso por una tierra remota y virgen, en donde la novedad es una cascada, una familia de lagartos o un lejano y olvidado naufragio. Parece un paso por tierra muerta. Del viaje río abajo, nos deja su impresión: “El río Viejo desde donde su junta con el Macal, hasta Taloba, compensa en mucha parte las infinitas molestias del viaje por agua, porque es bellísimo, con agua tan limpia, pura i cristalina, que aun en lugares mui hondos se alcanza a ver su asiento que es formado, en toda su extensión, de piedras de diversos colores…”.
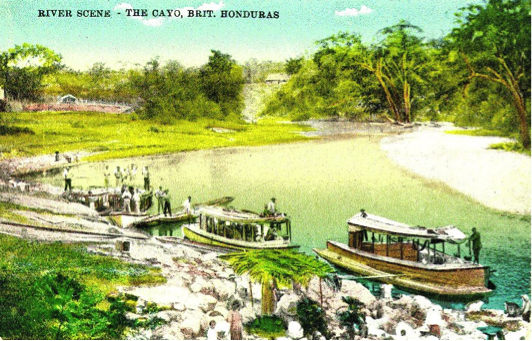
Postal coloreada a mano de El Cayo, Belice, de principios del siglo XIX. Por este lugar pasó el doctor Pedro Molina Flores en su camino rumbo al exilio. Seguramente presenció alguna escena similar. En su carta cuenta: “…como a las 6 de la mañana me dí una buena lavada con aquella agua fresca i sabrosa, del hermoso y cristalino rio por donde venimos a Belize el día que nos embarcamos en el Cayo…” o este otro fragmento interesante: “…El Cayo es como una hacienda, i es propiedad de Mr. John Waights en cuya casa estuvimos alojados, comimos ese día, dormimos en la sala de su casa sobre el piso de madera, -porque las hamacas no son de nuestro agrado-, tomamos café al siguiente día i almorzamos dos horas después, i cuando le preguntamos cuanto le debíamos, no solo nos dijo que absolutamente nada, sino que, si el viaje se demoraba, podíamos permanecer en su casa el tiempo que quisiéramos…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
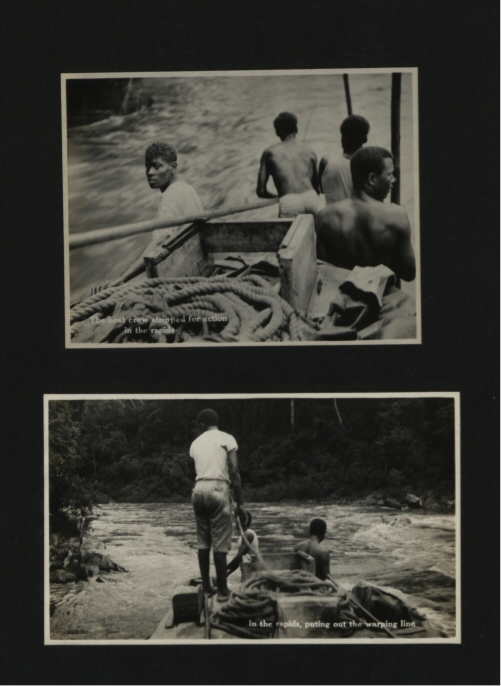
Navegación por los ríos interiores de Belice, imagen de finales del siglo XIX. Apuntó el doctor Pedro Molina en su carta-memoria: “…a las 3 en punto de la tarde, con un sol que quemaba nos embarcamos en un pipante de Don Felipe Novelo fletado por Dn. Vicente Góngora, con 6 bogas, tres negros i tres blancos, i el capitán un negro, joven, cantador, Juan Crisóstomo Requena, que entiende perfectamente el castellano i lo habla mui regular…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
De su narración por las aguas de los ríos interiores de la Honduras Británica (como conoció él a Belice), no puedo resistir compartirles este hermoso fragmento, que me regresó a mis lecturas Rodríguez Macal, recordándome un pasaje de su hermosa novela Guayacán, cuando Valentín, el héroe del libro, tiene que dedicarse a largartear en las lagunas peteneras para sobrevivir:
“…En sus riberas [del Río Viejo] se ven árboles parecidos a los que se encuentran a orillas del rio de la Pasión. En este caudaloso río uno de los más grandes de la República, no vimos lo que en rio Viejo, muchos lagartos grandes i pequeños en sus márjenes, que los bogas se divertían en hacerles fuego con un par de escopetas que llevaban tirándoles con postas gruesas. Hasta aquí vine a saber que no es, pegándoles en el cuerpo ni en la cabeza como se les mata o se les deja impotentes, sino en el tronco de la cola como lo hacían nuestros cazadores de Africa, con éxito incierto según la distancia i el tamaño del animal. También vimos muchas higuanas asoleándose en los árboles de las orillas del río que llamaban mucho la atención de los bogas…”.
La navegación fluvial terminó el día martes 18 de diciembre de 1888, cuando alcanzaron las aguas del río Taloba, sobre cuyos márgenes ya pudieron divisar en horas de la madrugada de ese día, “…el rastro de los cerdos, la casa de la pólvora i en seguidas, de uno i otro lado del río, canalisado, los astilleros i las preciosas y pintorescas casas de la población, a donde llegamos como a las 7 de la mañana…”.

Ciudad de Belice (finales del siglo XIX). Relata el Doctor Flores: “Los Chalet del Hipódromo, inclusive el de Nacho Barraza que es el de mejor gusto, de los construidos en Guatemala, serían aquí una irrisión, comparados con las mui bonitas i caprichosísimas casas de madera que por todas las calles hai en Belize, de dos, i hasta de tres pisos (…) lo precioso de los edificios i las casas, así como de lo pintoresco del mar visto desde el puente, desde donde siempre se contemplan multitud de embarcaciones de todas clases…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
La narración se suspende por 10 días, retomándola el viernes 28 de diciembre, en donde hace un recuento de los pasatiempos en que ha matado la ociosidad del exilio. Ya se detecta, a partir de esta fecha cierto hastío, cansancio de no hacer nada, e inquietud por el futuro, producto seguramente de las fechas, llenas de recuerdos familiares y fiestas de alegrías lejanas. “Por la mañana salimos a recorrer la ciudad para que la conociera José, i por la tarde fuimos a ver las carreras de caballos i un juego de palos i pelota, -mui del gusto de estas gentes-, que tiene lugar en una calle ancha cubierto el piso de grama, situada al sud-oeste de la población, entre el cementerio i el mar, calle de nuestros tristes paseos…”
A partir de su llegada a la ciudad de Belice se empieza a quejar nuestro memorioso de roces con sus compañeros de infortunio. Se queja de que Pomaroli y Valladares fuman mucho, hablan mucho, son muy desordenados, se olvidan de escribir a sus familias, y el colmo (para él): “…i hasta me hacen ruido, me menean la mesa i se ponen a charlar alrededor de esta con el puro i el cigarro en la boca, en los momentos en que yo escribo…”. Al fin, las tensiones se vuelven insoportables y Pomaroli decide irse de Belice hacia Puerto Cortés, para probar suerte en Tegucigalpa. Para colmo la temperatura empieza a subir y “…esto está como en los días mas calientes del Petén, que sin ser mui fuertes, nos hacían sudar noche i dia, lo mismo que allá nos mantenemos en mangas de camisa, de dia cuando estamos en la casa, i de noche dormimos apenas con una sábana o sin ella…”, no es difícil imaginarse que la convivencia se volviera un asunto muy delicado, sumando la tristeza, la incertidumbre del futuro y la rabia de la injusticia de verse expulsados de su propio país. El 1 de enero el doctor da rienda suelta a su tristeza y deja escrito: “Lo mismo que la Pascua, este día primero del año ha sido uno de los más tristes de mi vida. ¿Qué será de los 364 que faltan?”
La ciudad de Belice es un lugar tranquilo, en donde al igual que en Flores, los acontecimientos dignos de mencionar son las borracheras que los habitantes se ponen los días sábado. Para colmo de males, los que traen las noticias son los vapores que atracan en su puerto, pero una fuerte tormenta azota la ciudad el día 2 de enero, rompiendo el vínculo de la ciudad con el mundo exterior. El caso de Pomaroli roza el dramatismo, por ejemplo. Había decidido tomar el siguiente vapor para Puerto Cortés, con el fin de establecerse en Honduras, pero el barco, el Mac-Gregor se retrasa, dando lugar a los rumores más increíbles: “…Unos dicen que se perdió, otros que se incendió, quien que se fue a pique, i otros que está encallado en tal o cual escollo, varado en tal o cual arrecife o banco, en esta o en aquella costa, sin que haya habido ninguna otra nave o embarcación que traiga alguna noticia…”
Y la incertidumbre de la espera, o la necesidad de matar el tiempo hacen que el doctor Molina recorra la ciudad evaluando la situación del sistema de salud, al que califica de deficiente, afirmando (para nuestra sorpresa), que el guatemalteco de 1889 era muy superior al beliceño. Afirma: “La Medicina i la Farmacia aquí están en pañales”. Sólo identifica a un médico, con el doctor Federico Gane, hondureño con estudios en Irlanda, como figura competente. Se entrevista con otros profesionales (los doctores Van Tuyl y Thompson), “…i que ambos se parecen al Dr. del Fausto, en lo viejo, i por que entre retortas i frascos de diferentes tamaños, figuras i colores, colocados en una estantería de mal gusto i mugrienta, -que es lo que constituye su incompleto botiquín-, en vez de buscar el remedio para los enfermos que les consultan, o de descubrir los arcanos de la naturaleza, solo tratan de sacarles las monedas de las bolsas a los clientes que caen en sus manos…” Los califica de curanderos y médicos de pacotilla, y afirma que ni todos los medicamentos juntos que existen en toda la ciudad, “…valen juntas, el frente de la Farmacia de Sierra, Monge, Saravia, Avila, etc…”
Para el día 5 de enero no se tenían noticias aún del vapor Mac Gregor, pero el doctor Molina ha decidido, por lo que parece desprenderse de sus cartas, quedarse en ciudad de Belice a ejercer la medicina mientras pasa el aguacero del exilio.[1] Le pide a su esposa que a vuelta de correo le remita su título de médico, “unos recetarios de Defresne”, y algunos libros de consulta. Mientras tanto, su compañero de destierro, Carlos Pomaroli, parte de la ciudad de Belice el día 8 de enero por la mañana a bordo del vapor Wanderes, rumbo a Puerto Cortés. Este vapor les llevó la noticia del encallamiento del Mac-Gregor en la bahía de Asunción. Lo despide la noche anterior, dando un paseo dominical por las desiertas calles de Belice: “…Este es el día mas triste en Belize, pues solo se oyen por las iglesias cantos relijiosos en coro, sermones, lecturas i pláticas en la mañana, en la tarde i en la noche…”.
Desgraciadamente, la carta del 8 de enero termina sin más información, por lo que desconocemos el destino del doctor Molina Flores y su otro compañero de destierro, Luis Valladares y Jonama. Tampoco los editores de la revista abundaron en notas sobre el final del exilio del médico y su amigo, por lo que deberemos buscar en libros y diarios de la época para conocer cómo termina esta historia, tarea que dejaremos para cuando el tiempo abunde. De momento, nos quedamos con una suave nostalgia, queriendo creer que las cosas le fueron mejor al doctor con la subida a la presidencia de otro aprendiz de dictador, el general José María Reina Barrios y la satisfacción de habernos podido asomar, por dos semanas, a un pasado remotísimo de nuestra historia.

Otra hermosa vista de la ciudad de Belice. El Saint Johns College, en Loyola Park. (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).
[1] El no tendría como saberlo, pero ya para 1892 Guatemala estrenaría presidente, e imaginamos que el destierro habría terminado para nuestro compatriota ya para esas fechas.
Al que no es perro, sino patriota…
Primera Parte
Rodrigo Fernández Ordóñez
Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, respetado maestro.
Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, “la inefable ley de la política centroamericana”, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro. Fueron publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. En la presente reseña, hemos respetado, al igual que en la revista en donde se publicó la totalidad del texto originalmente, la ortografía original.
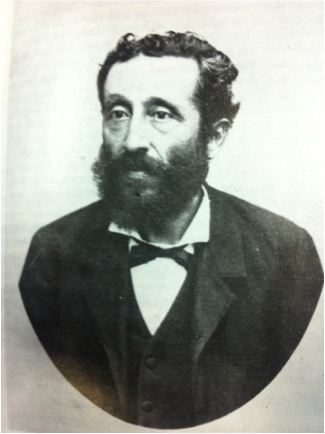
Doctor Pedro Molina Flores, opositor del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, fue desterrado a la Isla de Flores, Petén en 1888. Desde allí escribió varias cartas, en donde relata a su madre su experiencia. Luego seguiría su exilio en Belice. (Fotografía publicada en la Revista citada).
-I-
Isla de Flores
Corre el año de 1888 y el “Señor Presidente”, dueño y señor de los destinos de los guatemaltecos mientras dure su período, ha dispuesto el “destierro” de tres importantes opositores políticos a la remota isla. El doctor Pedro Molina Flores según se apunta en la citada revista, relató su dolorosa experiencia a su madre en cartas enviadas desde su peculiar destino, la Isla de Flores, que flota plácidamente sobre las aguas del Lago Petén Itzá, en lo que vendría a ser la tropical Siberia del régimen liberal de Guatemala. Lugar remoto, con poquísimas y dificultosas comunicaciones, Petén se antojaba el mejor destino para deshacerse de enojosos contrincantes políticos. Así, al presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas Bercián, de quien nos ocuparemos al detalle en una próxima cápsula, optó por enviar a este destino a tres de sus opositores principales: el doctor Pedro Molina Flores[1], el capitán don Luis Valladares y Jonama y el señor Carlos Pomaroli y Vidaurre. Los deportados llegaron a su destino tras un duro viaje que duró 22 días.
Según relata Flores en sus recuerdos, las condiciones de su “extrañamiento”, son duras, pues ya en la isla: “…como a la una que el Jefe Político nos llamó a uno a uno a la Comandancia para advertirnos que quedábamos con la isla por cárcel i con la prohibición de atravesar el lago, no sin comunicar a todos los dueños de canoas i por circular a todas las autoridades de los pueblos i aldeas del departamento, las severas penas en que incurrirían las autoridades que nos prestasen el menor auxilio…”
Sus recuerdos inician con la descripción de la isla, en la que abunda en detalles propios de quien no tiene mucho que hacer. Asegura Flores: “…Tiene [la isla] 169,576 varas cuadradas, aproximadamente, 16 manzanas, i mide de norte a sur 436 varas i de oriente a poniente 364 según la reciente mensura practicada por nosotros mismos, ayudados de uno de los Rejidores, Don Francisco Zetina, el día de ayer, viernes 9 de noviembre de 1888. Se le calculan 1,300 habitantes i cuenta con 286 casas de guano o sea de palma, i 22 con techos de zinc…”
Como los recuerdos han sido escritos en cartas, el autor intenta reconstruir a sus familiares las condiciones en las que está viviendo tan duros momentos. Por eso, a veces se explaya en detalles que podrían parecer triviales, pero que para beneficio del lector a 127 años de distancia, describen esta pequeña población con una sensación de inmediatez, que nos permite imaginar sin mucho esfuerzo su vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de sus calles, que describe empedradas con “piedra de cal”, apunta “…i que muchos callejones, avenidas i calles tienen una pendiente tan precipitada como nuestra cuesta de la Barranquilla i como la situada al lado sur del cerro del Cármen ¡qué de percances no sucederá a cada rato!…”, cuestas que se tornan peligrosas ante la costumbre de calzado de los peteneros de aquél entonces, que acostumbraban a usar “macasinas blancas” los hombres, (calzado al que se aficionó su compañero en el exilio, el Capitán Valladares), y las mujeres “…sus feas chancletas con pie desnudo, pues solo los días de baile se ponen medias durante el tiempo que este dura…”

Edificio de la Comandancia Política (comienzos del siglo XX), construido por el Jefe Político Don Isidro Polanco. Flores lo describe así: “Al oriente de la Plaza de Armas con vista hacia el Poniente, queda el edificio nacional que se compone de cuatro piezas separadas por tabiques, con un fondo como de siete varas. Las puertas son tres con vista a la plaza i otra que da a la parte posterior frente al costado de la escuela de varones. La de en medio que se comunica con esta, la separa por un callejón como de tres varas de ancho las diferentes oficinas. Esta puerta tiene arriba la siguiente leyenda en forma de semicírculo el primer renglón i en grandes caracteres de imprenta: “Edificio Nacional”, “BARRIOS”, “Flores, Julio 19 de 1880”. (Fotografía publicada en la citada revista).
Los todavía hermosos callejones que desembocan en las aguas del lago, los describe en estos términos:
“Los callejones que dan a la playa situados entre casa i casa de las de la orilla son 22, i de estos, 12 no tienen nombre i los otros son, ‘El Peligro’, ‘El Silencio’, ‘Las Palmas’, ‘El Recreo’, ‘La Aurora’, ‘El Recuerdo’, ‘Las Flores’, ‘El Estrecho’, ‘El Encuentro’, i ‘El Paraíso’. Algunos de estos tienen hasta cuatro varas de ancho i otros apenas tres cuartas, i el nombre de varios de ellos recuerda ciertos incidentes novelescos que sería largo describir…”
Su residencia ha sido establecida en la Primera Avenida Sur de la isla y calle 15 de septiembre de 1821; apunta esta información con un claro dejo de ironía, aunque creo que a ningún lector de sus cartas se le habrá pasado por alto el guiño tragicómico de la situación. Para satisfacer nuestra curiosidad de cómo vivían los peteneros hace un siglo y cuarto, don Pedro describe su casa de residencia:
“… para nivelar el piso, han tenido que hacer grandes rellenos de una hasta dos varas de alto, i para subir a estas, se necesitan gradas con sus correspondientes barandas de calicanto al frente de las puertas o gradas situadas, en uno, o en los dos extremos de la casa, con un corredor con su correspondiente baranda de madera de todo el largo del frente de la casa. Este corredorsito, como de 4 a seis cuartas de ancho (como en la gran casa de los confinados) cubierto por una parte del techo, i este sostenido por delgados pilares, les da a las casas un alegre i bonito aspecto. La que nosotros habitamos tiene 15 varas de frente, dos grandes puertas i una ventana idem que dan al corredor de la calle, otra puerta grande que cae al pequeño patio, una cocina de regular tamaño i sus escusados hechos e mes anterior en virtud de un bando publicado por la Jefatura Política en que se prevenía el aseo de las playas (…) Nuestra casa tiene además un gran escaño de mezcla al pie de nuestro ancho corredor (6 cuartas) en donde los transeúntes i algunas vendedoras se sientan a descansar, a ver pasar a los paseadores, o se suben para espiar a los tabacundos, como nos dicen a los confinados…”[2]
Esta casa, según su propia descripción estaba a 20 varas del lago, pero por el relleno sobre el que se levantaba, dominaba a las calles del frente y desde la esquina, asomando al callejón se podían divisar sus aguas y el islote de Santa Bárbara, en donde se encontraba “el rastro de reses i cerdos, tan bonita, tan simpática” y bajando por la calle, hasta la orilla del lago, se podía divisar el cercano pueblo de San Benito, al que llama “precioso pueblo de negritos”. Pero la tranquilidad y la inacción, eran causa de negros pensamientos:
“…¡Cuántas i repetidas veces ante las bellezas naturales de este cielo, de este sol, de este lago i de este conjunto, de veras admirable, no hemos suspirado al ver que los de nuestras familias, nuestros amigos i demás personas que merecen nuestro cariño y respeto, no pudieran, por un instante siquiera, contemplar desde allá, lo que nosotros admiramos aquí, todo el día, i parte de la noche!”
Porque por muy hermoso sea el lugar al que los hayan enviado, el exilio es siempre duro por lo que tiene de separación, de incertidumbre, de monotonía. Y es que la isla era un lugar en donde no pasaba mucho. Apenas unas pocas trompadas los sábados por la noche entre los infaltables borrachines, “…i los domingos, que son los días en que hacen sus grandes papalinas contentándose con gritar y cantar por las calles, i cuando el ardiente anisado que toman, que parece plomo derretido, se les sube mucho a la cabeza, se refrescan bañándose en la laguna con todo i ropa…”
La comida también es un problema. En un lugar tan remoto como lo era la isla en el siglo XIX, fuera de cualquier ruta comercial, los recursos habrán sido limitadísimos. Escaseando principalmente los alimentos no producidos allí. En consecuencia la carne bovina no era un problema, es más, el Doctor Flores se queja de su predominancia en la dieta petenera, pero en cambio: “…El pan es insufrible; o dulce cargado de panela, o completamente desabrido, por mal nombre, llamado salado. El dulce, tiene la forma de un pan francés nuestro con doble de largo, por ancho, i con su hendidura en medio; el salado lo mismo, pero la hendidura en uno de los lados; el francés, del tamaño del de allá, pero mucho más alto i con cuatro divisiones que se cruzan por el centro (este es el único pasable ahora que lo han mejorado desde nuestra llegada aquí debido a nuestras indicaciones)…” Otros componentes de la dieta diaria de la ciudad, en el exilio petenero en cambio, eran escasos, como el azúcar o la leche, y el queso era llevado desde lugares tan lejanos como Cobán o Belice. Frutas, apenas naranja, banano y jocotes. Hasta las comidas tuvieron su efecto en el ánimo de los desterrados, agudizando el sentido de lejanía de nuestros pobres paisanos: “Las especies usadas como condimentos son, chiles verdes, amarillos i tintos de una clase mas picante que los siete caldos. Al principio nos ponían la comida tan cargada que no podríamos pasarla sin tragos de aire i agua, por lo cual dispusimos, que, aparte, se nos hiciera una salsita para el que quisiera enchichicastarse las tripas…”
Además del aburrimiento, la constante espera del correo para tener noticias nuevas de los seres queridos o de los avatares políticos, los mismos que los han expulsado tan lejos, está el calor, que hace a veces insoportable el exilio. Relata Flores: “…el calor exajerado de ese día 10, que parecía tenernos a cinco varas del infierno o entre el purgatorio del farol de las ánimas…”, le impiden cierto día continuar escribiendo, provocando el abrupto final de una de sus cartas, como justificará en otra posterior. Pero hasta el calor tiene su remedio, y la inventiva humana ha creado la hamaca:
“La hamaca como dije antes es el mueble sin el cual no se podrá vivir en Flores, pues solo meciéndose, crée uno, salvarse de la asfixia en ciertos ratos del día en que el calor dificulta toda ocupación física i mental, porque impide la libre circulación de la sangre. En casas donde son bastantes los que componen la familia, la sala donde duermen la mayor parte de ellos figura, ni mas ni menos, un árbol de nidos de chorchas como los que se encuentran en el camino; bolsones de una vara de largo, colgando de las ramas de árboles sin hojas…”
La calidad literaria de este último fragmento roza la hermosura, parece casi alegre, a pesar de la dura experiencia que los pobres “capitalinos” habrían estado pasando, lejos de su templado valle, lejos del calor moderado del hogar y la familia…
Para remediar el calor no sólo la hamaca y la brisa del lago eran útiles. También se podía recurrir a la cerveza, como bien sabe cualquier habitante de las tierras bajas, pero el problema era el precio, por la lejanía de la población de cualquier plaza de mercado. “La cerveza que se toma aquí es importada de Cobán i Belice. Es de buena clase, pero los dos reales que cuesta la botella en la colonia inglesa, se multiplican por cinco en Flores. El vino ¿de dónde vino? ss tan raro, que hai que hacer, dicha pregunta, i como quedó antes consignado, el Reverendo Padre Mensias, por esta causa, o porque es mas afecto al anisado, prefiere este para convertirlo durante el sacrificio de la misa en la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo…” No le faltaba chispa al Doctor Flores, y nadie podría decir que el padre Mensias era un hombre de pocos recursos…
La rutina del expatriado es monótona, a juzgar por el tono de las cartas de Flores, en las que agota detalles ínfimos y se pierde en largas descripciones, como la que hace (ahora invaluable) del interior de las casas de los peteneros. No se tienen negocios que gestionar, grandes problemas que solucionar, crisis familiares que agoten los nervios. Sólo la incertidumbre de la extensión del castigo impuesto. Así, sobre un día en particular escribe, y nos escribe a la monótona jornada del coronel en espera del correo de la novela de García Márquez:
“…Escribiendo esto estaba cuando Valladares i yo supimos que ya iban a dar las 11 del día, siendo las 10 la hora de presentarnos a la Mayoría de plaza. Pasamos allá, i en seguidas, mientras el sol se ponía sobre el meridiano, o Flores debajo del Sol, que es la hora solemne de almorzar, nos ocurrió ir a saludar un momento al generoso i buen amigo Dn. Federico Arthes. A sus instancias tomamos, primero, un cognaquito con aceitunas españolas, después, un agenjo con agua, i a continuación un magnífico almuerzo acompañado de vino tinto, San Julien, quezo Chester, nueces españolas, dátiles de África de Berbería (de donde son nuestros mandatarios a juzgar por los hechos) avellanas, i por último, un Chartreuse, después, de una taza de aromático café de Flores, superior al de Moca, i… punto final,… desde una hamaca, vimos atravesar ante nuestros ojos todas las casas de la isla, esperando que pasara la nuestra; pero como no llegó el caso, nos entregamos en brazos de morfeo, pasando de los de Baco, para venir a despertar cerca de las cinco de la tarde…”

Plaza Central de Flores (comienzos del siglo XX). Descrita por Flores: “La Plaza de Armas (o sea de los cocos) situada como a 15 o 20 varas sobre el nivel de la laguna, es un cuadrilongo irregular con un kiosko arratonado en el centro donde antes tocaba la que aquí se llama ‘Banda Militar’…”
Debido a la distancia y al aislamiento de estas poblaciones, más cerca de México y Belice que de la propia capital guatemalteca, como lo estuvo hasta hace muy pocos años, la vida era limitada. Esto aflora claramente en una misiva en donde describe los amueblados de las casas, que a la distancia se nos antojan pobrísimas. Flores no pierde oportunidad para criticar ácidamente al gobierno que lo ha castigado con la deportación.
“El ajuar de una casa es igual al de todas. Nunca la ‘Democracia’ ha sentado en otro lugar sus reales como aquí. La igualdad en casas, muebles, vestidos (…) Las mesas mal cortadas, con muchos travesaños, con clavos de gran cabeza de los que en Guatemala hace años no se usan, son de madera de caoba o de cedro i de forma siempre cuadrada. Las sillas toscas, -cuadrados los pies, los atravesaños i los largueros del respaldo, tienen los asientos forrados de cuero crudo o de vaqueta o zuela i son de la misma madera, así como las butacas i la esquinera donde se pone el agua la gran tinaja indispensable de agua media fresca para calmar las exigencias de la sed. En muchas salas, i siempre en uno de los rincones, hai esquineras de calicanto donde se acondiciona esta bebida, que, por mas que sobre en el lago, algunas veces, a media noche, nos ha hecho falta para remojarnos el gasnate…”
[1] Apunta quien escribió la introducción a las interesantes memorias del Doctor Flores: “…Por un azar del destino, la isla de Flores, donde se asienta la ciudad de su nombre, debe su denominación a la memoria del abuelo materno del Doctor Molina Flores: don Cirilo Flores y Estrada, Vicejefe del Estado de Guatemala durante los turbulentos días de la Federación, fallecido trágicamente en el año de 1826 en Quetzaltenango…”
[2] Sobre el apodo “tabacundo”, explica el propio Doctor Flores: “…tabacundo se usa entre los prudentes peteneros como sinónimo de audaz, bravo, valiente, Júpiter Tonante, etc…”
Los hijos de Remo en el trópico. Segunda parte
Arte monumental italiano en Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
En los parques y plazas del país, nos observan obras que fueron pensadas, ejecutadas o diseñadas por artistas italianos, que ante la escasez de personal capacitado en estos lugares, pusieron al servicio del Estado sus talentos, coincidiendo con la forja del nacionalismo que surgió luego que las guerras entre partidos se solucionó a favor de los liberales. En el caso de Guatemala, un soldado de la revolución liberal de 1871 asumió la presidencia justo para conmemorar los 25 años del movimiento, celebrándolo con estatuas y monumentos que a la vez de decorar la ciudad a la mejor usanza europea, instruían al público paseante bajo sus sombras, sobre la historia y logros de un movimiento que se impuso como solución de futuro para un país que soñaba con el progreso.
-III-
La columna de Miguel García Granados

Columna levantada en honor del general Miguel García Granados, uno de los cabecillas de la revolución liberal. La columna fue diseñada por Francisco Durini Vasalli, y la estatua del general que domina el monumento fue ejecutada por el escultor Adriático Froli. La fotografía corresponde al día de su inauguración, el 30 de junio de 1896, conmemorando los 25 años del triunfo liberal.
Columna levantada en honor del general Miguel García Granados, uno de los cabecillas de la revolución liberal. La columna fue diseñada por Francisco Durini Vasalli, y la estatua del general que domina el monumento fue ejecutada por el escultor Adriático Froli. La fotografía corresponde al día de su inauguración, el 30 de junio de 1896, conmemorando los 25 años del triunfo liberal.[1]
La descripción del monumento al general García Granados escrita por el artista Guillermo Grajeda Mena, para un ensayo sobre la escultura en Guatemala, la recoge Guitérrez Viñuales a quien ya hemos citado durante la elaboración de este texto. Le cedo la palabra:
“La estatua de García Granados se halla ubicada sobre una columna clásica en cuyo pedestal se sitúan las figuras alegóricas de la Libertad, la Historia, la Justicia y la República; esta última, en el frente, aparece de pie sosteniendo con una mano el pabellón nacional y con otra la corona de laurel. Cuatro leones, en un estadio inferior, representan a la Paz, la Constitución, el Progreso y la Unión…”
La estatua del general García Granados, como quedó apuntado arriba, fue obra del escultor italiano Adriático Froli, nacido en Pisa en 1858, pero asentado definitivamente en Carrara desde una época temprana. En mayo de 1880 fue premiado por la Academia de Bellas Artes y recibió una pensión para continuar sus estudios en Roma. Hombre de gran talento artístico, formó parte entre 1908 y 1925 de la Comisión de Concursos de la Academia de Bellas Artes. Es interesante señalar, que Froli ejecutó pocos trabajos para América, pero destacan los realizados en Guatemala, y siempre relacionados con las contrataciones de los Durini, pues también se cuenta con obra suya en el Teatro Nacional de Costa Rica, obra llevada a cabo por la firma de Francisco Durini.[2]
Los cuatro leones, hermosamente ejecutados en mármol son obra del artista italiano Luis Liuti, originario de Milán, quien era asociado de la firma de Francisco Durini, “Taller Artístico Industrial Cemento Yeso Durini y Cía”, firma que recibió varios premios por sus obras en el marco de la famosa y malograda Exposición Centroamericana de 1897. Al parecer, el diseño del propio Pasaje Enríquez fue obra de Liuti, claramente influenciado por la Galería Vittorio Emanuelle II de su ciudad de origen, quien estaba asociado en esta ocasión con don Alberto Porta. [3]
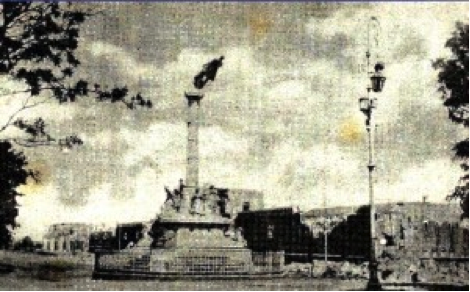
A punto de caer al suelo quedó la estatua del general Miguel García Granados, luego de los terremotos de 1917-1918. Posteriormente el entonces presidente de la República, Manuel Estrada Cabrera, giró órdenes de restaurar los monumentos, adjudicándole estas obras al hombre de su confianza, Luis Augusto Fontaine. El investigador y amigo Rodolfo Sazo me comenta que en los diarios y Memorias de Fomento de la época, constan las órdenes presidenciales y los contratos para rescatar, en lo posible estos monumentos. Fontaine moriría acribillado durante los combates de la “Semana Trágica”, pero en el monumento a García Granados todavía puede leerse una placa de mármol adosada al mismo en el que se lee que él realizó los trabajos de restauración. El poco dinero, la magnitud de los terremotos y la corrupción endémica del régimen cabrerista no permitió rescatar todos los tesoros arquitectónicos y artísticos.
-IV-
El monumento ecuestre de Barrios
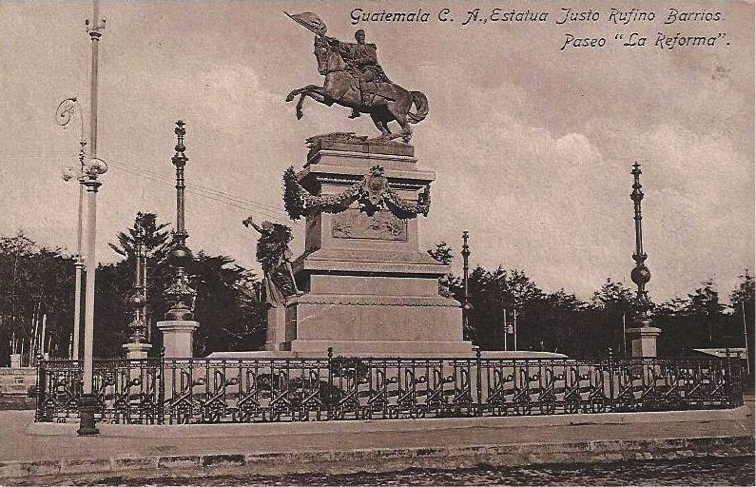
Imponente conjunto escultórico levantado en honor al general Justo Rufino Barrios, el segundo cabecilla de la revolución liberal. El monumento obedece al diseño de Francisco Durini Vasalli, y fue instalado originalmente en una plazoleta frente a la majestuosa fachada del Palacio de la Reforma, en el extremo sur del boulevard 30 de junio. Tras su parcial destrucción por los terremotos de 1917-1918, el monumento permaneció en una bodega por años.
El diseño del conjunto escultórico dedicado al general Barrios fue obra del arquitecto italiano Francisco Durini, que incluía también a un “Palacio Monumental”, que posteriormente sería bautizado Palacio de la Reforma, comenta el investigador Rodolfo Sazo[4]. Al respecto de la ejecución de la obra, doña Josefina Alonso de Rodríguez en una interesante monografía apunta:
“…la dirección de los trabajos técnicos de su instalación corrieron a cargo de un socio de su taller, el arquitecto Aquiles Branbilli, también italiano. En Italia fue construido el gran pedestal por los señores Antonio Cirla e hijos, de Milán. La estatua ecuestre y el otro de la batalla de Chalchuapa, fueron modelados por el profesor comendador Carlos Nicoli, de Carrara (…) La estatua de la República y el resto de la ornamentación fueron modelados por el escultor Doménico Froli, quien también había modelado la estatua de Miguel García Granados, del monumento igualmente diseñado por Durini. Todos las esculturas, relieves y ornamentos antes mencionados, fueron fundidos en bronce por el señor Lippi de Pistoia…”[5]
Los interesantes apuntes que sobre el monumento a Barrios, que alcanzaba la altura de 10.50 metros, nos dejó doña Josefina contienen la explicación completa del monumento y sus dimensiones, que por razones de espacio nos limitaremos a resumir, aunque en el camino pierdan el exquisito detalle con que los desarrolló su autora. Según la señora Alonso, el monumento se divide en tres cuerpos: a) el basamento, hecho de piedra artificial, mide 13.20 metros de largo en la base por 12.25 metros de ancho, con ocho gradas que se reducen en los cuatro lados a medida que se asciende, en forma “apiramidada”. En cada esquina se levantaban cuatro pedestales de granito de Baveno, que llegaban hasta la altura de la cuarta grada y eran base de cuatro columnas de los faroles de luz eléctrica, de hierro fundido y bronceado; b) el pedestal de la estatua ecuestre, de planta rectangular, de 4.30 metros de largo por 3.30 de ancho, también ejecutado en granito de Baveno, sobre el zócalo de su base, estaba de pie la estatua simbólica de la República de Guatemala, “… con el brazo derecho en alto con cuya mano sostenía, a manera de saludo victorioso, un gorro frigio; con la mano izquierda sostenía, a su costado, el escudo de armas. En este mismo frente tenía escrita, en letras de bronce la siguiente leyenda: ‘Al General Justo Rufino Barrios. La Patria’…”[6]; c) El cuerpo o porción central estaba decorado por guirnaldas y dos bajorelieves que reproducían las batallas de Tacaná y la Chalchuapa, “primera y última de las acciones guerreras en que participó el Reformador”, y sobre el cornisamiento pendían cuatro escudos de bronce, uno en cada centro de sus cuatro fachadas y cada uno con una inscripción: “República de Centro-América” el del frente, “Unión”, el de la cara posterior y a los lados “Tacaná” y “Chalchuapa”, unidos entre sí por cuatro guirnaldas de laurel y encino.
Sobre el tercer cuerpo estaba instalada la estatua ecuestre del Reformador, cuya descripción rescata la autora que hemos venido citando, de las hermosas páginas del álbum “Guatemala en 1897”, editado durante la presidencia del general Reina Barrios:
“…en uniforme de campaña, que en actitud belicosa y arrogante, con la bandera de la confederación centro-americana en la mano derecha y dominando con la izquierda el ímpetu de su brioso caballo, representa el momento de lanzarse a la guerra en 1885, para hacer la Unión de Cetro-América…”[7]
Sobre la propia escultura ecuestre apunta doña Josefina un detalle interesante que nos parece importante señalar, para subrayar la alta calidad artística de los italianos que participaron en el diseño y ejecución de estos monumentos: “El caballo sobre el que monta el Reformador, constituye un alarde de técnica escultórica, tanto de su modelador –Nicoli- como de su fundidor –Lippi-, pues se logró el perfecto sostenimiento de él sobre sus patas traseras, sueño de todo escultor cultivador del género ecuestre en aquellos tiempos…”[8]
El conjunto no pudo inaugurarse al mismo tiempo. El Palacio de la Reforma, construido bajo la supervisión de otro italiano, Andrés Galeotti Barantini[9], fue entregado al gobierno e inaugurado el 1 de enero de 1897, aunque no fue abierto al público, pues el comité de recepción de obra no estuvo satisfecho con algunos de los acabados del edificio. Al frente, el pedestal que habría de sostener al general Barrios estuvo vacío hasta que tras muchos retrasos pudo ser inaugurado el 30 de junio de 1897. El retraso de dos años y meses en la inauguración de la obra resultó tan escandaloso que el presidente Reina Barrios tuvo que presentarse ante una comisión de la Asamblea para dar explicaciones. Reinita explicó que la obra se había tenido que encargar a Europa, lo que hacía que los tiempos se extendieran[10].

Interesante fotografía del Studio Nicoli, con 150 años de existencia y establecido en el centro de la ciudad de Carrara. En la pared del fondo se puede observar el modelo en yeso (asumo yo) de la estatua ecuestre del general Justo Rufino Barrios.

Palacio de la Reforma, en el extremo sur del boulevard 30 de junio. De estilo renacentista, era el telón de fondo del monumento al general Justo Rufino Barrios. El palacio, diseñado por el arquitecto italiano Francisco Durini Vasalli, fue inaugurado el 30 de junio de 1896 y sirvió como salón de recepciones y en su interior se sirvió un coctel luego de inaugurado el monumento a Barrios, el 30 de junio de 1897. Luego albergó al Museo Nacional de Historia. El hermoso edificio fue totalmente destruido por los terremotos de 1917-1918. Como detalles interesantes de esta fotografía se puede observar en el extremo izquierdo el perfil de un hermoso quiosco, y en la esquina inferior derecha se pueden observar los rieles por los que corría el “Decauville”, un pequeño tren de pasajeros que recorría toda la extensión del boulevard y que quedó inservible luego de ser utilizado para liberar de ripio la ciudad tras los terremotos. Los escombros se vertieron en la barranquilla, a un costado del actual Estadio Mateo Flores.
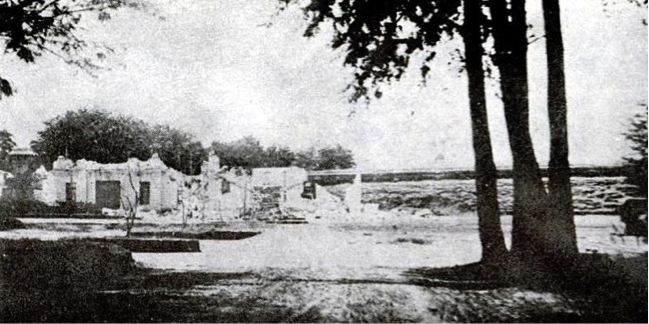
Dramática fotografía en la que se puede apreciar el estado en que quedó el Palacio de la Reforma tras los terremotos de diciembre de 1917 y enero de 1918. Como se puede observar, la destrucción del edificio fue total.

Al acercarse el centenario del nacimiento del Reformador en 1935, su estatua fue restaurada y montado el conjunto escultórico a la Plaza Barrios, frente a la Estación Central del Ferrocarril. El monumento fue trasladado nuevamente en el año 1971 a una plazoleta en la Avenida de las Américas, instalado sobre un pedestal diseñado por el ingeniero y artista Efraín Recinos, con motivo del centenario del triunfo liberal. En el año 2010 la estatua ecuestre fue regresada a su emplazamiento de la Plaza Barrios, en donde puede ser admirado actualmente el conjunto escultórico.
-V–
Las esculturas de Acchile Borghi

Monumento al general Justo Rufino Barrios en la ciudad de San Marcos. La estatua del Reformador es obra del italiano Acchile Borghi. Según notas del artista Guillermo Grajeda Mena, fue la primera escultura fundida en Guatemala.[11] El conjunto fue inaugurado el 30 de junio de 1900, por el Jefe Político y Comandante de Armas de San Marcos, Rodrigo Castilla.
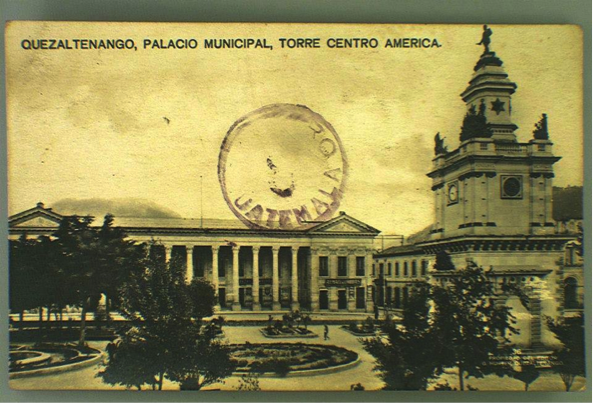
Torre del Sexto Estado o Torre Centro América, construida en el Parque Central de Quetzaltenango. Originalmente, esta torre estaba coronada por una estatua de La Libertad, que cayó al suelo tras el terremoto de 1902, siendo sustituida por la estatua de Justo Rufino Barrios de Borghi. Tras la demolición de la torre por órdenes del presidente Ubico, el Reformador fue regresado a su original emplazamiento en San Marcos, siendo inaugurado el monumento nuevamente para conmemorar el centenario del nacimiento de Barrios en 1935. Tras los terremotos del 2012 y 2014, el monumento necesita una urgente restauración.

Fotografía de detalle de la escultura ejecutada por Borghi, que denota su fina ejecución y el dominio total de la técnica del artista.
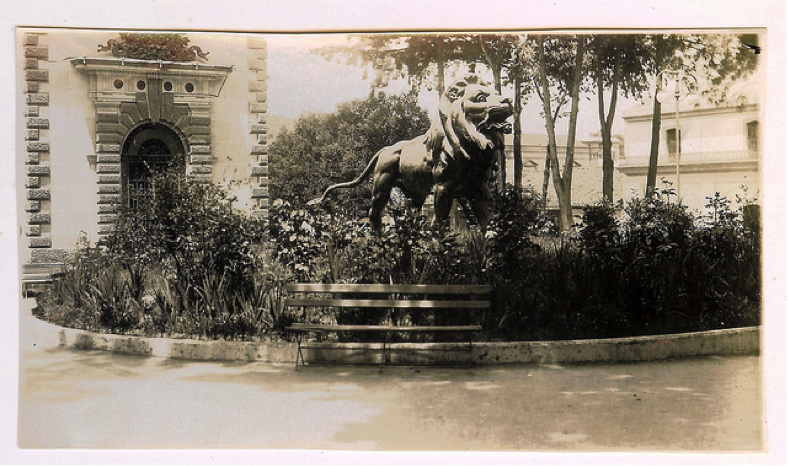
León de bronce colocado al pie de la Torre de Centro América y que actualmente corona el Arco del Sexto Estado, inaugurado el 13 de septiembre de 2007. Según Rodolfo Sazo, el memorioso Rigoberto Bran Azmitia apunta en un artículo publicado en 1961 en el Diario de Centro América, que el león también es obra de Borghi.
[1] El señor Roberto Broll, mediante comunicación electrónica (30 de julio de 2014), proporciona información adicional sobre el tema de los italianos en Guatemala, que transcribo a continuación, aclarando que no tengo las fuentes bibliográficas o documentales para verificarla, pero me parece interesante consignarla, ya que disponiendo de sus fuentes se puede corregir la información errónea con que se dispone actualmente: “…hay un error (…) en atribuir monumentos a Francisco Durini en lo personal, y sucede que existía una empresa que se llamaba Durini y Co. que era la que realizaba los monumentos, por tanto hay más de un artista que intervino en la realización por ejemplo del de Miguel García Granados, como Luis Liuti y Desiderio Scotti. Otro es afirmar que los trajeron como obreros a la deriva, cuando fueron contratados en Nueva York a petición del presidente Reyna Barrios. Tampoco, en algunos casos es correcto afirmar que les embelesó la provincia, cuando algunos de ellos, realmente dejaron Guatemala cuando murió Reyna Barrios, pero al ver que en el extranjero la situación estaba realmente difícil, deciden regresar, y se establecen en otros centros urbanos de importancia y pujanza económica, como Quetzaltenango…” Agradecemos al señor Broll por el tiempo tomado en aportar estos datos interesantes.
[2] Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. Carrara en Latinoamérica. Materia, Industria y Creación Escultórica. En: Berresford, Sandra (ed.). Carrara e il Mercato della Scultura 1870-1930. Milán, Federico Motta Editore, 2007.
Páginas 9 y 10.
[3] Comunicación electrónica de Roberto Broll, (31 de julio de 2014), en la que menciona otros datos de interés que consigno aquí por su importancia, referente a otras obras que Luis Liuti dejó en Guatemala, tomados de las memorias del artista que lastimosamente permanecen inéditas: “… sólo una persona trabajó la técnica de Sgrafitto, algo muy italiano en Guatemala: Luis Liuti. De ahí que los frisos de la fachada y las decoraciones del Teatro Municipal de Quetzaltenango sean obra suya, aunque no las reconozcan, así como las decoraciones del Pasaje Enríquez, del Banco de Occidente, (aunque estén bajo capas de pintura), las que adornan la torre de Centroamérica en Sololá y en la fachada de la Logia de San Marcos (…) En el mismo documento él menciona que al terminar la Exposición Centroamericana (y hay que recordar la quiebra del Estado que este evento y la caída del café causaron), se marchó a San Francisco, California, pero que luego de grave enfermedad, y de recibir noticias de otros compatriotas decide regresar, pero ya no llega a la capital sino se queda en Quetzaltenango, donde llegó a tener una gran influencia en todo el occidente…”
[4] Entrevista realizada a Rodolfo Sazo, el 17 de julio de 2014 en el Restaurante 999 en el Centro Histórico de ciudad de Guatemala.
[5] Alonso de Rodríguez, Josefina. El Panteón del Reformador General Justo Rufino Barrios. Serviprensa. Guatemala: 1985. Página 27 y ss.
[6] Alonso de Rodríguez. Op. Cit. Página 29.
[7] Ibid. Página 32.
[8] Ibid. Página 32.
[9]González Galeotti, Juana Victoria. La impronta italiana en las esculturas del Cementerio General de Guatemala (1881-1920). Tesis para obtener el grado de Licenciada en Arte. Facultad de Humanidades. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: 2006. Página 28.
[10] Información proporcionada por Rodolfo Sazo, en la entrevista ya relacionada.
[11] Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. Italia y la Estatuaria Pública en Iberoamérica. Algunos Apuntes. En: Sartor, Mario (coord.). América Latina y la cultura artística italiana. Un balance en el Bicentenario de la Independencia Latinoamericana. Buenos Aires, Instituto Italiano di Cultura, Buenos Aires, 2011.
Tirando la casa por la ventana. II parte
La celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América
A Santiago, por estar siempre.
Rodrigo Fernández Ordóñez
En la era de la comunicación, la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 fue todo un acontecimiento: el Premio Nobel de Literatura le fue concedido al antillano Derek Walcott y el Premio Nobel de la Paz a nuestra compatriota Rigoberta Menchú. En la colección Archivos de la UNESCO se publicaron obras de la literatura latinoamericana con profundos estudios realizados por expertos en cada uno de los autores. Toda una colección de obras de literatura se imprimieron en formato de suplemento de periódicos, los “Periolibros”, en donde se dio difusión general a Borges, Cortázar, Rulfo, Asturias, Mistral, Neruda, Roa Bastos, Amado, Darío, Pessoa, decorados con ilustraciones de artistas americanos. Se publicó durante el segundo semestre de 1992, un periódico llamado “Identidad”, que se insertaba como suplemento de los diarios de mayor circulación americanos y que recogía temas históricos y el Canal de las Américas transmitía temas de cultura de todo el continente, amén de coloquios, mesas redondas, documentales, paneles de expertos, etcétera sobre temas de la cultura y la herencia española y portuguesa en América.
Pero… ¿cómo se celebró el cuarto centenario? En esta ocasión proponemos un viaje a la Guatemala de 1892 para mezclarnos con nuestros bisabuelos y testificar cómo se celebró la conmemoración del arribo de Cristóbal Colón a América.
-IV-
La fiesta del Cuarto Centenario
Las festividades fueron programadas con bastante tiempo de anticipación, como lo demuestra la emisión del decreto 443, en junio de 1892, que cita Chinchilla en su ensayo, en el que se declara como día festivo el 12 de octubre y se convoca a concurso poesías e himnos en honor al descubridor. Siguiendo esta línea, el secretario de Estado emitió el correspondiente acuerdo, que contenía el programa de festejos y que contemplaba una procesión escolar que recorriera las principales calles de la ciudad el día 11 de octubre, terminando a los pies del monumento provisional a Cristóbal Colón, al que se realizarían ofrendas florales y decoración de estandartes de los establecimientos participantes.
Para el día 12 de octubre se programó una procesión cívica, con participación de personajes vestidos a la usanza del siglo XV, y carros alegóricos muy al gusto de la época, los cuales eran:
“…3. Carro. La galera ‘Santa María’, tripulada por Colón y sus acompañantes, procurando que el barco guardara completa semejanza, en la forma y en los instrumentos náuticos, con el que condujo a los descubridores al Nuevo Mundo (…) 5. Carro triunfal de oro y plata, estilo griego, representando a la joven América, con todas sus riquezas y hermosura (…) 7. Carro alegórico, representando a la industria, con sus trofeos, herramientas etc.; y con dos prensas de imprimir que irán funcionando y repartiendo poesías adecuadas al festival (…) 9. Carro alegórico de las Bellas Artes (…) 11. Carro alegórico de las Ciencias (…) 13. Carro alegórico a la Agricultura (…) 15. Carro representando un vapor mercante, correo, a la moderna, lo más perfecto posible, con los instrumentos náuticos de uso actual. En el pico de la mesana, la bandera de Guatemala; empavesado con las banderas de todas las naciones del mundo. En el interior, niñas y niños, figurando viajeros con los vestidos peculiares de cada país, como europeos, negros, chinos, etc. (…) 17. Carro. Apoteosis de Colón…”
En el desfile participarían también los empleados públicos, estudiantes de los distintos establecimientos públicos, funcionarios superiores y el ejército, que cerraría el desfile. El Gobierno incitó a la prensa para que el día 12 de octubre realizara publicaciones especiales conmemorando el descubrimiento de América. Como detalle interesante cabe mencionar que los decretos de celebración fueron firmados por el entonces secretario de Estado, Próspero Morales, el mismo que se habría de enfrentar posteriormente a un Reina Barrios que buscaba su reelección y luego moriría en 1899 vencido y enfermo tras una arriesgada invasión al país en compañía del aventurero ecuatoriano Plutarco Bowen.
El Teatro Nacional fue el escenario de la ceremonia de premiación a los trabajos líricos y de prosa dedicados al descubridor, iniciando a las 19.30 horas del día 11 de octubre, recibiendo el premio principal don Antonio Batres Jáuregui por su biografía Cristóbal Colón y el Nuevo Mundo. También se remozó dicho teatro para dar cabida a una compañía de ópera italiana, contratada por el gobierno para la temporada 1892-1893, y que de acuerdo a Chinchilla Aguilar incluía: “…una primadona dramática y una ligera; una contralto y una mediosoprano; una contraprimaria, y seis damas de coro, con maestro director de orquesta y uno, director del coro, seis cantantes varones y seis bailarines…”[1] Para que el teatro pudiera ser digno de los festejos, también se aprobó una erogación de fondos especial para el efecto, pues adicionalmente, la colonia italiana había ordenado levantar en una plazoleta al frente del edificio, un monumento al descubridor, como obsequio para la tierra que los había acogido.

Monumento a Cristóbal Colón, en mármol de Carrara, obsequio de la colonia italiana a la república de Guatemala. Se colocó la primera piedra en una plazoleta frente al Teatro Nacional, el día 12 de octubre de 1892, como parte de los festejos al Cuarto Centenario del descubrimiento de América, en presencia del presidente Reina Barrios y su gabinete de gobierno
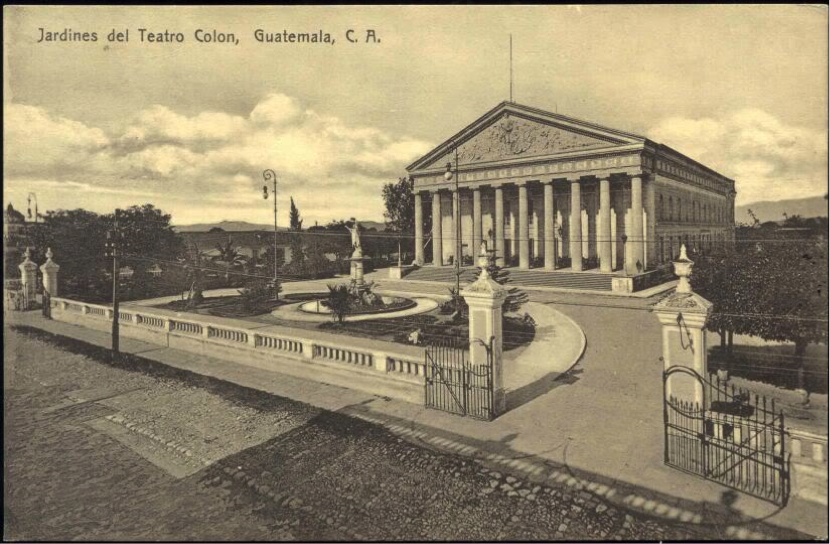
El Teatro Nacional fue rebautizado Teatro Colón como parte de los festejos del Cuarto Centenario, aprovechando el donativo de la Colonia Italiana. En la imagen se puede observar la estatua ya colocada en su pedestal, en la plazoleta frente al majestuoso edificio. La hermosa estatua sobrevive en el ahora llamado “Parque Infantil Colón”, frente a una biblioteca municipal, siendo lo único que persiste de los jardines del teatro.
El gobierno de la república decretó el 30 de septiembre de 1892 (decreto 450):
“…Que la Colonia Italiana desea obsequiar a la República de Guatemala, en testimonio de simpatía, una estatua de Cristóbal Colón, que será colocada en la Plazuela del Teatro Nacional.
Que el gobierno al aceptar con benevolencia tan valioso donativo, no puede menos que dictar una disposición apropiada, que corresponda a la gratitud del pueblo guatemalteco hacia el marino distinguido que hizo figurar al Nuevo Mundo en el concurso de los continentes civilizados.
Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta:
Artículo único: Desde esta fecha en adelante, el Teatro Nacional de Guatemala, se denominará Teatro Colón.”
La colonia española también quiso regalarle a Guatemala un monumento que conmemorara el descubrimiento, pero saliéndose un poco de la tónica de los festejos, ordenó al escultor español Tomás Mur, una hermosa escultura del fraile Bartolomé de las Casas, intentando quizás, suavizar el tema de la conquista, recordando que no todo el territorio guatemalteco se había ocupado con la fuerza de las armas. El lugar designado para este hermoso monumento fue una plazoleta al frente del suntuoso edificio de la Escuela Normal de Indígenas, de reciente fundación, en terrenos del parque de La Reforma. El monumento fue inaugurado por el presidente de la República en compañía de su gabinete.

Regalo de la Colonia Española a la república de Guatemala, la primera piedra fue colocada el día 12 de octubre de 1892. Estatua de Tomás Mur en memoria de Fray Bartolomé de las Casas y la conquista pacífica de las Verapaces por los frailes dominicos. Actualmente se levanta en el atrio de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (antiguo templo de Santo Domingo), en el Centro Histórico de ciudad de Guatemala.
El desfile cívico del día 12, recorrió las calles de la ciudad y a su fin, a los pies del monumento provisional al descubridor del Nuevo Mundo, se celebró la ceremonia de colocación de la “primera piedra”, del monumento de Guatemala a Cristóbal Colón, en presencia de autoridades de gobierno y del cuerpo diplomático acreditado en el país. Posteriormente se desplazaron a la plazoleta del Teatro para poner la primera piedra del monumento de la Colonia Italiana y luego se dirigieron al parque de La Reforma para la primera piedra del monumento de la colonia Española. Chinchilla apunta que ya para el 31 de enero de 1893, los monumentos ya habían sido terminados.
-V-
De la patria a Cristóbal Colón
El día 31 de enero de 1893, se contrató la construcción de un monumento que conmemorara el Cuarto Centenario, siendo firmado por el secretario de Gobernación, licenciado Manuel Estrada Cabrera, (por ausencia del titular de la cartera de Fomento, Próspero Morales) y don Tomás Mur, que contemplaba, “…un monumento a Cristóbal Colón, de nueve metros de altura, conforme se marca en la escala puesta al pie del plano respectivo…”, y la forma y detalles artísticos debían corresponder a los propuestos por Mur en el plano presentado al Gobierno. El monumento debería ejecutarse en bronce y “…mármoles diversos y piedra del país en todo su revestimiento, los macizos y apoyos del interior de calicanto y ladrillo…”, monumento que debería ser entregado por el artista el último día del mes de noviembre de 1893, salvo causas de fuerza mayor no atribuibles al escultor, y debería recibir: “… por valor total de la obra, la suma de diez y ocho mil pesos (…) 3,000 pesos al aprobarse este contrato por el jefe del Ejecutivo; y 1,500 pesos mensuales durante los diez meses siguientes, hasta completar la suma de 18,000 pesos…”, el contrato contemplaba la exoneración de aranceles de importación, de los materiales que ingresaran vía el Puerto de San José para la facción del monumento. Como dato interesante subrayado por Chinchilla Aguilar en su citado ensayo, figura que Reina Barrios aprobó el contrato el mismo día 31 de enero, lo que pone de manifiesto el interés del presidente en la conclusión feliz de la obra contratada.
Sin embargo, pese a la premura presidencial, el monumento no pudo inaugurarse sino hasta el 30 de junio 1896, cuando “…casi todas las obras iniciadas por Reina Barrios comenzaron a volverse realidad…”[2], lo que pone de manifiesto las dificultades técnicas y económicas que tuvo que saltar el presidente para hacer realidad su sueño de progreso y civilización, y que para poner un solo ejemplo comentado por el investigador Rodolfo Sazo, implicó la importación de maquinaria para montar una ladrillera de propiedad estatal, pero que no pudo ponerse en operación de forma inmediata pues no se contaba con personal nacional capacitado, y fue necesario enseñar a los futuros operarios toda la técnica para poder iniciar la producción de ladrillo local.

Inauguración del Monumento a Cristóbal Colón, en conmemoración al Cuarto Centenario de su arribo a América, el 30 de junio 1896, coincidiendo con los 25 años del triunfo de la Revolución Liberal, se inauguró el mismo día del monumento a don Miguel García Granados en el parque de La Reforma. (Fotografía de Valdeavellano, publicada en La Ilustración Española y Americana).
El monumento estuvo finalizado y listo para ser incluido en el hermoso Álbum de Joaquín Méndez, Guatemala en 1897, preparado como obsequio de Guatemala para los asistentes a la ceremonia de inauguración de la ambiciosa Exposición Centroamericana de ese año, que resultó siendo un rotundo fracaso económico para la administración de Reina Barrios. En la biblioteca de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala se conserva un ejemplar de dicho volumen, en el que puede leerse la descripción del hermoso monumento forjado por la mano de Tomás Mur y que transcribo para que el lector, en una próxima visita a «Pasos y Pedales” en la Avenida de Las Américas se detenga unos minutos a contemplar este prodigio del arte escultórico:
“Sobre un basamento de mármoles diversamente coloreados, que forman un conjunto de severas líneas arquitectónicas, está colocado el grupo en bronce. De pie, en una semiesfera que representa el mundo conocido antes del descubrimiento de América, tres figuras atléticas representan: una, la Ciencia, que tiene rotas a sus pies las Columnas de Hércules, con la cinta ‘Non Plus ultra’ sujeta por la tradición, que simboliza el Buho aplastado por la caída de aquéllas; alza en su mano derecha un puñado de laureles, mientras con la izquierda ase el extremo de una palanca, la Fuerza, que sostiene al mundo descubierto por Colón, sirviéndole de punto de apoyo el brazo derecho de la figura de la Constancia, que en la mano izquierda tiene el cántaro del que cae la gota d agua que horada la piedra y donde se lee la inscripción: ‘Guta cava lapidam’. La tercera figura representa el Valor, sobre una barquilla casi sumergida por las olas, y que empuña el timón, desafiando la tempestad. Sobre ellas está el mundo completado, en el que destaca el escudo de los reyes católicos, sobre la faja ecuatorial, que lleva al inscripción: ‘Plus ultra, 12 de octubre de 1492’. Remata el monumento la estatua del ilustre navegante, que con la mano derecha apoyada en el pecho, señala con la izquierda el mundo que tiene a sus pies. El Quetzal simboliza a Guatemala…”

Otra perspectiva del hermoso monumento dedicado a Colón, en donde puede contemplarse también el resto de decoración del Parque Central, como la reja de hierro protectora del monumento, el basamento de mármol que sirve de pedestal, las bancas, las hermosas lámparas y a espaldas del almirante, el kiosco de hierro de Manuel Ayau. El monumento fue trasladado al Parque Jocotenango para darle lugar a la Fuente Luminosa de Ubico, a juego con el Palacio Nacional inaugurado en 1943. En 1964 fue ubicado por la municipalidad de forma definitiva en la Avenida de Las Américas.
[1] Chinchilla Aguilar, Ernesto. Un monumento que honra a Guatemala. El monumento nacional a Cristóbal Colón, por Tomás Mur, 1895. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia, Tomo LXII, correspondiente a Enero a Diciembre de 1988. Página 221.
[2] Chinchilla, Op. Cit. Página 228.
Tirando la casa por la ventana. I parte.
La celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América
A Santiago, por estar siempre.
Rodrigo Fernández Ordóñez
En la era de la comunicación, la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 fue todo un acontecimiento: el Premio Nobel de Literatura le fue concedido al poeta antillano Derek Walcott y el Premio Nobel de la Paz a nuestra compatriota Rigoberta Menchú. En la colección Archivos de la UNESCO se publicaron obras de la literatura latinoamericana con profundos estudios realizados por expertos en cada uno de los autores. Toda una colección de obras de literatura se imprimieron en formato de suplemento de periódicos, los “Periolibros”, en donde se dio difusión general a Borges, Cortázar, Rulfo, Asturias, Mistral, Neruda, Roa Bastos, Amado, Darío, Pessoa, decorados con ilustraciones de artistas americanos. Se publicó durante el segundo semestre de 1992, un periódico llamado “Identidad”, que se insertaba como suplemento de los diarios de mayor circulación americanos y que recogía temas históricos y el Canal de las Américas transmitía temas de cultura de todo el continente, amén de coloquios, mesas redondas, documentales, paneles de expertos, etcétera sobre temas de la cultura y la herencia española y portuguesa en América.
Pero… ¿cómo se celebró el cuarto centenario? En esta ocasión proponemos un viaje a la Guatemala de 1892 para mezclarnos con nuestros bisabuelos y testificar cómo se celebró la conmemoración del arribo de Cristóbal Colón a América.

Hermosa fotografía del monumento a Cristóbal Colón, conmemorando el Cuarto Centenario de su llegada a América, levantado en el Parque Central de la capital guatemalteca, inaugurado en 1896. Actualmente preside una plazoleta en La Avenida de Las Américas, al sur de la ciudad. (Fotografía de Valdeavellano, 1910).
-I-
La llegada de Reina Barrios a la presidencia
La ciudad de Guatemala era, a la llegada a la presidencia del General José María Reina Barrios, una ciudad que conservaba aún la impronta española tanto en su diseño como en su trazo de líneas rectas, según el patrón de la “parrilla de San Lorenzo”. Según el testimonio fotográfico que nos legó Eadward Muybridge, a su paso por el país en 1875 como fotógrafo de la Pacific Mail Steamship Company, la ciudad carecía de empedrado en algunas calles y de un alcantarillado adecuado. Algunas tenían aceras, pero la infraestructura era del todo inadecuada para la capital de un país que soñaba ya para entonces con la modernidad.
Reina Barrios era un hombre viajado. Había desempeñado cargos diplomáticos en los Estados Unidos y Alemania y conocía las principales ciudades europeas, y allí adquirió las fiebres de progreso para su patria. Así, cuando llegó a la primera magistratura, quiso revolucionar al menos el espacio urbano de la capital, ordenando las medidas necesarias para solucionar los problemas más inmediatos de la ciudad, como: “…ampliar y adoquinar algunas calles, plazas y parques, así como mejorar la apariencia de toda la ciudad”, como apunta en un interesante ensayo el historiador Ernesto Chinchilla Aguilar[1]. El mes de octubre de 1892 aparecía como una fecha idónea para “relanzar” la imagen de la ciudad de Guatemala internacionalmente, como diríamos hoy. El 12 de octubre se conmemoraba el Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, y el 3 de octubre se cumplía el Primer Centenario del Nacimiento del General Francisco Morazán, y siendo que en Sevilla, se preparaban ya los festejos del arribo de Colón en el Parque María Luisa con una Feria Hispanoamericana, Reina Barrios ambicionó hacer lo propio en su terruño.
Así, además de las medidas de mejoramiento del espacio público, tomó otras medidas que no se han estudiado lo suficiente, pero que en cápsulas anteriores hemos comentado, aunque aisladamente: se fundó el Instituto de Bellas Artes, integrado por las Escuelas de Dibujo y Grabado, Pintura y Arquitectura, para lo cual se contrató a profesores extranjeros como el escultor venezolano Santiago González quien tuvo gran influencia en toda una generación de artistas guatemaltecos; se decretó el mejoramiento de la escuela de filarmónicos y del Conservatorio Nacional de Música, del cual siguen egresando en nuestra época distinguidos músicos y el remozamiento del Teatro Nacional para albergar adecuadamente a la cultura a la cual prestaría escenario.
Dentro de las medidas generales de mejoramiento de la ciudad, Chinchilla Aguilar apunta:
“…fueron tomando forma el Cementerio General, a donde fueron trasladados los restos de algunos próceres liberales y reformadores, a tumbas llenas de magnificencia; la delineación de los cantones Barrios y Barillas siguió en ese orden, y el puente de la Penitenciaría; luego vino el aderezamiento de la Plaza de Jocotenango, donde habría de colocarse la estatua de Morazán, según se ha indicado; la avenida Simeón Cañas y el Hipódromo (…); para culminar todo, con el Parque de la Reforma (…) y el Boulevard, que unió la Barranquilla, desde la calle mariscal Serapio Cruz hasta el Parque de la Reforma, con los monumentos a García Granados y Justo Rufino Barrios, y los palacios de la Exposición y de La Reforma…”
Aunque es cierto que muchos de los monumentos le siguieron en tiempo al de Cristóbal Colón, como la columna levantada al general Miguel García Granados y el soberbio monumento dedicado al general Justo Rufino Barrios, se puede asegurar sin mucho temor a ser inexactos, que el plan de festejos del cuarto centenario desencadenó todo el trazado y embellecimiento de la ciudad de Guatemala tal y como la conocemos hoy. Es decir, contrario sensu, que sin estos festejos y la ambiciosa Exposición Centroamericana de 1897, Guatemala sería una ciudad menos vistosa de lo que es hoy, sin trazos modernos ni espacios abiertos fuera del damero colonial. Sería más desordenada y aún menos coherente de lo que es hoy.[2]
El trazo del parque de La Reforma, a costillas de una finca de propiedad del general Manuel Lisandro Barillas, expropiada oportunamente, y el trazo de la avenida Simeón Cañas, encaminaron la expansión de la ciudad tanto al sur, en el caso del parque mencionado, como al norte, con un Hipódromo en cada extremo, favorecidas ambas expansiones en distintos períodos del siglo XIX y principios del siglo XX, como ya apuntamos en algún lugar anteriormente. También se hicieron trabajos de mejora en el Camino Real de El Calvario al Guarda Viejo (hoy avenida Bolívar), para conectar adecuadamente a la ciudad con la salida hacia la cercana Villa de Mixco y con La Antigua Guatemala.
-II-
Del frustrado monumento al general Francisco Morazán
El caso del monumento que se pretendía levantar en honor al general Francisco Morazán merece un párrafo aparte, pues de acuerdo a lo que apunta Chinchilla Aguilar en su ensayo citado: “…por el rechazo popular que recibió la idea de levantar en Guatemala un monumento a Morazán, originado por la serie de artículos que contra tal idea publicó don Agustín Mencos Franco, se procedió a decapitar la estatua del héroe de Gualcho…”[3], y se le implantó el rostro del general Reina Barrios. Al final el monumento cambió de personaje y puede admirarse hoy en la Avenida de la Reforma. Don Agustín Mencos Franco encabezó la oposición al festejo del centenario de Morazán, recordando a los guatemaltecos de la suerte que corrió ciudad de Guatemala cuando fue ocupada por el general hondureño, que la declaró plaza abierta para el saqueo. Así del monumento al centenario quedó solamente el pedestal de mármol, que ya se había instalado en el actual parque Jocotenango, (luego bautizado parque Manuel Estrada Cabrera, luego parque Morazán y en el siglo XXI, nuevamente bautizado parque Jocotenango) y como había que aprovechar la hermosa piedra, de pedestal cambió su fin para altar, y fue instalado para ese fin en el Santuario de Guadalupe, en donde reposa actualmente.
-III-
La transformación de la Plaza de Armas en un parque

La Plaza de Armas en 1875, con la Fuente de Carlos III en el centro, que fue utilizada irreflexivamente como paredón de fusilamiento en alguna ocasión . En la fotografía de Muybridge, la explanada de la plaza se encuentra libre de los “cajones” y “sombras” del mercado que la afeaban, según denuncias de José Milla, porque ya se había inaugurado el edificio del Mercado Central, justo detrás de la Catedral, en la Plazuela del Sagrario.
El presidente Reina Barrios escogió como lugar para levantar el monumento a Cristóbal Colón, el centro de la Plaza de Armas (hoy Plaza de la Constitución), justo en el lugar en el que se levantaba desde tiempos de la dominación española la fuente de Carlos III o “fuente del caballito”, como la bautizó José Milla en uno de los artículos de su Libro sin nombre. Para ello fue necesario contratar la remoción de la fuente, cuyo trabajo se adjudicó a don Ricardo Fischer, quien al decir de Chinchilla Aguilar:
“…básicamente se comprometió a desmontar la antigua pila, existente en el centro de la Plaza de Armas, con el debido arte y cuidado, para que quedara el material en orden, a fin de que la pila se pudiese levantar en otro lugar, con la exactitud debida. Y preparar para el efecto los dibujos necesarios para la identificación de cada una de las piezas de la obra. Pero no se indicaba nada acerca de la reconstrucción de la pila, sólo su desmantelamiento…”[5]
El señor Fischer cumplió entonces a cabalidad con los términos del contrato. Desmontó la fuente, dejando libre el espacio para las nuevas obras, y retiró todos los materiales hacia un predio en las afueras de la ciudad, contiguo a la entonces Penitenciaría Central, en los terrenos que hoy ocupan los hermosos edificios del Centro Cívico. Allí permaneció la fuente, en el completo olvido, hasta que el señor Ernesto Viteri los encontró casi por accidente durante una excursión, según contó en un escrito publicado por la Sociedad de Geografía e Historia, y luchó por su conservación y reubicación, siendo reconstruida en el sitio en el que se encuentra actualmente, en el año de 1933.

Fotografía de la Plaza de Armas en 1885 . Se puede observar que la explanada abierta ha sido ya transformada en parque, con jardineras siguiendo algún diseño europeo, con otras dos fuentes redondas en las esquinas frente al Palacio de Gobierno. A los pies de la Fuente Carlos III se puede ver, a la derecha un amontonamiento de adoquines, probablemente en esos momentos el parque se encontraba en obras de transformación.
El plan de embellecimiento de la Plaza de Armas consistía básicamente en su transformación en un Parque Central, cuyas obras habían iniciado ya desde la presidencia del General Barillas, como atestigua la imagen arriba. Los trabajos pasaban entonces de transformar una desnuda explanada en un jardín con flores y árboles que pudiera servir de paseo para los citadinos. Así, aunque las obras ya habían iniciado la transformación del espacio, Reina Barrios le dio el empuje final para “europeizar” el parque, para lo cual fue necesario contratar la construcción de un kiosco, obra que fue asignada a don Manuel Ayau, hermano del entonces alcalde capitalino, don Rafael Ayau, quien firmó en su representación el contrato. Los términos del documento los explica nuevamente el señor Chinchilla, desde su interesante ensayo:
“Ayau se comprometía a construir, montar y ajustar la parte metálica del kiosco, construir la planta baja y pintarlo, conforme el plano dibujado por don Ricardo Fischer. El valor de la obra, tanto de hierro como de mampostería, se calculó en 15,995 pesos. Y todo quedaría concluido en el término de cuatro meses, después del acostumbrado pago en tres tantos, al principio, medio y fin de la obra. Los cuatro meses se contarían a partir de la fecha en la que el Ministerio de Fomento hubiese quitado la Pila, que ocupaba el lugar donde fue construido el kiosco. Posteriormente se instalarían bancas de hierro y lámparas eléctricas decorativas, para el alumbrado de todo el jardín.”[7]

Interesantísima fotografía anónima, tomada desde uno de los campanarios de la Catedral Metropolitana, a finales de la década de los 80 del siglo XIX. En ella se pueden apreciar los trabajos de embellecimiento de la plaza ya terminados, pues en las jardineras ya ha brotado la vegetación y las veredas ya están bien definidas. Al centro aún estaba la Fuente Carlos III.
Ya liberado el espacio, y con el objeto de realizar una ceremonia formal de conmemoración del Cuarto Centenario, se levantó en la Plaza un monumento provisional, que representaba a Cristóbal Colón coronado por las cinco repúblicas centroamericanas. Lastimosamente no se cuenta con fotografías de este monumento, aunque no hay que desechar que se conserven en el Archivo General de Centro América los planos o esbozos del mismo. Lo cierto es que para la ceremonia del 12 de octubre se programó una colocación de ofrenda floral a los pies de este monumento temporal, así como la colocación de la primera piedra para el levantamiento del monumento definitivo.
[1] Chinchilla Aguilar, Ernesto. Un monumento que honra a Guatemala. El monumento nacional a Cristóbal Colón, por Tomás Mur, 1895. Revisa Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LXII, Enero a Diciembre de 1988. Página 221.
[2] Otras obras se construyeron durante éste período que todavía hoy persisten, como la sede del Museo Nacional de Historia, que albergó al primer Registro de la Propiedad Inmueble en el Centro Histórico, el Cuartel de Artillería, sede actual del Ministerio de la Defensa en la Avenida Reforma, antigua sede de la Escuela Politécnica y trazo del Paseo de la Reforma y Boulevard 30 de junio. Otras lastimosamente fueron destruidas por los terremotos de 1917-1918.
[3] Chinchilla Aguilar. Op. Cit. Página 222.
[4] Acuña García, Augusto. Las calles y avenidas de mi Capital y algunos callejones. Editorial del Ejército, Guatemala: 1986. Página 12. Según anota Acuña en su libro, en esa fuente fueron fusilados los acusados de conspirar en contra del presidente Justo Rufino Barrios en el episodio conocido como la “conspiración Kopesky”.
[5] Chinchilla Aguilar. Op. Cit. Página 224.
[6] Según apunta Acuña García, la fotografía fue tomada por H. Herbruger el 6 de abril de 1885, con ocasión de la toma de posesión como Presidente de la República del general Manuel Lisandro Barillas.
[7] Chinchilla. Op. Cit. Página 224.
“Llegó la hora del Progreso…”
Rodrigo Fernández Ordóñez
A mi querido amigo Rodrigo Arias, con quien compartí horas de charla, burlándonos del poder y la historia.
Nuestros abuelos también tenían sentido del humor, y no lo callaban. En la misma tónica jocosa y ofensiva de los textos que se publicaron en los periódicos estudiantiles de finales del siglo XIX, repartidos en los corredores de las facultades de Derecho y Medicina, los padres de esos estudiantes rebeldes también hicieron lo suyo, burlándose e insultando a las figuras políticas del momento en panfletos y volantes anónimos. En un fascinante texto publicado en la revista «Anales» de la Academia de Geografía e Historia, en su tomo XLIII, el historiador Enrique del Cid Fernández publicaba algunos de estos poemas satíricos, de los cuales copiamos dos, escritos entre 1871 y 1872, conmemorando así, a nuestro modo los 143 años del triunfo de la Revolución Liberal.
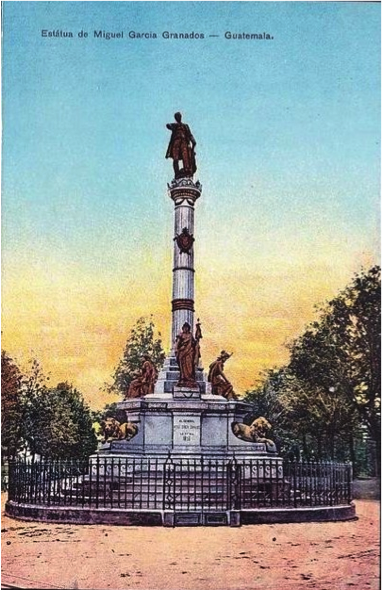
Hermosa fotografía de la columna dedicada al general Miguel García Granados al inicio del boulevard 30 de junio (hoy avenida Reforma), pintada a mano según la costumbre de la época, monumento que aún sobrevive en su sitio original.
-I-
Antecedentes
El día lunes de la semana pasada se conmemoraron 143 años del triunfo de la Revolución Liberal, que terminó con la larga dominación del partido Conservador en Guatemala, iniciada con el triunfo del general Rafael Carrera sobre las fuerzas de Morazán en el ya para entonces lejano 19 de marzo de 1840. Todos hemos leído en los libros de historia y escuchado en nuestras clases de educación primaria acerca de la lucha desencadenada por un caudillo rural de la zona occidental, llamado Justo Rufino Barrios quien enfrentó a las tropas guatemaltecas en varias batallas en su ruta hacia la ciudad de Guatemala, derrotándolas definitivamente en la batalla de los llanos de San Lucas, Sacatepéquez, el 29 de junio de 1871, triunfo que le entregó la somnolienta ciudad de Guatemala en bandeja de plata. Hemos leído (o escuchado) también que Vicente Cerna “Huevo Santo”, que carecía del carisma y del liderazgo de Rafael Carrera no logró sostener el apoyo de su Gobierno, y que se enfrentó con un ejército mal entrenado y mal equipado a una fuerza pequeña y eficaz, que gracias a las gestiones realizadas por Miguel García Granados, venía equipada con armas de última generación, compradas al señor F. W. Kelly, a través de su representante Diego Meany, consistentes en 1,000 fusiles de repetición Remington y 30 carabinas Winchester modernas.
La realidad que había enfrentado Huevo Santo en el país cuyo Gobierno heredaba, en medio de acusaciones de fraude electoral, lo superó totalmente. Guatemala era para la segunda mitad del siglo XIX un país que reclamaba cambios. El cultivo del café había desplazado a la cochinilla y a diferencia de esta, su cultivo exigía más tierra, más mano de obra, mejores vías de comunicación, créditos bancarios e inversión extranjera. Aunque el primer período de la presidencia de Cerna (1865-1869) se había desarrollado sin mayores inconvenientes, su reelección agitó las aguas políticas. En estas elecciones se le enfrentó como candidato opositor, el prestigioso mariscal José Víctor Zavala, veterano de la Campaña Nacional contra los Filibusteros, apoyado por el ala moderada de los liberales, pero fue derrotado. El resultado electoral causó descontento y tras rumores de fraude electoral sucedieron disturbios en la ciudad de Guatemala hasta que se tuvo que sacar a las calles al Ejército para imponer el orden.
Mientras tanto en el interior del país, el panorama también se iba complicando. Una rebelión acaudillada por el eterno disidente general Serapio Cruz “Tata Lapo”, había estallado en la cercana población de Sanarate, tomando armas del cuartel local. Un segundo movimiento tuvo lugar en occidente, liderado por Francisco Cruz, conmocionó al país, pues terminó con la larga Pax Carreriana. Francisco Cruz fue capturado y fusilado en San Marcos. Serapio fue derrotado tras un encuentro con el general Gregorio Solares y huyó a México, volvió al país en 1869.
El general Cruz regresó al país gracias a la ayuda de un hacendado cafetalero de San Marcos, Justo Rufino Barrios, quien lo introdujo por Huehuetenango con una pequeña fuerza con la que trataron de tomar la cabecera, pero fueron rechazados. Barrios resultó herido en la refriega y regresó a su hacienda El Malacate, ubicada en el departamento de San Marcos y fronteriza con México, mientras que el general Cruz se internó en la zona central del país, aprovechando su terreno montañoso. La aventura de “Tata Lapo” terminó el 23 de enero de 1870, en la población de Palencia, en donde fue sorprendido por el general Antonino Solares, mientras desayunaba con el párroco local.En la refriega que siguió resultó muerto el general Cruz, cuando intentaba romper el cerco. Su cadáver fue decapitado y la cabeza fue despachada a ciudad de Guatemala como prueba del triunfo de Solares.[1] Su cabeza fue expuesta en la puerta del Hospital San Juan de Dios.[2]
Eliminada la amenaza del general Cruz, Cerna decidió endurecer la posición frente a los liberales y ordenó la captura de sus líderes más visibles: el mariscal Zavala y Miguel García Granados, quien era diputado de la Asamblea y que destacaba por su honradez y por las acusaciones directas que hacía desde el piso de la Asamblea de estancamiento del régimen conservador. García Granados logró huir y asilarse en la Legación de la Gran Bretaña, en donde recibió protección en todo su camino hasta el Puerto de San José, en donde fue embarcado en un vapor rumbo a los Estados Unidos primero y México después.
García Granados buscó una alianza con Barrios, el caudillo fronterizo, y le envió un parque de armas modernas, al que ya hemos hecho alusión. Las tropas rebeldes se internaron en territorio guatemalteco a finales de marzo de 1871 y ya para el 2 de abril tomaban la población de Tacaná. El 8 de mayo ocuparon San Marcos. Desde allí publicaron un manifiesto denunciando a Vicente Cerna por su campaña ilegal de represión.

Sello postal emitido por Guatemala en conmemoración del centenario del nacimiento del general Miguel García Granados, líder de la Revolución Liberal que tomó el poder el 30 de junio de 1871.
El avance de los rebeldes resultó virtualmente imparable. Para el 3 de junio las tropas ocupaban la población de Patzicía, Chimaltenango, en donde los jefes y oficiales del ejército rebelde, reunidos en Consejo, firmaron un acta en la que desconocieron al gobierno del general Vicente Cerna y nombraron como presidente provisional al general Miguel García Granados y se le encomendó la convocatoria para una Asamblea Constituyente que decretara una Carta Fundamental. Los líderes de la revolución tomaron una medida que roza lo genial: enviaron copias del Acta de Patzicía, como se denominó al documento, a las municipalidades del país, para esperar la adhesión de las comunidades al nuevo régimen político. En un virtual golpe de Estado, las municipalidades fueron remitiendo su adhesión al plan de Patzicía, legitimando en cierta forma el movimiento liberal, y desconociendo la autoridad del general Cerna.
En uno de los escritos que publicó el historiador Del Cid Fernández en el ensayo mencionado arriba, se hace una fuerte crítica al Acta de Patzicía, en la que se leen estos interesantes versos:
“En un triste poblado
Que los indios llaman Patzicía,
Juntóse un gran atajo
De léperos en torno a García.
Y llamando consejo
A aquella escandalosa borrachera,
Por más pícaro y viejo
Le proclamó la turba bochinchera.
En corro nauseabundo,
Motu proprio empuñaban la limeta,
Y alzar al más inmundo
Juraron por el sable y la escopeta
De Jefes y Oficiales
Despachos se asignaron al
Capricho,
Subiendo a Generales
El vil Rufino y el malvado bicho,
Tan criminal acuerdo,
Acta de Patzicía nominado,
Con gruñidos de cerdo
Lo publicaron súbito por bando…”[3]
El general Miguel García Granados tenía en esos momentos 62 años, y era en concordancia con su edad y experiencia, un liberal del ala moderada, mientras que Justo Rufino Barrios, por su juventud, encabezaba lo que podríamos llamar la facción radical del movimiento. En este sentido, es esclarecedor un párrafo escrito por David J. McCreery, en el que esboza a ambos cabecillas de la Revolución Liberal:
“El presidente provisional Miguel García Granados, un anciano liberal de la época post-independiente que había actuado por largos años en la oposición legislativa, tenía una visión esencialmente política de la reforma. Su apoyo provenía principalmente de una rama liberal de la élite criolla tradicional, que concebía un régimen oligárquico ilustrado según el modelo de Portales. El líder de la facción ‘radical’, un próspero cafetalero de la frontera con México, fue Justo Rufino Barrios, principal competidor de García Granados…”[4]
Por su parte el ala radical, explica McCreery en su interesante ensayo, buscaba modificar la composición y la orientación política de la élite política nacional, es decir, que intentaban abrirse espacio en esta estructura de participación política, pero sin tratar de revolucionarla. Era más una cuestión de acceso a la toma de decisiones, razón por la cual Wyld Ospina critica acremente en su ensayo El Autócrata, que se le llame Revolución Liberal, a lo que él considera una mera “escaramuza” por el poder. Así, según el norteamericano: “…Las reformas que buscaban los radicales iban dirigidas a facilitar la producción y la exportación del café dentro del sistema existente de relaciones económicas y sociales (…) no revolucionando fundamentalmente las estructuras de clase y producción…”[5]

Impresionante fotografía de la fachada principal del Mercado Central, que antes de ser inaugurado sirvió como cuartel de las tropas liberales que ocuparon ciudad de Guatemala el día 30 de junio de 1871, tras derrotar a las fuerzas del general Vicente Cerna en la batalla de los llanos de San Lucas el día anterior.
Esta brecha no se habría de manifestar sino hasta la llegada al poder. Los cautos movimientos del presidente provisorio causaron exasperación en la rama radical de los liberales y terminaron con la renuncia de Miguel García Granados de la primera magistratura. Pero en el momento en que nos encontramos todavía no se había escindido el movimiento, y mientras se firmaba y se hacía circular el Acta de Patzicía, el presidente provisional tomaba las primeras medidas ejecutivas de gobierno, regresando a la ciudad de Quetzaltenango que ocuparon casi sin resistencia. Allí dictó sus primeros decretos de gobierno, habilitando el Puerto de Champerico, estableciendo aduana en la ciudad de Retalhuleu y nombrando al primer Jefe Político, rompiendo con la tradicional estructura de Gobierno interior colonial que utilizaba la figura del corregidor.
Las tropas rebeldes y las leales al general Cerna se enfrentan en las batallas de Coxón y Tierra Blanca, en el altiplano y en la batalla de San Lucas, que será la última de la campaña. Cerna, tras su derrota, huye del país. Las tropas liberales ocupan la ciudad de Guatemala el día 30 de junio de 1871.
-II-
El poema satírico
Como cualquier otro estado centroamericano que se precie, a la llegada de García Granados, el presupuesto estaba en trapos de cucaracha, y para afrontar la crisis y empujar el plan de “progreso” de la facción triunfante era necesario obtener fondos. Se hace necesario recordar aquí que el nuevo régimen se proponía romper lazos con el pasado, y prometía asimismo un tipo de “salto hacia adelante”, un esfuerzo mediante el cual Guatemala se insertaría en el mapa del mundo, en posición de gozar de la bonanza del comercio internacional. El nuevo régimen no tuvo un plan ideológico claro, más allá de las exigencias políticas que expuso en su momento García Granados al momento de asumir la presidencia provisional. Sobre este sustento ideológico señala el citado autor McCreery:
“Su administración nunca produjo una declaración coherente de ideología liberal, sino que obtuvo sus ideas acerca del desarrollo nacional de una serie de fuentes; experiencias personales como productores y explotadores de productos agrícolas; los programas reformistas de la época de Gálvez y de la Reforma mexicana, y ciertos dogmas vulgarizados del positivismo y darwinismo social, corrientes que en esa época (prevalecían) entre la élite ilustrada de Hispanoamérica.”[6]
Sin embargo, para cumplir con la modernización del país y cumplir con los sueños de prosperidad y civilización era necesario dinero. Y sabemos todos, gracias al venerable Benjamín Franklin, que en la vida solo dos cosas son inevitables: la muerte y los impuestos.

Conmemoración del triunfo de la Revolución Liberal a los pies del monumento de la Patria al general Miguel García Granados, y que continúa decorando el inicio de la Avenida Reforma en nuestros días. Al fondo del boulevard se puede ver la silueta del Palacio de la Reforma, hermosa construcción totalmente destruida por los terremotos de 1917-1918. (Fotografía de Valdeavellano).
Así que para financiar esos caminos adecuados, esos ferrocarriles que cruzarían de cabo a rabo el mapa patrio, esos muelles a los que llegarían innumerables vapores de todos los rincones del planeta con sus productos a intercambiarlos por los nuestros, era necesario meter las manos en los bolsillos de los buenos y pacíficos ciudadanos guatemaltecos. Así, el nuevo régimen se vio inmerso en la tarea de reformular el sistema fiscal, heredado del anacrónico sistema conservador, que aún guardaba reminiscencias coloniales. Las reformas fiscales causaron como hoy, molestia en la población que, sin poder oponerse de otra forma a las medidas respaldadas por el triunfo de las armas, tuvo que desahogarse en el papel, consignando sus protestas y sentimientos en la soledad de la hoja en blanco.
“Adelantáronse veinte y siete años a los fundadores e impulsadores del famoso ‘No nos tientes’, aparecido hasta 1898. Encerrados en grandes casonas, aprovechando el silencio de la noche, llevaron al papel íntimas situaciones y juicios que ayudan hoy a comprender mejor las conveniencias políticas sociales posteriores a la Revolución del 71…”[7]
De esos deseos de desahogo salieron entonces esos escritos publicados por Del Cid Fernández que rescatamos hoy, escritos en los que: “Delinearon con amenidad versificada y profundo conocimiento, las intrigas dignas de apuntarse en aquella Guatemala de hace cien años, cuyo ambiente de por sí se prestaba a ellos. Sagaces, burlescos, seguros de sus asentamientos…”
Así, sin abundar más en las justificaciones y en el trasfondo de la protesta para no agobiar al lector, ni abusar de su paciencia, transcribo el texto íntegro de uno de esos curiosos escritos, respetando la ortografía original, tal y como apareció publicado en Anales:
LEY DE CONTRIBUCIONES[8].
Yo don Chafandín[9] primero
Por arte de los infiernos
Coronado con dos cuernos
Símbolo de Libertad
Al pueblo Guatemalteco
Porque con servil bajeza,
Agachando la cabeza
Adora mi magestad:
Por encanto estoy investido
De Omnímodas facultades
Para hacer barbaridades
Hasta ya más no poder;
Y no alcanzando las rentas
Para tantos olgazanes
Carnívoros gavilanes
Que es forzoso mantener;
Y siendo por otra parte
Muy equitativo y justo
Que a los que les dimos gusto
Nos den ellos de cenar,
He juzgado conveniente
Decretar, y ahora decreto,
Que a todo diablo o sugeto
Algún Pellisco he de dar.
Que el dueño de tienda o casa
Afloje un cinco por ciento
Por ahora, y quede contento
De que no le arranco más.
Estando la agricultura
Tan triste y tan abatida
Le daremos su mordida
Porque no se quede atrás.
Los fanáticos y viejas
Que vayan a Catedral,
Desenbuchen medio real
Cuando entren, y uno al salir.
No habrá otra contribución
Para sostener al clero,
Ni arrancar ya el dinero
Al que a misa quiera ir.
Si antes íbamos despacio
Ahora vamos más que al trote
No ha de quedar monigote,
Ni fraile, ni sacristán.
Los sitiaremos por hambre,
El diezmo ya está abolido;
Así alzarán el volido
Y libres nos dejarán.
Llegó la hora del progreso
Y todo debe volar
Las casas se han de pintar
En hora y media o en dos.
Que los vecinos sus frentes
Los enlocen por encanto
Y que forjen cal y canto
Por un milagro de Dios.
Si acaso no encuentran piedras
Ni canteros, ni albañiles,
Los zambumbias concejiles
Tienen otra testuz.
Y si no que nos lo diga
El impolítico Jefe,
El insulso mequetrefe
Gran bribón de Antonio Cruz.
¡Oh, que leyes tan famosas
Las que pasa el Provisorio!
Tienen un tacto tan notorio
Que no le iguala el de un buey.
No hay cosa más liberal
Que obligar a un ciudadano
A que atrinchere a su hermano
Y así lo manda esta ley.
Señores Capitalistas,
Banqueros o Comerciantes,

Fotografía del monumento al General Miguel García Granados, publicada en la revista «La Ilustración Española», en 1897.
No piensen irse como antes,
Que ya los ordeñaré.
Mas vivan todos seguros
Que aquellos que me mantengan
En dándome cuanto tengan
Muy felices los haré.
Verán que buenos caminos
Ferrocarriles y puentes,
Alamedas, parques y fuentes
Y cuanto quieran habrán.
Que ya todo lo está haciendo
De papel pintado y cera
Don Juliancito Rivera
Y en la pascua se verá.
Yo he de contentar a todos
Hasta el exijente Murga
Que ya lo apura la purga
Que le dimos a vever.
Y pide con mucha urgencia
Que le arrimen luego el Banco
Uno celestito y blanco
Le mandaremos hacer,
Y se lo pondrá con tiento
El Ministro de Fomento.
1] Santa Cruz Noriega, Pedro. El gobierno del General Miguel García Granados 1871-1873. Serviprensa, Guatemala: 1978. Página 25.
[2] Información dada por Ramiro Ordóñez en comunicación electrónica.
[3] Del Cid Fernández, Enrique. Humorismo, Sátira y Resentimiento Conservadores hacia los Jefes de la Revolución de 1871, y la Nueva Sociedad. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo XLIII. Enero a diciembre de 1970. Página 147.
[4] McCreery, David J. La estructura del desarrollo en la Guatemala Liberal: Café y Clases Sociales. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LVI. Enero a diciembre de 1982. Página 213.
[5] McCreery. Op. Cit. Página 213.
[6] McCreery, Op. Cit. Página 213.
[7] Del Cid Fernández. Op. Cit. Página 132.
[8] Se respeta la ortografía original publicada en la revista Anales.
[9] De las notas originales de don Enrique del Cid publicadas en su ensayo:
“Chafa, Chafandín, Chafarote, Diente de Ajo y Huevo Tibio –aplicados indistintamente al Capitán General y Presidente Provisorio don Miguel García Granados.
Chafa- diminutivo de chafandín.
Chafandín- Chisgarabís, títere.
Chafarote- Ordinario, grosero en sus modales. Quien lleve sable o espada ancha. Hacia 1729 ‘alfanje’, que deriva de una variante árabe safra-, pronunciada chafa…”
La muerte está a las puertas. II parte
La epidemia de Cólera Morbus de 1837 en Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
Para los guatemaltecos de la época, el año de 1837 estuvo lleno de malos presagios. El primero y más ominoso, por golpear directamente a los pobladores del Estado, fue la epidemia de cólera que llegó a su capital ese año, y el segundo, más lejano pero no menos atemorizante, fue la erupción del volcán Cosigüina, en el lejano Estado de Nicaragua, cuyas cenizas llegaron transportadas por el viento, a Guatemala. Definitivamente la Iglesia tenía razón: Dios estaba muy molesto con los guatemaltecos.
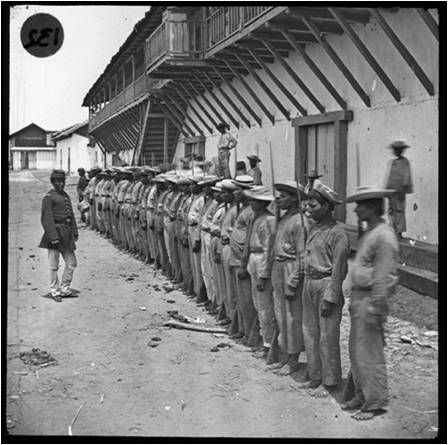
Soldados guatemaltecos en Suchitepéquez, 1875. Fotografía atribuida a Eadward Muybridge. Una tropa parecida habrá conformado la Milicia Civil conformada cuarenta años antes por el doctor Mariano Gálvez y que reforzó sus disposiciones legales para imponer el cordón sanitario en contra del brote de Cólera.
-I-
El hombre providencial
Al parecer el doctor Gálvez era muy aficionado a los efectos. Le gustaba dejar en claro que era el único hombre capaz de gobernar a un país tan complicado como Guatemala, anticipándose en muchísimos años al dictador fascista italiano que en una entrevista decidió sincerarse y le espetó al periodista: “Gobernar Italia no es difícil… es imposible…”, y vaya si no pagó con creces su atrevimiento de querer dominar a la raza latina. Que lo diga Claretta Petacci. Pero bueno, a lo que nos ocupa, que es el segundo período de Mariano Gálvez en la Jefatura del Estado de Guatemala. Cuando se le notifica que ha sido electo para dicha jefatura para un segundo período, el doctor Gálvez monta una nueva escena, esperando que lo rueguen.
“Al terminar mi período me retiro lleno de gratitud, porque no me veo lanzado por el voto público. Los sufragios del Estado me designan para otro período constitucional en el Gobierno: pero yo quiero corresponder tanta confianza y generosidad pública dejando una silla en que ningún hombre puede largo tiempo hacer el bien: pronto estoy a hacer el sacrificio de mi vida i el de mi pequeña fortuna; pero el de aceptar el mando podría confundirse con la ambición. ¡Desgraciado del Estado si en él no hubiesen otros ciudadanos que mejor que yo puedan conducir los destinos!”
Y en un contundente golpe de efecto, don Mariano hace sus maletas y se marcha para Escuintla, dejando el mando de forma interina al consejero Juan Antonio Martínez, esperando que tenga el impacto deseado su teatral actitud. La Asamblea, imagino que tras desvelos, gritos de desesperación y rasgado de vestiduras decide tomar la situación por los cuernos, y le manda un escrito al doctor Gálvez a las cálidas tierras del sur, en el que se leía:
“C. Gefe electo Mariano Gálvez: El cuerpo Legislativo, oído el dictamen de una comisión de su seno relativo a la tercera renuncia puesta por U. del cargo de Gefe del Estado, se ha servido declarar con esta fecha, sin lugar la citada renuncia y que se diga a U. que sin excusas ulteriores, espera que se presente a prestar juramento ordinario, y al efecto fue nombrada una comisión de su seno compuesta de los C. C. Lic. Mariano Rodríguez y Marcos Dardón, con el objeto de que, pasando a manifestar a U. lo determinado por este Alto Cuerpo, lo conduzca a esta corte a fin de hacer efectivo aquel acuerdo.”
Nota audaz de un cuerpo legislativo que se impone. Se envía a una comitiva que se asegure que Gálvez se va a hacer cargo del Ejecutivo del Estado. Don Mariano Rivera Paz, don José María Alvaro, don Manuel Fagoaga y otras personalidades salen al encuentro del político reelecto, y lo esperan en Amatitlán, pues Gálvez ha anunciado que espera radicarse en Antigua. Al final, para no cansar al lector, se le entrega la oficina al doctor y todo es fiesta y promesas, nada parece augurar la ruina que caerá pronto sobre la cabeza del indiscutible líder del partido liberal.
En el país la percepción es que todo marcha bien. La paz y el orden imperan en la atribulada provincia federal. En la capital del Estado obras públicas como el traslado del Cementerio a las afueras de la ciudad, la construcción de desagües subterráneos y trazado de calles arboladas en algunos lugares hace soñar con una ciudad moderna y limpia. Un ambicioso teatro nacional empieza a elevar sus muros en el solar de la Plaza Vieja, dirigida su construcción por el capaz arquitecto don Miguel Rivera Maestre.
Pero la convivencia de las alas moderada y radical en el interior del Partido Liberal empieza a resquebrajarse. El eterno inconforme, José Francisco Barrundia empieza a exigir la radicalización de las reformas de Gálvez. La razón del rompimiento de ambos bandos no está clara, y Jorge García Granados ensaya una explicación:
“…Después de las revoluciones, todos los triunfadores se creen con derecho a disponer y aconsejar. Si no son obedecidos por el Gobernante que ellos han elevado, se tornan en sus más temibles enemigos. Y entonces le restan al mandatario dos caminos: o rompe con su partido, y no teniendo ya sostén, está expuesto a una coalición general en su contra, o bien se resigna a ser el maniquí de un grupo de intrigantes; papel desairado y muy poco digno de un hombre de honor…”[1]
La misma encrucijada en que se encontraron antes el presidente Arce y el doctor Pedro Molina. Y el mismo enemigo. El radicalismo de Barrundia, que lo llevó a afirmar “Que con el demonio me uniría para derribar al Gobernante [Gálvez]”, terminó por destruir toda posibilidad de gobierno por el Partido Liberal. La crítica que más resuena es la que acusa al Jefe del Estado de estar construyendo poco a poco un poder autocrático. Barrundia acusa a Gálvez de querer convertirse en un tirano. El descontento empieza a crecer, particularmente en contra de las disposiciones de los nuevos códigos que obligan a la gente común a participar en los jurados. También ha causado molestia la imposición de la capacitación de dos pesos anuales y las penas de cárcel para los que no la cubrieran. Se suma la voz de la Iglesia que critica el matrimonio civil, augurando tiempos de inmoralidad, por causa de esta “ley del perro”, como se le bautiza, y a la que nos cuenta García Granados se le tachaba de ley “inmoral y herética”. Así, el doctor Gálvez deja de ser el hombre providencial que ha llevado paz y prosperidad a la patria, y se va convirtiendo poco a poco en ese oscuro personaje que va levantando los andamios de su tiranía.
En un folleto publicado el 25 de julio de 1837, “un ciudadano”, respondía a Barrundia las acusaciones de tiranía lanzadas en contra del doctor Gálvez:
“Si los principios con que ahora el señor Barrundia combate lo que llama despotismo y arbitrariedad, hubieran sido reconocidos y prácticamente respetados desde que somos independientes, bien seguro es que nada tendríamos de qué quejarnos; porque el poder central no se habría extendido fuera de sus límites naturales, y transformándose en demagocrático; pero desgraciadamente no ha sucedido así…”[2]
-II-
La muerte
Pero las desgracias, dice el refrán popular, nunca vienen solas. Suele llover sobre mojado. A la pérdida de popularidad del jefe del Estado, que bien hubiera hecho en mantenerse firme en el tema de su renuncia, se suma un asunto terrorífico de salud pública. Terrorífico digo, porque las amenazas biológicas son invisibles. La muerte, acarreada por las epidemias, es como una sombra invisible que se va apropiando de los espacios, haciendo sentir su presencia, pero sin dejarse ver abiertamente. En ese fatídico año de 1837, la muerte adquiere dimensiones microscópicas, y aparece en el ambiente bajo un nombre de resonancias angustiantes: Cólera Morbus.

La cara de la muerte: fotografía tomada mediante microscopio electrónico del Vibrio Colerae, bacteria que causa el Cólera. (Fuente: wikipedia).
Los primeros brotes de la enfermedad se habían reportado en México, en 1833, pero gracias a la reacción casi inmediata de Gálvez, que selló la frontera, logró alejar el fantasma de la muerte por otros cuatro años. La enfermedad queda encerrada en Comitán. Ese mismo año, ante la amenaza de una epidemia que siembre la muerte en el territorio guatemalteco, una comisión médica de la Academia de Estudios, conformada por los doctores José Luna, Leonardo Pérez y José María Blanco, elaboran un informe que hacen público el 2 de octubre de 1833, en el que exponen el peligro de una contaminación por vía marítima. Concluyen que un solo hombre podría introducir la enfermedad al Estado y diseñan un mecanismo de cordones sanitarios que sellen las zonas afectadas ante un eventual brote de la enfermedad. Recomiendan también el mejoramiento de los controles migratorios, la importancia de la sanitización del agua, imposición de cuarentenas aseguradas por el ejército, adopción de medidas terapéuticas y el reforzamiento de salas de aislamiento para los pacientes en los hospitales que se designen para ese destino.[3]
Pasado el tiempo, llegan noticias de brotes de cólera en el puerto de Belice en 1836, mismo año en el que se reporta el primer caso de la enfermedad en territorio de la República Federal, en el puerto de Omoa, a donde arriba un buque negrero infectado, causando varias muertes. Pasada la cuarentena impuesta al Estado de Honduras, la enfermedad entra a Guatemala, siguiendo el rumbo del ganado. El 18 de marzo de 1837 se reporta en la población de Jilotepeque, departamento de Chiquimula, el primer caso de cólera en territorio del Estado de Guatemala. Ese mismo día, la autoridad local decreta el aislamiento de Chiquimula, y el envío de tropas para imponer el cordón sanitario. Pero la muerte evita los viejos fusiles de las milicias. El 19 de marzo se decreta la militarización de las fronteras interdepartamentales, y en uno de los batallones de milicianos presta servicio un hombre acostumbrado a los rigores de la vida rural: el sargento Rafael Carrera Turcios, antiguo tambor del ejército, testigo de la batalla de Arrazola y nuevo vecino de Mataquescuintla.
A finales de mes, en Zacapa ya han ocurrido 200 muertes por la enfermedad. Los últimos días de marzo de 1837 verán llegar la muerte en toda la región oriental del Estado de Guatemala, acercándose cada vez más a la capital. La enfermedad se apodera de Mataquescuintla en abril de 1837. En el interesante artículo de González Quezada se ofrece el siguiente recuento:
“…El segundo decreto contenía veintidós disposiciones, donde se detallaban las obligaciones de las municipalidades, encargadas de formar Juntas de Caridad y Misericordia, que atendiesen con verdadera humanidad a todos los enfermos. Ni un solo momento descansó el Jefe del Estado en sus actividades sanitarias. Su labor constante y eficaz es digna del mayor elogio, tanto más que en Oriente creía a la par del Cólera la semilla de nuevas revoluciones…”[4]
En espera de la inevitable llegada de la epidemia a la capital del Estado, el doctor Gálvez dicta las primeras medidas sanitarias, ordenando a la tropa que vigile las fuentes públicas para alejar a personas infectadas de ellas, y la imposición de un cordón sanitario que aísle a la ciudad del resto del territorio. Esta medida en especial despertaría suspicacias en la población, sobre todo por las acusaciones lanzadas por la Iglesia de que Gálvez estaba envenenando las aguas de las fuentes públicas. No obstante las medias impuestas:
“…El 19 de abril de 1837 ingresa un indígena atacado de cólera al hospital. A los dos días muere. El 24 del mismo mes, don Tiburcio Estrada enferma súbitamente y se salva gracias a la oportuna sangría que le practica el doctor Murga. Estos dos casos inician el pánico en la capital. El temible cólera morbus va de casa en casa exigiendo la vida de familias enteras. Médicos y estudiantes, en cruzada heroica, ensayan mil remedios, y combaten enérgicamente al enemigo invencible. Las autoridades, hundidas bajo el peso de una responsabilidad abrumadora, no dejaron de cumplir celosamente todos sus deberes…”[5]
El 21 de abril de 1837, el gobierno distribuye a los médicos en los barrios de la capital, así: barrio del Sagrario, doctor Quirino Flores; barrio Santo Domingo: doctor Buenaventura Lambur; barrio San Francisco, doctor Eusebio Murga; barrio San Sebastián, doctor Mariano Padilla; barrio La Merced, doctor Felipe Arana; barrio de la Candelaria, doctor José María Carles y Hospital y Presidios, doctor José Luna. Para recuperar de la bruma de la historia a estos héroes que se enfrentaron cara a cara con la muerte, consigno a continuación los nombres de los practicantes que asistieron a los médicos asignados: Manuel Palacios, Manuel Carvallo, José González Mora, Felipe González, Antonio Falla, José María Quiñonez Ugalde, José María Montes y Juan Gálvez.[6]

Hermosa fotografía de la Fuente de la Recolección, en el barrio del mismo nombre. Era una de las tantas fuentes públicas que abastecían a la población del preciado líquido, cuya seguridad se garantizó con su militarización, provocando aversión en los opositores a Gálvez.
Como el ejercicio del poder no tiene misericordia, mientras Gálvez y su grupo de médicos trataba de controlar la crisis de salud pública, los intrigantes hacían lo posible por debilitar al Gobierno. En su esfuerzo por minar la autoridad del Jefe del Estado, sucedió lo mismo que con el presidente Arce en la Federación diez años antes. Gálvez buscó aliarse con los conservadores moderados, acercándose por ejemplo a Juan José de Aycinena, quien recién había regresado de su exilio en los Estados Unidos. Esta maniobra política terminó por sepultar a Mariano Gálvez, acusado ahora de abierto traidor al programa de reformas liberales. Con una creciente rebelión en la montaña, dirigida por el sargento Rafael Carrera, que pretendía imponer un listado de condiciones a Gálvez, el jefe del Estado solicita auxilio al presidente Federal, general Francisco Morazán, quien ya prevenido por las intrigas de Barrundia, le niega apoyo. La suerte está echada. Las tropas de Carrera toman la ciudad de Guatemala el 2 de febrero de 1838, combatiendo calle por calle. El doctor Mariano Gálvez pasa a la clandestinidad, escondiéndose con su suegro. Renuncia a la Jefatura del Estado de forma definitiva el 24 de febrero del mismo año, recayendo el cargo en el vicejefe, Pedro José Valenzuela.
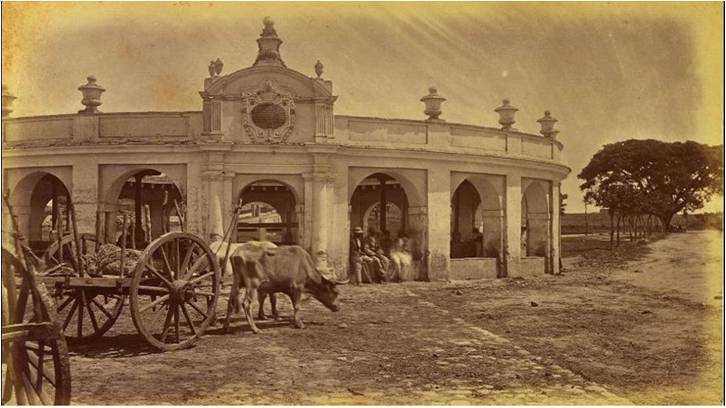 Hermosa fuente pública llamada Fuente del Perú. De acuerdo a información remitida por el historiador Ramiro Ordóñez Jonama vía electrónica, el nombre que se les daba a las fuentes públicas correspondía al barrio al que abastecían. Ordóñez añade que esta fuente circular fue construida por don Juan José Rafael Joaquín Domingo González Batres y Arribillaga, deán de la Catedral Metropolitana de Guatemala desde 1779 hasta su muerte, acaecida el 15 de noviembre de 1807. “Su vida es una larga historia de servicio a la patria (…) A su munificencia debió la Nueva Guatemala la introducción del agua para el Real Hospital de San Juan de Dios y su barrio, obra en la que el doctor Batres gastó, de su peculio, 6000 pesos y también a su ‘patriotismo… debe el vecindario el beneficio de un tanque de lavaderos públicos que se fabricó con el costo de tres mil pesos junto al Calvario de la capital’”. |
 |
El paso de la enfermedad por la ciudad de Guatemala reportaría un total de 3,000 casos de cólera morbus, de los cuales 1,000 resultaron mortales. En todo el territorio del Estado, el historiador Carlos Martínez Durán, reporta un total de 12,000 fallecidos. Para la población de la época, que se calcula en 3,000,000 de personas en toda la República Federal, la epidemia habrá tenido verdaderos visos de catástrofe.
Otras dos víctimas habría de llevarse la enfermedad: al doctor Mariano Gálvez que se exilia en México, en donde habrá de vivir hasta sus últimos días y el régimen liberal, que bajo el liderazgo de Morazán reacciona de forma tardía y torpe, tratando de desarmar a un Carrera que se ha convertido ya en un líder político con un poder incontestable, respaldado por las bayonetas de 2,000 fusiles que descubrió escondidos en los sótanos del Palacio Arzobispal. El gran perdedor, Barrundia, publicaría meses después en la ciudad de Quetzaltenango un penoso canto de cisne en una hoja suelta:
“La necesidad de demostrar el delirio de las actuales proscripciones, de hecho, me obligó a tocar en este reclamo la administración del Doctor Gálvez y nuestra pasada oposición. Mas el público debe ser informado solemnemente, que en el hecho mismo de ser el Doctor Gálvez proscrito y perseguido a muerte, después de traicionado por nuestros enemigos comunes, que se profesan adversarios de todo sentimiento liberal, ha cesado por siempre nuestra fatal discordia, nos ha vuelto a unir indisolublemente la patria y la libertad; y yo le protesto a la faz del público mi amistad y mis servicios en lo poco que puedan valer y se sirva aceptarlos.”[8]
Gesto inútil y patético aunque sincero, el de Barrundia. Liquidado el partido liberal, iniciaban los treinta años de autoridad absoluta del general Rafael Carrera.
[1] García Granados, Jorge. Ensayo sobre el gobierno del Dr. Mariano Gálvez. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: Sin fecha. Página 118.
[2] Batres Jáuregui, Antonio. El Doctor Mariano Gálvez y su época. Editorial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala: 1957. Página 76.
[3] González Quezada, Carlos. El desastre de la salud pública de Guatemala frente al Cólera Morbus. Artículo parte de una serie sobre el cólera publicado en el año 1991 en la Revista Domingo, del diario Prensa Libre, lastimosamente no cuento con la fecha exacta de su publicación.
[4] González Quezada. Op. Cit.
[5] González Quezada. Op. Cit.
[6] González Quezada. Op. Cit.
[7] Ordoñez Jonama, Ramiro. La familia Batres y el Ayuntamiento de Guatemala. Editorial La Espina y la Seda, Guatemala: 1996. Página 29.
[8] García Granados, Op. Cit. Página 120.
La muerte está a las puertas. I parte
La epidemia de Cólera Morbus de 1837 en Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
Para los guatemaltecos de la época, el año de 1837 estuvo lleno de malos presagios. El primero y más ominoso, por golpear directamente a los pobladores del Estado, fue la epidemia de cólera que llegó a su capital ese año, y el segundo, más lejano pero no menos atemorizante, fue la erupción del volcán Cosigüina, en el lejano Estado de Nicaragua, cuyas cenizas llegaron transportadas por el viento, a Guatemala. Definitivamente la Iglesia tenía razón: Dios estaba muy molesto con los guatemaltecos.
-I-
La cabeza de turco
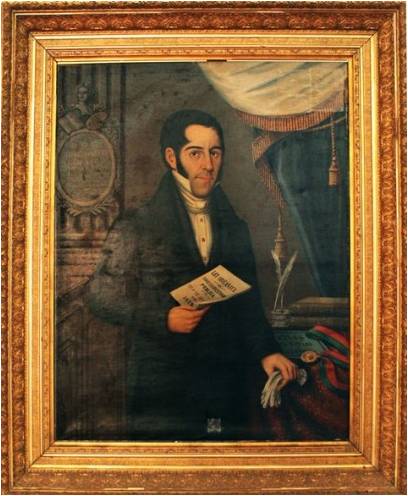
Retrato del doctor Mariano Gálvez, jefe del Estado de Guatemala cuando se desató la epidemia de cólera. Retrato propiedad del Museo de Historia de la Universidad San Carlos (MUSAC).
El doctor Mariano Gálvez asumió funciones como jefe del Estado de Guatemala el 28 de agosto de 1831, luego de hacerse de rogar por la Asamblea del Estado, la que había presidido desde el inicio de ese mismo año. Al serle comunicada su elección como jefe del Estado de Guatemala dentro de la Federación de Centro América, manifestó, según recoge Jorge Luis Arreola en su interesante libro dedicado a la figura de Gálvez:
“… que los votos del pueblo le eran lisonjeros, porque testimoniaban el favorable concepto que les merecía; pero que no podía aceptar el destino que se le confiaba. Dijo que las circunstancias difíciles del momento exigían un hombre de extraordinario tino nada común, dispuesto, además a sacrificar sus intereses personales en favor de la patria. Anunció entonces, casi como una profecía, que perdería el aprecio de sus conciudadanos ‘por no ser fácil marchar en la difícil senda del gobierno a entero beneplácito de todos los buenos patriotas’”.[1]
Su renuncia es rechazada por quienes años después han de cavar su tumba política, y decide asumir la jefatura. En seguida se pone manos a la obra para solucionar el permanente estado de zozobra que había vivido Guatemala a raíz de los enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador. A su llegada al despacho ejecutivo del Estado, los conservadores habían sido obligados a salir al exilio, o se habían escondido para reagruparse y conspirar, así que una de las primeras medidas tomadas por Gálvez fue la organización de una milicia civil que se encargara de mantener la tranquilidad, que constaba de dos cuerpos el movible y el sedentario, al que estaban llamados a incorporarse a filas de forma “obligatoria” todos los guatemaltecos de 18 años en adelante. En paralelo, presenta una propuesta de Ley de Orden Público que le permita actuar de forma expedita y contundente en contra de la oposición. También divide el territorio del Estado en cuatro comandancias militares y nombra a cargo de cada una a un general y en consecuencia se priorizan los gastos militares. Cabe recordar que el Estado de Guatemala, al ser sede de la capital federal, había sufrido de invasiones y guerra civil desde hacía varios años, y que en consecuencia, el tema de la seguridad, la paz y la tranquilidad era prioritario para cualquier gobernante responsable.
El plan de gobierno de Gálvez, por lo tanto, se fundamentaba en tres principios básicos: democracia abierta y participativa, cimentación de las instituciones y emisión de leyes que garantizaran la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del Estado. Y esto podría parecer una buena idea a simple vista, pero el camino para lograrlo, lleno de tortuosas negociaciones, manipulaciones y enfrentamientos, causaría un desgaste irreparable en la figura del doctor Gálvez.
Según cuenta en ciertos documentos oficiales, Frederick Chatfield, cónsul británico en Centro América, Gálvez escogía y pagaba a los diputados guatemaltecos ante el Congreso Federal, y eso le permitía controlar la representación más numerosa del Estado en dicho cuerpo legislativo. El diplomático afirmaba que gracias a sus manipulaciones, Gálvez había logrado convertirse en el virtual dueño de la Federación y del Estado de Guatemala, arrinconando a la oposición a un papel insignificante.[2] Según apunta otro testigo de la época, los manejos políticos de Gálvez convirtieron las elecciones en “…encuentros exclusivamente partidistas, agudizados por rivalidades personales caracterizadas por la absoluta falta de franqueza, dirigidas al apoyo a ciertas personas en menoscabo del interés público, todo con el único propósito de asegurar que el poder discrecional permaneciera en ciertas manos…”,[3] testigo que nos viene a confirmar que de acuerdo a la máxima del sabio Salomón, nada hay nuevo bajo el sol.
-II-
Las reformas
Pero si bien hubo sombras en el gobierno de Gálvez, y muy largas, también hubo luces, hay que decirlo. El jefe del Estado buscó formas de mejorar la situación económica, por medio de la modernización de la agricultura, introduciendo nuevas semillas para experimentar con los cultivos, importó herramientas y maquinaria agrícolas, en un claro intento de tecnificar el atrasado sistema agrícola imperante, y dio su apoyo a nuevas industrias, como la introducción al país de una fábrica de vidrio. Bajo sus auspicios se fundó una Sociedad para el Fomento de la Industria del Estado de Guatemala y una asociación de productores y se procuró la diversificación y el aumento de la producción agrícola.
En el mismo sentido, e intentando que la migración implicara la importación de tecnología no disponible en el país en la época, se buscó implementar una política de establecimiento de colonos que se instalaran en los puntos de acceso más importantes del país, para que los recién llegados compartieran con la población local sus conocimientos, habilidades y técnicas. Gálvez esperaba que los colonos desarrollaran la infraestructura necesaria para comercializar sus productos, y con esa idea se suscribe con Inglaterra un paquete de cuatro contratos en el año de 1834, otorgando a la Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de América Central, vastas extensiones de territorio en lo que es actualmente Petén, Alta y Baja Verapaz y Chiquimula. Las concesiones incluían los títulos de propiedad y la autoridad para explotar los recursos existentes, beneficiándolos también con exenciones, derechos y privilegios amplios de todo tipo. Arreola critica benévolamente estos contratos, formalizados el 6 de agosto de 1834 y ratificados por la Asamblea Legislativa del Estado el 14 del mismo mes y sancionados por el Consejo Representativo, el día 19.
Dice Arreola:
“…aprobó, posiblemente sin meditar en las serias consecuencias que pudo haber tenido, la inusitada concesión otorgada a la Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de América Central, por la cual se le concedían privilegios que, de haberse aplicado totalmente el plan previsto, habrían comprometido gravemente nuestra soberanía. Al analizar dichos privilegios con juicio ecuánime, lejos de toda presión emocional, habrá de anotarse el hecho, muy importante y señalado ya, de que el jefe de Estado pensaba hacer de Guatemala un país que recibiese los beneficios inmediatos de su acción progresista, a la que él no podía dar todo el impulso requerido por estar emparedado entre la miseria y la ignorancia…”[4]
Al respecto, apunta el historiador Jorge Luján Muñoz:
“…Se otorgaron inmensas concesiones en los departamentos de Chiquimula, Izabal y Petén, que afectaron a los habitantes y municipios. Semejante generosidad con extranjeros, que además en muchos casos no eran católicos, generó resistencia entre la población local, que aprovecharon los curas. Los proyectos fracasaron por su mala planificación y peor ejecución, e indican el alejamiento que existía entre la élite liberal capitalina y la realidad rural…”[5]
Paralelamente, y en su afán de crear las condiciones ideales para el soñado e inalcanzable progreso, dispuso que en un sitio malsano y remoto, llamado La Buga, en la desembocadura de Río Dulce, se realizaran las obras necesarias para poder recibir barcos de gran calado, para ya no depender del puerto de Belice, quien contaba con las condiciones para recibirlos, y luego transportaba los bienes en navegación de cabotaje (navegación por aguas poco profundas que sigue el contorno de las costas siempre a la vista). El lugar fue bautizado con el nombre de Livingston[6], en honor a un reformador judicial de Luisiana, pero demostró ser un sitio poco adecuado, por lo que las obras se trasladaron a la bahía de Santo Tomás, pero la escasez de fondos impidió desarrollar el proyecto.
Para solucionar la falta crónica de recursos que aquejaba históricamente al Estado, inició una reforma del sistema fiscal. Eliminó el diezmo y estableció impuestos calculados en bases fijas y no en bases anuales, para facilitar su recaudación. Se creó un impuesto directo personal anual que debían pagar todos los hombres entre 18 y 46 años y se asignó la responsabilidad de la recaudación fiscal a los Jefes Políticos de los Departamentos. El abandono de la forma tradicional de impuestos causó mucho resentimiento, pero a su vez le representó al Estado un incremento significativo de recursos, principalmente la abolición del diezmo eclesiástico, que fue sustituido por una “Contribución territorial”, mediante la cual se obligó a los propietarios a que en un plazo específico registraran los títulos de propiedad sobre sus tierras. Esta medida tenía por objeto contar con un registro que permitiera calcular las contribuciones, pero también validar los títulos de propiedad e identificar los sitios baldíos. Lastimosamente, muchas comunidades indígenas dueñas de tierra comunal, no registraron sus títulos por desconfianza a la medida, provocando problemas que se agudizarían con el tiempo, pues muchos ejidos y tierras comunales fueron ocupadas por terratenientes que pretendieron reclamarlos como propios.
En el plano de la educación se creó un programa para implementar un Sistema de Educación Seglar Pública General, con la idea de que la educación fuera la fuerza democratizadora de la sociedad, basado en cinco importantes puntos que a pesar de la distancia (casi doscientos años), algunos continúan manteniendo su vigencia: educación pública gratuita en todos los niveles y accesible para todos los habitantes; la educación privada sería permitida, únicamente, bajo la tutela del Estado; se creó una estructura institucional jerarquizada presidida por una Academia de Estudios; toda municipalidad debía tener una escuela elemental de nivel primario que podría compartirse con otro municipio, siempre que no estuviera a más de una legua de la población y cada cabecera departamental o pueblo con la suficiente capacidad, debía tener escuelas de secundaria para hombres y mujeres. El proyecto incluía escuelas para indígenas en cada cabecera departamental, en la que se “civilizara” a la población. También se implementó un sistema de escuelas departamentales para adultos. A cada parroquia se le asignó la responsabilidad de realizar campañas de alfabetización los días domingo, con material provisto por el Estado. Dentro de las filas del ejército, los oficiales debían alfabetizar a la tropa, para que este llegara a constituirse eventualmente en un “ejército de ciudadanos”.
Necesariamente este proyecto de grandes esfuerzos para la modernización del Estado provocó molestias y afectó intereses que se habían venido perpetuando gracias al régimen colonial que el nuevo sistema republicano no había entrado a modificar. El doctor Mariano Gálvez se convirtió con el tiempo, y sin deseos de martirizarlo, por supuesto, en la cabeza de turco ideal para suspender el ambicioso programa de reforma. La pérdida de influencia en ciertos sectores tradicionales levantó protestas, dentro de las que se hizo escuchar con más fuerza la iglesia, que denunció que el programa de reformas “…socavaba los valores propios del país, traería al protestantismo y copiaba modelos extranjeros. Los curas fueron los más eficientes aliados de la Rebelión de la Montaña.”[7]
Recomendación:
Para ampliar la información sobre el gobierno del doctor Mariano Gálvez se recomienda la lectura del ensayo de William J. Griffith, incluido en el tomo IV de la Historia General de Guatemala, publicada por la Asociación de Amigos del País, de donde se obtuvo la información base para la presente cápsula.
[1] Arriola, Jorge Luis. Gálvez en la encrucijada. Ensayo crítico en torno al humanismo político de un gobernante. Editor Costa-Amic, México: 1961. Página 87.
[2] Griffith, William J. El gobierno de Mariano Gálvez. Tomo IV, Historia General de Guatemala. Asociación Amigos del País, Guatemala: 1995. Página 76.
[3] Griffith, Op. Cit. Página 79.
[4] Arreola, Op. Cit. Página 174.
[5] Luján Muñoz, Jorge. Breve Historia Contemporánea de Guatemala. Fondo de Cultura Económica, México: 1998. Página 132.
[6] Edward Livingston, jurista estadounidense. Redactor de los Códigos de Justicia del Estado de Luisiana, un total de cinco textos. Ofreció su obra jurídica a la Federación de Centro América, y José Francisco Barrundia y José Antonio Azmitia los tradujeron y los adaptaron a la realidad guatemalteca. La Asamblea del Estado los aprobó entre abril de 1834 y agosto de 1836, y entraron en vigor el 1 de enero de 1837.
[7]Luján Muñoz, Op. Cit. Página 131.
Guatemala, «anno domini», 1825
La ciudad de Guatemala a los ojos de George Alexander Thompson
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
Del libro de este viajero inglés, Narración de una Visita Oficial a Guatemala viniendo de México en el año de 1825 [1], tomamos la descripción que hace para el gobierno de su majestad británica de la ciudad de Guatemala, a tan solo cuatro años de declararse independiente. Para ese entonces, la ciudad de la Nueva Guatemala había sido la capital del Reino de Guatemala bajo el dominio español, posteriormente asiento del Gobierno provincial de Guatemala como parte del imperio mexicano y para la visita de Thompson detentaba la capital de la República Federal de Centroamérica. La sede del Gobierno del Estado de Guatemala en la federación era la Antigua Guatemala.
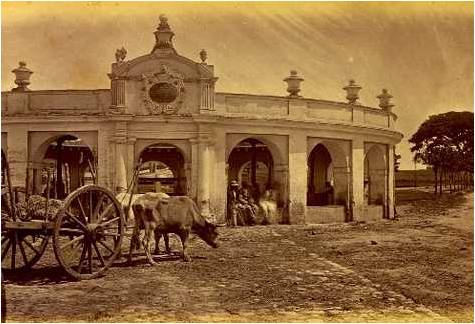
Hermosa fotografía del último cuarto del siglo XIX de la Fuente del Perú, que estuvo ubicada en la actual 18 calle y 5 avenida de la zona 1. Según explica el cronista de la ciudad Miguel Álvarez, se llamó así a la fuente pública por estar en el camino real que llevaba a ese territorio español en América del Sur.
-II-
Transcripción del texto de Thompson
“Santiago de Guatemala, la capital, está en medio de una gran llanura hermosa; la rodean por todas partes sierras de moderada altura, situadas a una distancia que varía entre tres y siete leguas. Estas montañas que dan a todo el paisaje la apariencia del valle de México en miniatura, no se encuentran tan lejanas que no se alcance a ver, por las calles rectilíneas y en todas direcciones, la verdura de los árboles de que están cubiertas y que, con las praderas en declive, de diferentes matices, presentan un aspecto risueño y sirven, por decirlo así, de biombo a la pequeña ciudad asentada en el centro, cuyos blancos muros, cúpulas y campanarios enlucidos con cemento de yeso, relumbran bajo los rayos del sol de los trópicos.
Todas las casas están construidas en cuadras de unos 120 a 160 pies, y a veces el frente de una sola casa ocupa toda una cuadra; pero ninguna pasa de 18 a 20 pies de altura. Son por supuesto de un solo piso, precaución que no se debe tanto al temor de los terremotos, como a lo que prescriben las antiguas leyes españolas.
Las calles están bien pavimentadas con piedras y más generalmente con un mármol veteado de gris, lo que las hace muy resbaladizas y muy peligrosas para andar a caballo o en coche. Tienen una doble inclinación hacia el centro, por el cual discurre un arroyo de agua clara, cuyos bordes cubiertos de yerba dan a la ciudad un aspecto pintoresco pero desierto. En unas pocas calles hay aceras, especialmente en la plaza mayor, en la cual están cobijadas por una columnata que corre en torno de ella, excepto en el costado que ocupa la catedral. Frente por frente de ésta está el Palacio, donde se encuentran las oficinas del Gobierno. En los otros dos costados hay tiendas donde se venden al por menor mercaderías de todas las clases; el área de la plaza sirve de mercado y allí van a diario los indios a vender aves de corral, frutas y otros comestibles. En el centro hay una fuente de agua excelente, que brota de una cabeza de cocodrilo, obra de escaso mérito artístico.

Plaza central de la ciudad de Guatemala, en donde se alzaba la fuente de Carlos III, hoy en la zona 9 de la ciudad. Foto original de Muybridge, 1875.
Muchas de las iglesias son grandes y de hermosa arquitectura. Están más limpias y mejor cuidadas que en México. Una nueva, llamada el Panteón, con espaciosas bóvedas para sepulturas, está a punto de terminarse y su fábrica cuesta mucho dinero. A cincuenta yardas de ésta se está edificando otra para el Convento de las monjas agustinas. Otra iglesia grande, recientemente construida al Oeste de la ciudad, fue abierta y dedicada a Santa Teresa, el 29 de mayo. Los demás consagrados a la religión y sus advocaciones se han mencionado ya en mi narración.
Miradas de lejos, pocas ciudades presentan un aspecto más hermoso que la de Guatemala; y estando en ella, no hay nada que pueda provocar un completo desagrado, a no ser su tristeza. Su altura sobre el nivel del mar es de unos 1,800 pies [el traductor corrige la altura: 4,870 pies]. Las variaciones de temperatura entre la noche y el día, tan peculiares de las altiplanicies, no existen en ella. Del 1 de enero al 1 de junio, el calor es de 75º, por término medio, y de 63º durante la noche. En los meses de verano se pueden calcular unos diez grados más por término medio, lo cual es una temperatura moderada para una población que está a los 14º y 28’ de latitud Norte y a los 92º y 40’ de longitud oeste. La ciudad a que me refiero es la tercera capital que ha existido durante los últimos setenta y siete años. La primera, erigida en la falda del gran volcán, al borde de un valle frente al Pacífico, tenía 7,000 familias y fue destruida en el año 1751. Habiendo sido reedificada un poco más al norte, en el poético lugar que ahora llaman la Antigua, fue nuevamente destruida por una convulsión más tremenda todavía en 1775. A pesar de que la mayor parte de sus habitantes quedaron sepultados en las ruinas y de haber sido trasladada la ciudad, por orden del Gobierno, al asiento que ahora tiene, a 25 millas geográficas al Norte de la Antigua, ésta sigue siendo un lugar de recreo muy frecuentado; el Congreso del Estado se reúne en ella y rara vez cuenta con menos de 12,000 a 18,000 habitantes. En la presente capital se sienten a menudo temblores de tierra; pero como está tan lejos del volcán, los vecinos empiezan a perderles enteramente el miedo.”
El texto, con algunos “errores de bulto”, como los llama el traductor que se ve obligado a aclararlos (inexactitudes en el tema histórico de los traslados), nos regala una magnífica imagen de esa ciudad pequeña, casi bucólica, en la que se gestaban las intrigas y los conflictos que habrían de estallar al año siguiente, desencadenando una guerra civil que terminaría con la existencia de la República Federal de Centroamérica.
[1] Usamos para esta cápsula la versión publicada por la Academia de Geografía e Historia en su revista Anales, en el año de 1927.
Unos versos dignos de un pueblo culto. (Segunda Parte)
La historia del Himno Nacional de Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
-I-
En el texto anterior exploramos de forma muy general el antecedente inmediato del actual himno nacional, y de las razones por las cuales el presidente del momento, José María Reina Barrios, convocó a un concurso para que se presentaran nuevas propuestas. La razón de dicho concurso era su deseo de inaugurar la Exposición Centroamericana con las notas y los versos ganadores. La primera vez que se escucharon sus versos, acompañados de la solemne música, fue en la sala de conciertos del Teatro Colón, lamentablemente desaparecido, la noche del 14 de marzo de 1897. A 117 años de este importante acontecimiento, sea este texto un sentido reconocimiento a esos dos hombres ilustres a quienes recordamos con gratitud: José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle.

Sello emitido por el Gobierno de Guatemala con ocasión de la Exposición Centroamericana de 1897.
(Fuente: Asociación Filatélica de Guatemala)
-II-
El concurso para los versos.
Guatemala entonces, como dijimos antes, no carecía de himno. Tenía una canción con versos nacionalistas, pero que no llenaba los requisitos para un himno nacional, según Reina Barrios. Recordemos que él había estado en Francia. De seguro se había regodeado en los versos rotundos de la Marsellesa, y a su paso por los Estados Unidos, habrá escuchado también los insulsos versos de la canción popular que quedó, más por costumbre que por decisión oficial, como himno del coloso del norte. Así que consideró adecuado legar al país un himno con versos serios, que pudieran cantarse con la frente levantada en lo que él creía el suceso del siglo liberal: la inauguración de la Exposición Centroamericana.
Así, Reinita, emitió el siguiente decreto:
«Secretaria de Instrucción Pública, Concurso para un Himno, Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 24 de julio de 1896.
CONSIDERANDO: Que se carece en Guatemala de un Himno Nacional, pues el que hasta hoy se conoce con ese nombre no sólo adolece de notables defectos, sino que no ha sido declarado oficialmente como tal; y que es conveniente dotar al país, de un Himno que por su letra y su música responda a los elevados fines que en todo pueblo culto presta esa clase de composiciones; el Presidente de la República,
ACUERDA:
1o. Se convoca un concurso para premiar en público certamen el mejor Himno Nacional que se escriba y la mejor música que a él se adapte. Para el efecto, el plazo para la presentación de las obras al Ministerio de Instrucción Pública, en pliego cerrado y con la contraseña que en tales casos se estila, terminará el día 15 de octubre próximo. Un jurado compuesto de personas competentes calificará las obras presentadas, en los quince días siguientes a la citada fecha; y designada que sea la que definitivamente deba adoptarse como Himno Nacional, se hará circular impresa a fin de que sea conocida por los filarmónicos que quieran tomar parte en el concurso musical. Este se cerrará el 1o. de febrero de 1897, y otro jurado de iguales condiciones que el anterior, calificará las obras y designará la que merezca el premio.
2o. El premio consistirá en una medalla de oro con su correspondiente diploma los autores de la letra y música que fuesen designados por los jurados respectivos, premios que se adjudicaran de una manera solemne y en la forma que se establezca, el día 15 de marzo de 1,897, día en que se romperán las plicas que contengan las firmas de los concurrentes.
3o. En este concurso solo podrán tomar parte los guatemaltecos.
COMUNÍQUESE, Reyna Barrios. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública Manuel Cabral.»[1]
Para calificar los trabajos que se sometieran a concurso, se nombró a una junta conformada por José Leonard, José Joaquín Palma y Francisco Castañeda, resultando escogido por unanimidad de entre 12 trabajos presentados, un poema firmado ANÓNIMO. Dicha Comisión presentó un dictamen a la Secretaría de Instrucción Pública, dirigida en ese entonces por el señor Manuel Cabral. El informe se rindió en estos términos:
«Guatemala, 27 de octubre de 1896.
Señor Ministro de Instrucción Pública.
Señor Ministro:
En cumplimiento de la honrosa comisión con que usted se sirvió favorecernos encargándonos de la calificación de los himnos nacionales presentados a esa Secretaría, en virtud del concurso abierto por el acuerdo de 24 de julio último, hemos examinado las doce composiciones que con tal objeto tuvo usted a bien a enviarnos con fecha 15 del actual. Animados de los mejores deseos y con la mira de hacer la designación requerida por el mencionado acuerdo, nos hemos reunido varias veces y después de largo y detenido examen, tenemos la honra de manifestar a Ud., que a nuestro juicio, el himno que empieza con las palabras «Guatemala feliz» y lleva al pie la de «Anónimo», entre paréntesis, es el que mejor responde a las condiciones de la convocatoria y merece, por lo tanto, el premio ofrecido. Así tenemos la honra de emitir el informe que la Secretaría de su digno cargo nos pidió, suscribiéndonos del señor Ministro, muy atentos y S. S. José Leonard, J. Palma. F. Castañeda”.
Así, con la opinión de la Comisión creada para calificar los trabajos, el Ejecutivo emitió el siguiente acuerdo:
«Guatemala, 28 de octubre de 1896.
Visto el informe emitido por el jurado que se designó para examinar las composiciones literarias, presentadas al concurso abierto por el acuerdo de 24 de julio del corriente año.
El Presidente de la República:
ACUERDA:
Que sea tenido como Himno Nacional el siguiente que mereció la primacía en la calificación:
HIMNO NACIONAL DE GUATEMALA
¡Guatemala feliz!… ya tus aras
no ensangrienta feroz el verdugo;
ni hay cobardes que laman el yugo
ni tiranos que escupan tu faz.
Si mañana a tu suelo sagrado
lo profana invasión extranjera,
tinta en sangre tu hermosa bandera
de mortaja al audaz servirá.
CORO
Tinta en sangre tu hermosa bandera
de mortaja al audaz servirá;
que tu pueblo con ánima fiera
antes muerto que esclavo será.
*
De tus viejas y duras cadenas
tú fundiste con mano iracunda
el arado que el suelo fecunda
y la espada que salva el honor.
Nuestros padres lucharon un día
encendidos en patrio ardimiento;
te arrancaron del potro sangriento
y te alzaron un trono de amor.
*
Te arrancaron del potro sangriento
y te alzaron un trono de amor,
que de patria al enérgico acento
muere el crimen y se hunde el error.
*
Es tu enseña pedazo de cielo
entre nubes de nítida albura,
y ¡ay de aquél que con mano perjura
sus colores se atreva a manchar!
Que tus hijos valientes y altivos
ven con gozo en la ruda pelea
el torrente de sangre que humea
del acero al vibrante chocar.
CORO
El torrente de sangre que humea
del acero al vibrante chocar,
que es tan sólo el honor su presea
y el altar de la patria su altar.
*
Recostada en el ande soberbio,
de dos mares al ruido sonoro,
bajo el ala de grana y de oro,
te adormeces del bello quetzal;
Ave indiana que vive en tu escudo,
paladión que protege tu suelo;
¡ojalá que remonte su vuelo
más que el cóndor y el águila real!
CORO
¡Ojalá que remonte su vuelo
más que el cóndor y el águila real,
y en sus alas levante hasta el cielo,
Guatemala, tu nombre inmortal!
(Anónimo)
Publíquese. Reyna Barrios. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública. Manuel Cabral.
Nota: Queda abierto el concurso para los señores filarmónicos, en los términos establecidos en el acuerdo de 24 de julio del corriente año».[2]
-III-
José Joaquín Palma.
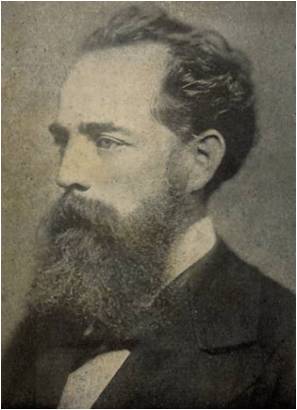
José Joaquín Palma
Todos sabemos ahora que el autor de los versos era José Joaquín Palma, si no aprendido a coscorrón limpio en las aulas de los colegios previos a la era de la globalización y del bullying, por el monumento que le erigieron a los autores de la música y versos en el arriate central de la Avenida de la Reforma, o si no, por los desplegados de prensa de todos los 15 de septiembre. Pero en 1897 y durante los siguientes 14 años, esos versos firmados “anónimo”, realmente lo fueron, pues su autor era un poeta cubano, exiliado en Guatemala, y la convocatoria al concurso de la letra excluía a los extranjeros en el numeral tercero de su texto.
Palma, nacido el 11 de septiembre de 1844 en Bayamo, vivió parte de su vida en Cuba, ejerciendo como maestro primero y luego como periodista. En 1867 ingresó a la Logia Masónica Estrella Tropical No. 19 en donde se involucró activamente en los movimientos de independencia de su país, participando como Sargento del Ejército Libertador en el alzamiento de Máximo Gómez lo que lo llevó a exiliarse en el año de 1874, en Jamaica. Viaja posteriormente a Nueva York, pasando por La Habana, en donde no lo dejan desembarcar y en septiembre de 1876 ya se encuentra en Guatemala. No sabemos la fecha exacta de su desembarco en nuestra tierra, pero para el 15 de septiembre de 1876 publica un poema con motivo del aniversario de la independencia: “¡Oh, Guatemala! te vi,/ Y al verte de luz vestida,/ Yo respiré con tu vida,/Con tu corazón sentí/ Tus aplausos recibí/ En mágicos embelesos; / Aquí los conservo impresos,/ Y unidos a mis canciones/ por los blandos eslabones/ De una cadena de besos.”[3]
En Guatemala participa en la fundación de la sociedad El Porvenir, entidad con fines culturales, junto con otros intelectuales cubanos exiliados en el país, como José María Izaguirre, y que de acuerdo a María S. López Herrera, “Tenía como objetivo el enriquecimiento cultural del país con la organización de veladas literarias, la publicación de una revista del mismo nombre y otras actividades encaminadas a este fin.”[4]
En 1878 parte rumbo a Honduras, acompañando a Marco Aurelio Soto, Ministro de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública de Guatemala, íntimo colaborador de Justo Rufino Barrios, como secretario personal cuando éste es nombrado presidente de la nación vecina. Permanecerá en Honduras los siguientes cinco años, ocupando una cátedra en la Universidad de Tegucigalpa, aunque realizará varios viajes a Jamaica, continuando con su actividad conspirativa en contra de las autoridades españolas en Cuba. Luego de realizar un extenso viaje por Europa en compañía de Soto, luego que éste entregara la presidencia, regresa a establecerse a Guatemala en 1885, aunque afronta dificultades y parte a trabajar en la pesadilla que era entonces la construcción del Canal de Panamá, como contratista de obras. Al año siguiente regresa a Guatemala, en donde se establecerá definitivamente, hasta su muerte, no sin antes dejarnos, por fortuna ese hermoso canto a Guatemala.
-IV-
El concurso para la música.
Una vez escogido el texto del himno, se dispuso un concurso para ponerle música. El jurado encargado de seleccionar la música, conformado por el italiano Miguel Ángel Disconzi, el español Manuel Soriano y el compositor guatemalteco Luis Felipe Arias, estudió las partituras sometidas a concurso y habiendo tomado su decisión, procedió a redactar el acta que dice literalmente dice:
«Acta del jurado calificador de las composiciones musicales para el Himno Nacional. El infrascrito certifica: que el libro respectivo se encuentra el acta que literalmente dice: ‘En Guatemala, a trece de febrero de mil ochocientos noventisiete, constituidos en uno de los salones del Instituto Nacional, los señores Disconzi, Arias y Soriano Sanchís, por comisión especial del señor Ministro de Instrucción Pública, con el fin de integrar el jurado calificador de las composiciones musicales presentadas para el Himno Nacional, últimamente premiado por el Gobierno: y siendo las tres de la tarde, se dio principio al acto de la manera siguiente: 1o. Se tuvieron a la vista doce composiciones que fueron estudiadas detenidamente, sin olvidar que la más adaptable será la que reúna las condiciones que requiere esta clase de composiciones y que corresponda a la versificación del mencionado himno, cuya letra también se tuvo presente: considerando que la presentada por el profesor guatemalteco don Rafael Alvarez, es sin duda la más ameritada porque reúne las condiciones especiales requeridas, unánimemente, se declaró como la más apropiada para el caso y que su adopción es la que conviene por encontrarse a la altura que reclaman los trabajos de esta índole; 2o. Que las otras composiciones merecen mención la que tiene por contraseña El Autor, sin embargo de ser inferior a la del señor Alvarez, y que para ser aceptada tendría que sufrir dos importantes modificaciones; 3o. Que de la presente acta se saque copia certificada por quien corresponda, para elevarla al señor Ministro del ramo, dándose así por terminado el acto. M. Angelo Disconzi. Manuel Soriano. Luis F. Arias.’ Y cumpliendo con lo mandado, para remitirla al señor Ministro de Instrucción Pública, extiendo la presente, en Guatemala, a catorce de febrero de mil ochocientos noventisiete. Luis F. Arias».
Como consecuencia de haberse recibido en el Ministerio de Instrucción Pública la certificación del acta levantada por el jurado calificador de los trabajos musicales, en la que se adjudicó el primer lugar a la composición de don Rafael Alvarez, el Ejecutivo emitió el siguiente acuerdo:
“Guatemala, 19 de febrero de 1897.
Teniendo presente que por acuerdo de 24 de julio del año próximo anterior, fue convocado un concurso para premiar en público certamen el mejor Himno Nacional que se escribiera y la mejor música que a él se adaptara, fijándose para cerrar, el que a las composiciones literarias se refiere, la fecha 15 de octubre del mismo año, y señalando como término para la presentación de composiciones musicales el 1o. de febrero del año en curso.
Habiéndose adoptado como letra del Himno la que fija el acuerdo de 28 de octubre de 1896, que se hizo circular profusamente, y presentándose con posterioridad varias composiciones musicales las que fueron sometidas al examen de un jurado competente para su calificación; con vista del dictamen emitido por dicho jurado:
El Presidente de la República:
ACUERDA:
1o. Que sea tenida como Música del Himno Nacional la composición presentada por el profesor guatemalteco don Rafael Alvarez, que mereció la calificación preferente; y
2o. Que por la respectiva Secretaría se tomen las disposiciones necesarias y relativas a la adjudicación del premio que corresponde al autor de la Música, porque el autor de la letra manifestó renunciar a él deseando permanecer anónimo.
Comuníquese. Reyna Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública. P. Morales».[5]
-V-
Rafael Álvarez Ovalle.
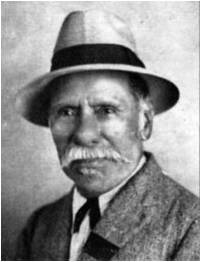
Rafael Álvarez Ovalle
El ganador, el compositor Rafael Álvarez Ovalle nació en San Juan Comalapa, Chimaltenango, el 24 de octubre de 1858, viviendo en dicho municipio hasta 1866, en que se trasladó con su padre, también músico, a vivir a Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Su padre falleció cuando don Rafael tenía apenas 15 años, y como hermano mayor, quedó encargado de sus 8 hermanos. Desde esa temprana edad, Rafael logró ocupar la plaza de director de la escuela de música de Santa Lucía Cotzumalguapa.[6] Allí lo conoció el general Justo Rufino Barrios, quien impresionado por la inteligencia y la destreza musical de Rafael le concedió una beca para ingresar a la Escuela de Sustitutos, a principios de 1879. Cuenta Francisco Méndez en su artículo sobre Álvarez Ovalle, que al poco tiempo, don Rafael ya formaba parte de la Banda Marcial, dirigida entonces por Emilio Dressner.
A lo largo de su vida, don Rafael organizó varios grupos musicales, como El Chapín, La Broma o La Tuna, en donde tocaba sin número de instrumentos, pues era diestro en la flauta, guitarra, mandolina, piano, violín y chelo. A los 39 años se sometió al concurso para darle música al Himno Nacional. Se casó con Anita Minera, con quien tuvo seis hijos, dos hombres y cuatro mujeres, pero tan sólo una de las hijas mujeres le dio nietos al compositor.
Rafael Álvarez Ovalle moría el 31 de diciembre de 1948, ya entrada la tarde, y en su honor, el gobierno declaró luto nacional. Inicialmente fue enterrado en el Cementerio General, pero a instancias de dos admiradores, Benigno Cutzal y Miguel Ángel Rayo, a inicios de 1980[7] sus restos fueron trasladados a su poblado natal y enterrados en el Centro Cultural y Deportivo que lleva su nombra, a la sombra de un busto esculpido por el maestro Rodolfo Galeotti Torres.
-VI-
Los homenajes.
El himno nacional fue estrenado en vela de gala en el Teatro Colón, el 14 de marzo de 1897, a las nueve de la noche, en presencia del Presidente de la República y demás autoridades e invitados especiales, constituyendo el primer acto formal de la Exposición Centroamericana.
“…esa noche las voces de los futuros artistas, estudiantes del Conservatorio Nacional, rompieron el místico silencio de aquel ambiente cívico para dejar grabado en los muros de la patria y en el corazón de sus hijos el canto de la amada Guatemala, que desde ese momento pasó a ocupar el lugar supremo, símbolo de nuestra nacionalidad.”[8]
La hermosa letra del Himno salió del anonimato hasta que el propio poeta Palma, a instancia de sus amigos, decidió revelar su autoría, cuando ya estaba enfermo. La revelación de Palma fue confirmada por Manuel Cabral, quien fuera Ministro de Instrucción Pública de Reina Barrios. En su honor el gobierno de Manuel Estrada Cabrera emitió un acuerdo con fecha 15 de septiembre de 1910, en el que se ordena:
«Que en las minervalias del corriente año se otorgue una medalla de oro, que llevará en el anverso el escudo de la República y, en el reverso, la leyenda siguiente: El Gobierno de Guatemala, al inspirado poeta José Joaquín Palma, autor de la letra del Himno Nacional. Estrada Cabrera, Joaquín Méndez».
El acto de exaltación y condecoración tuvo lugar el 31 de octubre de 1910 en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina, con ocasión de la clausura de labores de dicha facultad, y tenía como propósito remediar la ausencia del autor al acto de premiación cuando su poema resultó electo, casi tres lustros atrás. Por la avanzada enfermedad del poeta, recibió el homenaje en dicha ocasión, su hijo, Carlos Manuel de la Cruz. En dicho acto, el Ministro de Instrucción Pública, licenciado Manuel Cabral leyó el acuerdo y el propio presidente de la República, hizo el elogio del poeta cubano, quien no pudo estar presente por motivos de su enfermedad. Así que se dispuso que, para condecorar al poeta, fueran a su casa el doctor Julián Rosales, doctor José Azurdia, licenciado Manuel Cabral y licenciado Juan Melgar. En su cama, Palma recibió la medalla y la copia del acuerdo que contenía el agradecimiento por su legado.
A medida que el cáncer bucal de don José Joaquín iba empeorando, Manuel Valle y Vicente Martínez, amigos del poeta plantearon la necesidad de realizarle un homenaje digno de la obra que había dejado a Guatemala, y el 25 de junio de 1911 se constituyó en el Teatro Colón, la primera junta de la que saldría el Comité Ejecutivo del reconocimiento, conformado por varios periodistas de renombre de la época: licenciado Manuel Valle, licenciado Virgilio Rodríguez Beteta, Felipe Estrada Paniagua, Antonio Palomo y Francisco Castañeda. En la sesión del 16 de julio de ese año se acordó otorgar a don José Joaquín una corona de laurel simbólica, hecha de oro y plata, y que la coronación se haría en el Teatro Colón si la salud del homenajeado lo permitiera, o bien en su residencia. Se fijó el domingo 23 de julio para realizar la ceremonia de homenaje.[9]
El acto inició a las 8 de la noche del día señalado, en la residencia del poeta. Se organizó un desfile que partió del Teatro Colón, en el que participaron la Banda Marcial, los colegios públicos y privados de la capital, periodistas y escritores y representantes de sociedades intelectuales. Frente a la residencia de Palma se cantó el Himno Nacional, y luego se le coronó. El discurso central de la ceremonia fue dicho por José Rodríguez Cerna. Agradecieron el acto sus hijos Carlos Manuel y Zoila América Ana.
Homenaje apropiado y a tiempo, pues José Joaquín Palma murió el 2 de agosto de 1911 a los 66 años. Fue enterrado en el Cementerio General con el féretro envuelto en la bandera de Cuba y en 1951 sus restos fueron traslados a su ciudad natal Bayamo, en donde reposan hoy en día.
-VII-
Enmendando la plana.
La corrección política al parecer es más antigua de lo que parece. Recordemos lo que exclama el rey Salomón en uno de los versículos del Libro de la Eclesiastés: “¡No hay nada nuevo bajo el sol!” Corren los años 30 del siglo XX, y en Guatemala ha surgido una polémica sobre el contenido del Himno Nacional. Algunos argumentan que ciertas estrofas son demasiado agresivas con España, y como las relaciones con dicho país en ese momento eran cordiales, se planteó la necesidad de modificarlo. Otros argumentaban que el himno no debía, o no podía, modificarse.

Educador y filólogo José María Bonilla Ruano
Uno de los que seguían con interés esta polémica era el gramático José María Bonilla Ruano, quien estando en el año de 1932 en Bélgica, editando un libro de su autoría, revisó los versos, encontrando no sólo alusiones agresivas a España, sino errores propiamente dichos, que valía la pena corregir.[10] Preparó un trabajo en el que se mostraban los errores y las sugerencias para corregirlos, que fue presentado ante la Academia de la Lengua Guatemalteca, correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Su trabajo gustó, y se decidió presentarlo a la presidencia para su aprobación. Las enmiendas a la letra del Himno buscaban ajustarlo a la realidad histórica, por una parte, y por la otra para expresar el fervor patriótico sin la mención constante de la sangre o de la violencia. Los cambios fueron aceptados por el gobierno mediante el siguiente acuerdo:
«Casa del Gobierno: Guatemala, 26 de julio de 1934.
A fin que la letra del Himno Nacional llene mejor su cometido, exponiendo con más lógica y veracidad los sentimientos que deben animar a todo buen patriota,
El Presidente de la República
ACUERDA:
Modificar el Acuerdo Gubernativo de fecha 28 de octubre de 1896, por el que se aprueba el Himno Nacional de Guatemala, en el sentimiento de que dicha pieza literaria quedará en la forma siguiente:
¡Guatemala feliz…! que tus aras
no profane jamás el verdugo;
ni haya esclavos que laman el yugo
ni tiranos que escupan tu faz.
Si mañana tu suelo sagrado
lo amenaza invasión extranjera,
libre al viento tu hermosa bandera
a vencer o a morir llamará
CORO
Libre al viento tu hermosa bandera
a vencer o a morir llamará;
que tu pueblo con ánima fiera
antes muerto que esclavo será.
*
De tus viejas y duras cadenas
tú forjaste con mano iracunda,
el arado que el suelo fecunda
y la espada que salva el honor.
Nuestros padres lucharon un día
encendidos en patrio ardimiento
y lograron sin choque sangriento
colocarte en un trono de amor.
CORO
Y lograron sin choque sangriento
colocarte en un trono de amor,
que de Patria, en enérgico acento,
dieron vida al ideal redentor.
*
Es tu enseña pedazo de cielo
en que prende una nube su albura,
y ¡ay de aquél que con siega locura,
sus colores pretenda manchar!
Pues tus hijos valientes y altivos,
que veneran la paz cual presea,
nunca esquivan la ruda pelea
si defienden su tierra y su hogar.
CORO
Nunca esquivan la ruda pelea
si defienden su tierra y su hogar,
que es tan sólo el honor su alma idea
y el altar de la Patria su altar.
*
Recostada en el Ande soberbio,
de dos mares al ruido sonoro,
bajo el ala de grana y de oro
te adormeces del bello quetzal.
Ave indiana que vive en tu escudo,
paladión que protege tu suelo;
¡ojalá que remonte su vuelo,
más que el cóndor y el águila real!
CORO
¡Ojala que remonte su vuelo,
más que el cóndor y el águila real,
y en sus alas levante hasta el cielo,
Guatemala, tu nombre inmortal!».
-VIII-
Otros asuntos interesantes
Dentro de los textos que se publicaron con motivo del primer centenario de nuestro Himno Nacional, encontramos uno publicado por Virginia del Águila en las páginas del Siglo Veintiuno, en el que nos informa:
“El Himno Nacional está compuesto por 48 versos decasílabos (de diez sílabas), tiene 4 estrofas de dos cuartetos cada una, y cuatro coros de cuatro versos cada uno. Su estilo musical responde a las características de la primera fase del Romanticismo (que estuvo en boga entre 1850 y 1920).
Según Celso Lara, aunque en general los himnos de los países latinoamericanos tienen influencias de la ópera italiana, éstas se acentúan en el canto patrio de Guatemala. ‘A ratos, por sus cadencias y estructura armónica, nos recuerda los cantos del acto tercero de la ópera Fausto de Charles Gounod, indica’.
El Himno Nacional tiene elementos como el contraste entre dos coros (que se encuentran en varios momentos de la pieza), propuestos por la música guatemalteca del siglo XIX. La melodía más parece una marcha de soldados religiosos que una melodía guerrera, como son los himnos de otros países, agrega el antropólogo.”
Otra periodista, periodista Nancy Avendaño[11] recogió también datos interesantes durante el centenario, los que transcribo literalmente por su interés:
“Según un análisis elaborado por Manuel Alvarado Coronado, el Himno Nacional está dividido en cuatro etapas. La primera trata sobre el futuro incierto de Guatemala al abordar la realidad del país antes de la independencia; la segunda se refiere a los promotores de la libertad. Los símbolos patrios y el valor de los hijos de Guatemala se dibujan en la tercera etapa; en la cuarta, la posición geográfica y la promesa del futuro (…) Celso Lara opina que la intención del canto no ha variado a través del tiempo: ‘cuando el Himno fue creado, el gobierno quería conformar la identidad, la idiosincrasia y el fervor propios de Guatemala. Este cántico refleja a la sociedad de ese momento…’.”
[1] V/A. Poesías y Notas Biográficas. José Joaquín Palma en el Centenario de su Muerte (1911-2011). Editorial Cultura. Guatemala: 2011. Página 73.
[2] V/A. Poesías y Notas Biográficas… Op. Cit. Página 75. Aunque la letra que incluye esta publicación en un acto inexplicable, incluye la letra de nuestro himno con las modificaciones que le hiciera el maestro José María Bonilla Ruano, en 1934, mezclando el texto del decreto original de fecha 28 de octubre de 1896, con el decreto de fecha 27 de junio de 1934, mediante el cual se aprueban las modificaciones.
[3] López Herrera, María del S. Cronología de la Vida y Obra de José Joaquín Palma 1844-1911. En: V/A. Poesías y Notas Biográficas. José Joaquín Palma en el Centenario de su muerte (1911-2011). Editorial Cultura. Guatemala: 2011. Páginas 294.
[4] López Herrera. Op. Cit. 295.
[5] V/A. Poesías y Notas Biográficas… Op. Cit. Página 76.
[6] Méndez, Francisco Alejandro. La nota triste del Himno Nacional. Revista Domingo. Diario Prensa Libre, 14 de septiembre de 1997.
[8] Arroyave, Nancy. Un siglo de canto cívico. Revista Crónica, número xxx. Semana del 14 de marzo de 1997.
[9] V/A. Poesías y Notas Biográficas… Op. Cit. Página 78.
[10] Choy, Lucrecia. Las modificaciones al Himno Nacional. Diario Siglo Veintiuno, Guatemala, 16 de septiembre de 1997.
[11] Avendaño, Nancy. 100 años de cantarle a la patria. Revista Domingo. Diario Prensa Libre, 16 de febrero de 1997.