Los arrieros del agua. Carlos Navarrete
Rodrigo Fernández Ordóñez
‘Hombre precavido, vale por dos’, dice el refrán, por eso con bastante tiempo de anticipación les recomendaremos en las próximas semanas lecturas imperdibles que se pueden llevar a su lugar de descanso para la próxima Semana Santa, o bien, para leer tumbado en el sillón cómodo de su predilección, si es de los que opta por quedarse en casa y evitar las aglomeraciones.
-I-
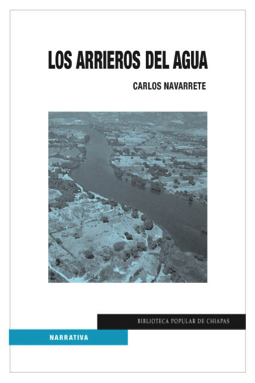
Portada de una de las ediciones mexicanas de la novela de Navarrete. La editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes y la editorial Magna Terra lanzaron en conjunto una edición para el mercado guatemalteco.
Leí por primera vez la novela Los arrieros del agua, del arqueólogo y antropólogo guatemalteco Carlos Navarrete allá por el año 1997, cuando la editorial Praxis lanzó la segunda edición y pude adquirir mi ejemplar a un precio altísimo (Q85) en aquel entonces, en la añorada Librería DelPensativo, en el Centro Comercial La Cúpula. Ese mes de septiembre la leí de un tirón dos veces y me dejó alucinado. La maravilla que me causó la historia y el ritmo del narrador solo la puedo comparar con el terremoto mental que me causó la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El gusto de leerlo y releerlo solo tuvo su igual muchos años antes, cuando descubrí los Cuentos de Joyabaj, de Francisco Méndez, al que terminé por deshojar de tanto releerlo. El libro se le escurre a uno entre los dedos, y es preciso leerlo despacio, para gozarse esa voz remota, que parece provenir de un mundo sepia, de los arrieros que recorrían Chiapas y el altiplano guatemalteco en los años previos a las carreteras. Es un libro que terminado, deja la impresión de haber sido un sueño. Con mano hábil, Navarrete va deslizando entre protagonistas y paisajes tradiciones orales, canciones, ritos remotísimos, leyendas y demás datos para crearnos un entramado que no se puede abarcar en una sola lectura. He olvidado ya cuantas veces he regresado a sus páginas, pero lo maltrecho de mi ejemplar testifica que han sido muchas, lo mismo que los distintos medios que he usado para señalar sus pasajes: lápiz, marcador amarillo, lapicero y esquinas dobladas.
Hace unos pocos días tuve una sorpresa inesperada. Asistí a la actividad de una asociación cultural a la que pertenezco y al ser recibido por don Jorge Carro, me presentó a una pareja que conversaba muy sonriente con otro amigo, el profesor Sergio Reyes. Mi alegría no pudo ser mayor al escuchar la voz de don Carlos presentarse él y a su esposa, una arqueóloga mexicana. Justo estaba contando, antes de mi interrupción, sus aventuras por la región chiapaneca en busca de otros “Cristos Negros”, no relacionados con el venerado en la Basílica de Esquipulas, pero también Cristos de piel oscura. Su voz suave y rostro sonriente relataba una ceremonia que se celebra a orillas de un río en el altiplano chiapaneco, con los asistentes con la corriente hasta las rodillas. Su relato me pareció sacado de las páginas de su novela y se lo comenté. Don Carlos solo pudo sonreír un poco turbado, sobre todo cuando le agradecí haber escrito su novela, por las incontables horas de placer que me regaló su investigación de esta particular profesión hoy muerta y enterrada. El amable lector se podrá reír, pero para mí conocer a Navarrete fue un golpe de suerte que le agradeceré a la vida en lo que me resta.

Arrieros mexicanos preparan su patacho en el patio de una hacienda. “…Y ahí están sus cosas, para quien quiera venir a ver cómo vivió y lo que le gustaba de la vida…”.
¿Y de qué va la novela? Pues es una excusa de la que se aferra don Carlos Navarrete para transmitirnos, sin el tedio del tono académico de la mayoría de los investigadores, para contarnos los resultados de sus investigaciones antropológicas. Por eso transitan por sus páginas los ritos a la muerte, al famoso San Pascual Bailón, (al que pude ver coronado y rodeado de flores en una capilla a la orilla del camino en La Libertad, Petén, hará cosa de unos veinte años), a las vidas mínimas de los jornaleros, a la cotidianeidad de los pueblos del altiplano, la violencia de la guerra de los cristeros. Transitan por entre los patachos de mulas, aparecidos, migrantes estacionales que bajan del altiplano para las fincas de la bocacosta guatemalteca y mexicana, compartiendo comida, sufrimientos y hasta leyendas, porque: “…salían por las noches sólo en grupo, siempre hablando de aparecidos y de que no había que regresar tarde porque se mantenían rondando el Cadejo y la Ciguanaba…”, y sale a relatarnos cómo esos personajes que solemos situar en los empedrados de La Antigua, resultaron también rondando por las quebradas chiapanecas: “Fue mi padrino el que nos explicó que había una bola de seres que venían de Guatemala; que los chapines los trajeron y son espantos de tierra fría…” Así, el tono casual reconstruye los andares antropológicos del autor, y nos va soltando sus investigaciones, como quien no quiere la cosa, tono que utiliza incluso para dejarnos regados, como al pasar, refranes populares. Recuerdo uno: “de la sombra suele nacer la envidia”.
Las imágenes se desgranan como brotando a trompicones de un cinematógrafo antiguo, a la luz tenue de los patios de café en donde a principios de siglo se proyectaban las películas para la jornalada en las paredes blancas de los beneficios. “Aquí está el mero cabro negro de la media noche, decía un diablo patigallo pintado en una celda, siempre repleta de velas de los que buscaban provocar a los licenciados a darle salida a sus asuntos; los ratas lo chicoteaban para que les trajera al cómplice que se había quedado con la paga. Le rezaban a un San Verde…” y como el cinematógrafo rural es tradición común en los caminos polvorientos de toda la América Latina, Navarrete también nos regala con otros datos, que parecieran salidos a hurtadillas de una novela de García Márquez o de las páginas de los ríos profundos de José María Arguedas: “…La marimba era el alma. Antes de comenzar se oía el platillo y los músicos se arrancaban con un paso doble; las luces se iban apagando y la película principiaba al terminar la pieza. El director cuidaba que cada trozo de música le quedara al pelo a lo que estaba viendo: si era de tristeza tocaban Corazón de madre; si era paisaje entraba La flor del café o le hacían el redoblito de una de esas piezas largas que no tienen letra ni se bailan. Con los balazos se iban a marcha volada, cuantimás con los agarrones de la gran guerra…”
La historia gira alrededor de un viejo que se pone a recordar, al que nos imaginamos con gesto cansino, pues las palabras, leídas en voz alta son lentas: “Como cuando uno se acuesta y sabe que se acostó, pero en el momentito, en el soplo en que se queda dormido, nadie puede decir ‘Ya me dormí’. Y así como el sueño, llegan la muerte y la desgracia…”, ¿puede leerse esa frase tan hermosa de forma rápida, sin redondear cada palabra para que se nos grabe para siempre?, sería un desperdicio sin duda, no regodearse en estas palabras andantes y sonoras, perfectas. La novela, por lo tanto, debe leerse pausadamente. El recuerdo del viejo que habla es un recurso gastado si se quiere, pero que la ágil voz de Navarrete nos lleva a un viaje por el tiempo y le da tal convicción al personaje que lo escuchamos con toda atención. Si lo tuviéramos enfrente, estaríamos todo el tiempo sentados a la orilla de la silla, para no perdernos una sola palabra, ni uno de sus gestos:
“Me faltaron amigos, porque desde los nueve años en que entré al oficio hasta los veintitrés en que lo abandoné, solamente mis cinco compañeros se dieron cuenta de mi cambio a hombre; las confianzas se me fueron perdiendo en el crecer y los golpes recibidos me criaron el recelo, que tiene por malos hijos la boca callada y el pensamiento juilón”.
La voz nos lleva desde el interior de los morrales de los arrieros, “llevábamos carne salada en tasajo, pescado seco, frijol, arroz y café, y pan dulce (…) pishtones, unas tortillotas gruesas, que se vendían a dieciséis por cuarenta centavos…”, hasta las esforzadas jornadas, por caminos de herradura, durmiendo en donde se pudiera; “…en el monte en aviaderos conocidos (…) mesones con pesebre y patio suficiente…” Los viajes, nos cuenta el protagonista, se extendían por 18 días, con tres de descanso y vuelta a comenzar, cargando las mulas con nuevos productos de intercambio.
La vida, tal y como la conocieron tantas generaciones de arrieros terminó de pronto, a causa de motivos lejanos, del otro lado del mundo. Así lo cuenta el testigo que nos desgrana su vida: “En el año cuarenta y dos, a causa de una guerra que tenía México contra los alemanes, comenzó a construirse el camino que desde Oaxaca se perdía por los altos, rumbo a Guatemala. Como el sueldo era de primera, me decidí a dejar el trabajo de machetero para comodarme en la brecha de la Panamericana…”, así los trenes de mulas y su caminar tranquilo, vacilante, dejó lugar a los camiones y a los trenes. Se esfumó, de una brecha de tractor, todo un mundo de aparecidos y pícaros que poblaban las veras de los caminos. La velocidad mató el romance de los campamentos rodeados de oscuridad, miedo y cigarras.

Grabado mexicano de un patacho de mulas subiendo a la sierra, sin fecha. Relata Navarrete: “…mencioné la zozobra que asalta a las bestias en los potreros donde los caballerangos las dejan pastando. Si ese algo, que mentaban Sisimite, se sube en un andante lo enloquece, desbocándolo a la luz de la luna. Yo he visto un caballo al día siguiente: está cansado, los ijares sangrantes, nervioso huilón. Como prueba le deja trencitas en las crines, costosas de desenredar. Una vez conté hasta siete en un retinto y le vi los ojos todavía ariscos…”.
Navarrete hace gala de su conocimiento del habla de la gente del campo. Salta en cada párrafo a la vista que se ha pasado cientos de horas escuchándolos, a la luz de las fogatas, bajo el foquillo moribundo de los largos corredores de las fincas. Su voz entonces no suena a impostura sino a completa naturalidad. Es quizá uno de los pocos libros que puedo decir se deben leer en voz alta, porque su ritmo es casi musical. Los arrieros del agua es un libro para ser leído y escuchado. No sé si habrá sido un homenaje a esta gente anónima, analfabeta, que compartió sus historias con el antropólogo o si de natural le salió así, más dicho que escrito, pero sus páginas son, de más está decirlo, un monumento más de la literatura nacional, justamente reconocido cuando le dieron a su autor el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2005. ¿Qué más puedo decir? Libro perfecto para leerlo en estas vacaciones, si es que necesita alguna excusa para sumergirse en la belleza de sus imágenes.

