Paraísos Oceánicos de Aurora Bertrana
Confesiones de un devorador de libros
Rodrigo Fernández Ordóñez
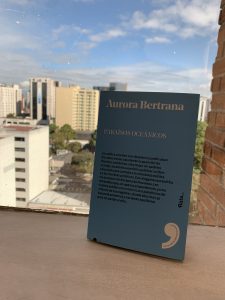
Paraísos Oceánicos de Aurora Bertrana
-I-
En ciudad de Guatemala hay apenas un puñado de librerías, en el sentido completo de la palabra. Librerías en el sentido en que las describe Jorge Carrión, y una de ellas (hablaremos de todas en distintos momentos), es KitaPenas, una librería luminosa que según la descripción de uno de sus amables libreros, se dedica a comercializar a pequeñas editoriales o bien casas editoriales no tan conocidas en el país. Como lector omnívoro que soy, compro libros en donde se me atraviesan: en los supermercados, en las farmacias, con vendedores ambulantes o en librerías de viejo en el Centro Histórico. Compro por Amazon ciertas novedades editoriales o bien, ¡oh contradicción afortunada!, ejemplares difíciles de conseguir en las librerías físicas. He descubierto otras librerías muy bien surtidas gracias a Marketplace, en Facebook, como Kundera, que hace envíos de libros en ediciones maravillosas hasta la puerta de su casa o Book’s Landing, que facilita la compra de sagas completas,y encima también, las deja en la alfombra de entrada. Una maravillosa red en donde abastecerme de libros por si alguien apacha un botón nuclear y el mundo entero se va al trasto. Yo tan tranquilo en mi sillón con cientos de ejemplares dispuestos a ser devorados.
Pero también soy un lector que gusta de ir a librerías y pasearse entre las mesas y libreras y leer, oler y escuchar los títulos. Tengo dos rutinas para ello: o bien aparto un par de horas de la rutina para una exhaustiva visita mensual a alguna de las favoritas, o bien cuando mis hijas están conmigo, aprovecho uno de los días en que cuento con su dichosa compañía para irlas familiarizando con estas visitas hasta que se les vuelva necesidad. Y fue en una de estas felices visitas con mis hijas que me saltó a las manos un hermoso ejemplar azul titulado Paraísos Oceánicos. Lo hojeé y lo sumé a mi compra.
-II-
Suelo dejar los libros más nuevos en una alta pila de pendientes en mi mesa de trabajo. Pero con Paraísos Oceánicos no pude sino saltarme la cola y empezarlo a leer de inmediato, sobre todo al leer en una de las solapas que su autora, Aurora Bertrana fue: “…Violoncelista, viajera, periodista y escritora que en los años veinte creó una banda de jazz formada solo por mujeres, pasó fugazmente por la política, marchó al exilio, regresó y logró vivir de lo que escribía hasta 1974…” ¿Ante esta acumulación de motivos para leer a Bertrana, quien podría negarse?
Las primeras líneas con que arranca el libro me transportaron inmediatamente a los recuerdos más hermosos de mi niñez, cuando visitaba a don Víctor Sánchez, abuelo de un buen amigo de la colonia en que vivía entonces, quien era aficionado a la revista National Geographic, a la que estaba religiosamente suscrito todos los años. Recuerdo la delicia de sentarme a la mesa de su iluminado comedor expectante por hojear el último ejemplar arribado a su casa. Don Víctor era maestro jubilado y por lo tanto un hombre con vastos conocimientos y una paciencia de santo. Siempre sonriente, me apilaba revistas a un lado y las conversábamos. Las revistas entonces estaban en inglés, la edición tardía en español era apenas una ilusión. Gracias a Don Víctor conocí lugares que nunca creí podían existir en el planeta, algunos muchísimos años antes que pudiera poner en ellos los pies. Esa delicia de hojear las revistas y estudiar las fotos que ilustraban sus artículos tenían un goce adicional: desplegar los mapas que venían como obsequio en algunos ejemplares. Aún recuerdo esa fascinación que revoloteaba desde los pies hasta el pelo cuando iba desdoblando los mapas de gran formato, con todo cuidado, desplegando los dobleces sobre la oscura mesa del comedor. Era como abrir los regalos de navidad, o más emocionante aún. Cosas de nerds.
Recuerdo que en una ocasión el mapa de referencia era de la cuenca del Océano Pacífico. Recuerdo el gran mapa azul apenas veteado por puntos minúsculos en gran parte de su extensión: Oceanía. Recuerdo que allí fui leyendo esos nombres que me repetirían en adelante mis lecturas Stevensoneanas, Conradianas y demás: Tahití, Bora Bora, Borneo, islas Marquesas… nombres revestidos de tanto misterio como de belleza, que me era complementada con vistazos a los paisajes idílicos de sus sellos postales, también coleccionados pacientemente por don Víctor y que me dejaba hojear también con suma benevolencia.
Los viajes por la Polinesia francesa, concretamente por los recovecos soleados de las Islas de la Sociedad, de Aurora Bertrana me regalaron esas felices remembranzas. Puedo jurar que recobré la suave voz de don Víctor tratando de traducirme algún párrafo de un artículo. Dejé de escuchar esa voz hará unos treinta años, cuando la bondad de su dueño dejó de latir en este mundo, pero juro que lo escuché hablando y tosiendo, como solía hacerlo sentado del otro lado de la mesa.
-IV-
Aurora Bertrana, nacida en Barcelona, viaja a estos paisajes de ensueño gracias a que su esposo ingeniero es contratado para montar una central eléctrica en Tahití. Vivirá en las islas por espacio de tres años, de 1926 a 1929 y regresa a España a escribir su memorable libro. Sus editoras hablan de cierta ingenuidad en el tono de su libro, mas yo lo encuentro de lo más natural y suelto. Yo en cambio no creo que sea ingenuidad; creo detectar ciertos vuelos y revuelos modernistas a los que estoy acostumbrado por mis constantes lecturas de los grandes viajeros de esta corriente literaria: Enrique Gómez Carrillo, Rubén Darío y Pierre Loti. Creo que su tono es decididamente positivo sobre lo que ve y escucha, es una viajera agradecida y dispuesta a dejarse asombrar por el paisaje geográfico y humano de ese archipiélago de ensueño, al que logra describir con una hermosa exactitud. De su llegada a Papeete la capital de Tahití deja escrito: “…El rumor lejano del Pacífico rompiendo sobre las montañas de coral es como una canción arrulladora que mece el sueño del momento. La pequeña ciudad duerme aún, y esta es la hora, dulcísima, del encanto sereno…”
Desde las primeras frases está fundado ya el tono general de la obra: sus palabras discurren con tal suavidad como esas mismas olas que describe muriendo docilmente en la rada de la bahía por la que se pasea. Es un libro sin pretensiones, sin grandes héroes ni grandes aventuras más allá de la misma aventura de pasearse por los paraísos alucinantes que ofrece el Pacífico. “No es Conrad”, dicen que dijeron los críticos cuando publicó su obra con apenas 33 años, que para entonces ya eran muchos. Ni falta le hacía ser Conrad, por fortuna, porque su discurso es amable, suave, como si una mañana de domingo, de esos domingos luminosos de noviembre en Guatemala la tuviéramos sentada enfrente, contándonos sus paseos sobre el café del desayuno. No es Conrad ni Stevenson, es una voz propia, una voz femenina que no duda en autoafirmarse: “…No sé exactamente qué soy -dichosos los que saben o creen saberlo-. Me tengo una cierta simpatía, no puedo negarlo. Generalmente me encuentro bien en mi propia compañía. Casi siempre soy dos. Discutimos. No nos ponemos de acuerdo, pero nos toleramos y hos distraemos juntas. Parece que, a ratos, una de nosotras es apasionada, sensual, pesimista y cínica y, la otra, también a ratos, ecuánime, austera, optimista y reservada…”
Es en todo caso, una voz que a medida que avanza la lectura, se hace querida. Uno va pasando las páginas pidiendo secretamente que sus vagabundeos por las islas (salió una referencia a Conrad por accidente), se alarguen por muchas páginas más. Es una visitante atenta a todo, a las historias, a las personas, a los paisajes. No oculta las partes feas de estos paraísos, como la trata de blancas por parte de los marinos europeos, y que le acarrearía severas críticas del pacato mundo español, tan poco dado a estos temas en 1930, año de la publicación de su obra.
“Asimismo, el viejo aventurero francés me ponía en antecedentes de la poco edificante historia de las colegialas ‘voluntariamente’ violadas por los marineros que las trasladaban de una isla a otra a bordo de una goleta de la que él era el patrón, y cómplice y partícipe de la violación, ‘sin violencia’ de las educandas que las monjas misioneras les habían confiado…”
Porque estos paraísos terrenales, hermosos en la superficie dorada del sol, eran también mundos de violencia y pobredumbre. Paraísos sin ley y pocos oficiales dispuestos a arriesgarse a aplicarla. Pero son pocos los pasajes de este tono sombrío, los son más las felices impresiones y recuerdos deliciosos de los paseos, de las navegaciones de isla en isla, de las comilonas. Aurora es una escritora que conoce su oficio, y su relato guarda los equilibrios necesarios para poder ser en una frase, un libro delicioso y perdurable.
El viaje tiene todos los elementos del exotismo que habrán sido la delicia de los lectores de Beltrana al momento de publicarse el libro en 1930, como el momento de llegada del barco de correo: “… He aquí el correo de California. Está lejos, muy lejos todavía. Ha surgido entre el cielo y el mar, sobre la línea de horizonte. Se le adivina por una tenue columnita de humo. No podéis confundirlo, pues aparece en el mismo sitio cada vientiocho días, exactamente a la misma hora…”, y para ese lector sentado cómodamente en su sillón de hace 91 años, hace las delicias con más detalles: “… Los majestuosos buques de la Union Steamship son una nota pintoresca en la hermosa rasda de Papeete. Después del paso, siempre peligroso, del freo, el vapor se para entre la tierra Tahití y el islote Motu-Uta. Han izado una bandera amarilla junto a la bandera zelandesa: señal convenida para pedir la visita sanitaria y policíaca. Inmediatamente se destaca del muelle una gasolinera conduciendo a las autoridades (…) El doctor y el jefe de policía, con sus ayudantes vestidos de blanco, impecables, suben a la escalera uno tras otro, ceremoniosos y protocolarios…” Beltrana toma nota del detalle de la vida cotidiana en las islas, constituyendo un testimonio hermoso de cómo funcionaban estas remotas colonias. No faltan los expatriados, esos seres de origenes imprecisos que llegan de pronto a las Islas de la Sociedad y se quedan para siempre, o los burócratas coloniales que aceptaban esos destinos perdidos en los grandes mapas del imperio para poder ascender en el escalafón y se terminaban quedando, hechizados por los paisajes, las prostitutas que van de isla en isla ofreciendo sus servicios, los pescadores de perlas y demás personajes que hacen que el libro se nos escurra de las manos.
Beltrana además recorre todas las islas del archipiélago, aprovechando cada minuto de esos tres años mágicos en que vivió en esa parte de la Polinesia francesa. Cada capítulo del libro se divide según la isla que visita, llenándonos la mente con sus descripciones bien trazadas, como cuando recorre en coche la isla principal, Tahití: “…Pero de repente cambia el paisaje. La ruta comienza a subir, dejando atrás el golfo. Pasamos por una zanja entre dos márgenes cubiertas de helechos verdeantes y de enmarañada zarza. Nos encaramamos todavía más, y de pronto la sorpresa nos arranca un grito. ¡Espectáculo inesperado y grandioso! Otra vez el Pacífico inmenso y azulado se extiende ante nuestros ojos (…) Nos encontramos en la mitad del istmo, y esa gran masa líquida y ondulada tiene reflejos diferentes, tonalidades distintas y sobre todo un alma, que no es radiante y apacible del oeste, sino un alma especial, torturada, grandiosa, preñada de soledad y de misterio…”
O de esta noche, contemplada desde su casa: “Medio tendida en un diván yo escuchaba el lejano rumor del Pacífico y mis ojos se extasiaban ante la maravilla de luz de una noche oceánica. El cielo, luminoso, absorbía el contorno de las estrellas australes, y las grandes ramas de los tamarindos y mangueros se dibujaban como los recortados encajes de un impresionante aguafuerte.”
Como si fuera poco la gran habilidad descriptiva de su autora, el libro viene acompañado de las fotografías publicadas en la edición de 1930, transportándonos a estos paraísos de ensueño, justo antes de que el apocalipsis bélico cambiara al mundo completamente.
-III-
Resulta increíble que apenas diez años después de publicado el maravilloso libro de Bertrana, ese luminoso y paradisíaco Océano Pacífico se habría de convertir en un verdadero infierno. Muchas de las islas cercanas al archipiélago de Tahití y sus compañeras en la deriva serían escenario de combates encarnizados entre los Estados Unidos y el Imperio del Sol Naciente. Nombres como Tarawa o Guadalcanal, apenas escuchados antes de la guerra por casi ningún habitante del planeta, salvo los locales, se harían famosos en los titulares de prensa. Aún más famosos se harían estos territorios una vez soñados para el placer y el ocio, cuando los que regresaron vivos escribieron sobre ellos, o periodistas que presenciaron los fieros combates también decidieron narrar los horrores que las palmeras y las playas blancas observaron. Los desnudos y los muertos, de Norman Mailer, La delgada línea roja de James Jones, Grito de Guerra de León Uris o bien La Gran Guerra del Pacífico del Almirante Chester Nimitz quedaron como testimonios de la destrucción del paraíso, que como si no hubiera sido suficiente, siguieron martilleando durante los largos años de la Guerra Fría. Recordemos la triste representación del hongo nuclear sobre el Atolón de Bikini apenas un par de lustros después de la rendición de Japón o la más reciente, terrorífica imagen de la bomba nuclear francesa detonada en los noventa en el otrora paraíso perfecto del Atolón de Muroroa.
Afortunadamente Bertrana ya no regresaría nunca más a los territorios de ensueño de la Polinesia. Murió en la España de los estertores del franquismo, aún escribiendo, en su Barcelona natal en 1974. El ejemplar que tengo sobre mi mesa de trabajo nos regala en la solapa de la portada una imagen de la autora, imagen que se me ocurre nos encantaría a la mayoría como la postuma representación para ser recordados. Ella se baña en una playa no identificada; a juzgar por su traje de baño será de finales de los años veintes o primeros de la década de 1930. Ella ríe de placer, con la cabeza echada hacia atrás, radiante, hermosa en su vitalidad. Ella ya no está con nosotros, es polvo de los siglos, al igual que las imágenes y personas que convivieron con ella. Qué hermoso regalo son sus líneas, sus recuerdos y reflexiones para comprender que a pesar de la inexplicable violencia que yace en el fondo del alma humana, en algún tiempo existieron lugares en los qué refugiarse y ser feliz.






