“Arabia deserta” de Charles M. Doughty
Confesiones de un devorador de libros
Rodrigo Fernández Ordóñez
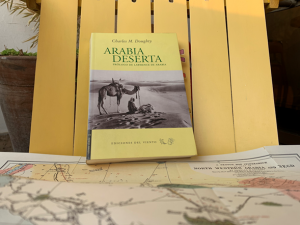
ISBN: 9788493477837 Editorial: Ediciones del Viento Fecha de la edición: 2006 Lugar de la edición: La Coruña Número de la edición: 1ª Colección: Viento simún nº 19 Encuadernación:Rústica con solapa Nº Pág.:370 Idiomas: castellano
No logro recordar otro libro de viajes que me haya dejado en tal estado de ensoñación. A ese estado de alucinamiento, (esa secreta y profunda certeza de haber leído algo completamente excepcional o genial), se le mezclaba también el sentimiento encontrado de tristeza por haberlo terminado de leer, el arrepentimiento de haber forzado las jornadas de lectura para seguir agotando las aventuras de este singular viajero que fue el doctor Doughty.
Quizás el que me haya dejado con un sentimiento parecido fuese El coloso de Marusi de Henry Miller, que dentro de tanta verborrea alcanza momentos geniales en su narración de los viajes que realizó por Grecia antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que por cierto, es el que lo obliga hacer maletas y regresar a los Estados Unidos. Volveremos en algún otro momento a Miller y a “esos días que pasaban como una canción”, pero hoy, amigos lectores, regresaremos a las arenas ardientes.
-II-
La obra de Doughty, en palabras de su prologuista (en la edición que tengo en mis manos) T.E. Lawrence o Lawrence de Arabia, es: “…La primera obra indispensable sobre los árabes del desierto, y si no siempre se ha hecho referencia a él o no se ha leído lo suficiente, ha sido porque era una obra difícil de encontrar. Cualquier estudioso de Arabia anhela poseer un ejemplar.” Si esta es la opinión de otro consumado aventurero, arabista y autor del formidable Los siete pilares de la Sabiduría, ya se podrá imaginar el impacto que su lectura puede tener para un lector común y corriente, como el que esto escribe. El libro es un cúmulo de sorpresas y bellas descripciones, escrito con una cadencia poética que su autor trabajó meticulosamente, combinando el inglés antiguo y el árabe. Su traductor al español explica que se alcanza el estilo de la Biblia del Rey Jacobo, (cualquier cosa que esto signifique), pero el resultado es soberbio.
El libro es el resumen de las andaduras de este médico inglés, Charles Montagu Doughty que un buen día del último cuarto del siglo XIX decide viajar a Arabia con lo puesto, para practicar la medicina en un territorio dominado por la ignorancia y la superstición. El producto es un largo y emocionante relato de sus aventuras cruzando la península arábiga de punta a punta. Recordemos que para ese entonces las tierras musulmanas sagradas estaban cerradas a los infieles. Era territorio prohibido, así que Doughty arriesga el pellejo a cada momento. Pasa hambre; sed, por supuesto; prisión, alguien lo trata de vender como esclavo, lo estafan, le roban y encima debe ir enterrando de a pocos sus libros en el desierto, desprendiéndose dolorosamente de esos fieles y silenciosos compañeros.
Un hombre solo en el desierto es como una hoja en la tormenta, como el título de la famosa novela de Lin Yu Tang, y cuesta entonces comprender el amor con el que este viajero narra los paisajes, áridos y terribles en apariencia.
“Peligrosos vagabundos en campo abierto, los pastores del desierto son reyes en su hogar, patriarcas de la hospitalidad para quien busque un cobijo donde pasar la noche: ‘¿Acaso no somos todos huéspedes de Alá’?, dicen los desdichados nómadas. Lo que Dios les ha dado, lo compartirán con el huésped de Dios: de no hacerlo no estarán obrando bien…”.
Pero esta ley del desierto es engañosa y de pronto nos enteraremos que se es huésped de Dios, solo por el lapso de tres días. El tiempo que tarda en el cuero la primera comida y bebida que le da el anfitrión cuando lo recibe en su tienda, en su casa o en su palacio. Pasados esos tres días, se queda a merced de la bondad del hombre, que como en todos los rincones del planeta resulta escasa en estos ardientes escenarios. Es decir que el autor mantiene en mente de forma casi obsesiva este conteo, para no perder nunca esa sombra de protección. Llegado el cuarto día, la fatídica sombra de la muerte parece acariciar los tobillos de su víctima. Al día de hoy nos resulta una terrible materialización del dicho común de las abuelas que decía que “el muerto y el arrimado al tercer día apestan”.
Asombrosa escena es aquella en la que nuestro viajero camina bajo un sol de plomo y ve a lo lejos una tienda y hace sus últimos esfuerzos para alcanzarla. Dramático momento ese en el que abre la puerta de la tienda y se abalanza sobre un plato de comida a medio terminar, toma un pedazo de pan y se lo traga de inmediato y triunfante grita a los ocupantes: “¡He comido de vuestro pan! ¡Deberán acogerme por tres días!”. Asombroso y patético viaje.
Mucho menos dramático, aunque igual de peligroso fue ese en el que Sir Richard Burton se infiltra en una caravana hacia La Meca, haciendo la peregrinación sagrada. Se jugó el pellejo también, pero disfrazado de pachá turco, con toda la lujosa y cómoda parafernalia necesaria para convencer a los demás peregrinos. Doughty no engaña a nadie. El va a pie, saltando de tres en tres las terribles jornadas del desierto para lograr la sombra protectora de alguien que lo salve en medio de este mundo primitivo y salvaje, en donde también debe con toda habilidad reconocer y jugar según las reglas. Debe aprender sobre la marcha el protocolo del desierto, pues un error, una ofensa injustificada por un descuido, podría costarle un corte profundo en la garganta y morir desangrado en el páramo ardiente. Así el gesto más insignificante debe ser cuidado, por ejemplo:
“Cuanto más hacia el fondo de la tienda se sienta uno, más hermoso es el lugar que ocupa; ahí es donde se sientan los jeques y los extranjeros. En el círculo que hay fuera y enfrente a la tienda se sienta el populacho. Los recién llegados se presentan donde les corresponde por derecho o, en todo caso, en un lugar un poco más humilde donde sus pretensiones sean bien recibidas; en la correcta observación de estas normas radica el honor del nómada ante los hombres de su tribu. Lo que puedan pensar de él el resto de los hombres es lo más parecido a la conciencia de un nómada.”
Brutal ese mundo del desierto en el que vimos como primera escena del largometraje a un soberbio Omar Shariff, despacharse de un disparo de fusil a un hombre que osa tomar agua de su pozo sin pedir permiso, ante los estupefactos ojos de Peter O’Toole al arrancar Lawrence de Arabia. Ese es el mundo en el que sobrevive Doughty. Ese mundo en donde la vida no vale nada, en donde el hombre nace, crece, se reproduce (si lo logra) y muere en el más completo anonimato. Es ese mundo terrible en el que se pelea a muerte por una trivial taza de café en otra enervante escena del libro, que resultaría absurda si no se comprendiera que esa taza sirve para insultar o para ensalzar a su huésped y por eso seguimos con toda su tensión el escándalo que monta el autor hasta que lo honran con un café adecuado a su rango. Respiramos tranquilos cuando tomado el amargo líquido, el huésped se acurruca a dormir en una esquina de la tienda.
No quiero ser aguafiestas y arriesgar al lector a perder la emoción de su lectura y alcanzar el final. Quede escrita la más entusiasta recomendación de este formidable libro-monumento, para aquellos que sueñan que viajan desde sus sillones o también para aquellos que se deciden a salir a la aventura y pisar esos hermosamente terribles paisajes.






