Lecturas de verano: «Cuentos de Joyabaj», Francisco Méndez
Rodrigo Fernández Ordóñez
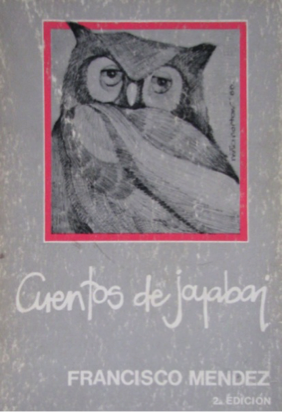
Cuentos de Joyabaj. Volumen 4 de la colección narrativa guatemalteca siglo XX, de la Editorial Cultura. Segunda edición, ilustración de portada de Blanca Niño Norton.
“Dicen que cuando el tecolote canta el indio muere y por eso la muerte viene de su buche –el buche del tecolote es la casa de la Pelona- y viene vestida de plumas y de hojas secas y untada de la miel negra de los barrancos, lo mismo que Hojarasquín del Monte. Renca de una pierna, manca de un brazo, zonta de una oreja, tuerta de un ojo sale la muerte de su casa, el buche del tecolote, y se viene para las casas del pueblo, a tiempo para apagar de un soplido la llamita miedosa de las candelas de sebo, y a tiempo para chirriar en las cerraduras de las puertas y las ventanas, y a tiempo para botar escalofríos al suelo desde la espalda de las mesas y las patas de las sillas y la panza de los cofres…”.
Quien habla es Francisco Méndez en el tercer párrafo de arranque del maravilloso libro Cuentos de Joyabaj, que es una mezcla de recuerdos, tradiciones y supersticiones unidas por el hilo narrativo de los recuerdos de su niñez. La primera parte, con el título Trasmundo, es un viaje a la noche rural del altiplano guatemalteco, con sus bosques cubiertos de neblina y sus caminitos serpenteantes, con sus aparecidos, sus animales míticos, los encuentros de la vida y la muerte que luchan en las tinieblas por las almas de los hombres, que en su sueño son ajenos a esa guerra. Así, Trasmundo es un largo corredor de entrada a un libro que juega con la frontera de lo maravilloso, en un espacio rodeado de una naturaleza que guarda secretos destinados a ser comprendidos sólo por los indígenas y que irremediablemente se les escapan a los ladinos. O al menos esa es la explicación que le da Juan Ralios Tebalán al autor siendo niño, cuando le explica la naturaleza mágica de las cosas. A cada explicación agrega: “Los ladinos no lo miran”.
Joyabaj es entonces ese mundo en el que conviven tanto los ladinos como los indígenas, y que van mezclando su visión de las cosas, hasta crear un mundo mágico en el que se pasa de la realidad a la fantasía en cuestión de líneas. “Es pecado agarrar al cangrejo, patroncito. ¿No mirás que el Tata castiga si agarrás el cangrejo? Como sos ladino, no sabés que el cangrejo hace l’agua, patrón, y por eso es pecado cogerlo. Vas a decir, como sos ladino, que l’agua sale de la piedra o que viene del suelo; pero nosotros los naturales miramos la verdá, patrón: los cangrejos son los que hace l’agua…”.
Descubrí esta hermosa colección de cuentos en el colegio, en tercero primaria, cuando don Julio, el profesor de Estudios Sociales nos leía los viernes al último período, unas páginas, las suficientes para picarnos la curiosidad y dejarnos esperando una semana entera. La emoción de los cuentos se mezclaba con la forma en que nuestro profesor las leía. O vivía. Porque le gustaba tanto el libro que casi hasta actuaba las páginas. Cambiaba de voz, se agachaba, saltaba, y nos envolvía con la neblina de la Joyabaj de inicios del siglo XX. Aún me maravilla en el recuerdo cómo lograba que 28 muchachitos desesperantes nos mantuviéramos en vilo escuchando, por ejemplo, la increíble historia del cicimite omnipresente, el último día de la semana en el último período, que otros profesores destinaban a disciplinarnos dándonos reglazos, coscorrones o jalones de patillas. Pasado bastante tiempo desde entonces, he comprobado con los amigos de aula, que la mayoría recuerdan invariablemente los mentados cuentos. Todos, los recordamos con especial cariño.
“-Sólo los naturales lo miramos. Es ansinita, del tamaño del burrión, del tzunún; chulo es el Cicimite, patrón. Allí se’stá zangoloteando ahora en la jamaca que tiene abajo el reló. Tiene su cuchiate colorado, su calzón blanco, el zute colorado en la cabeza, el caite nuevo. Yo lo miré cuando se montó en la jamaca, cuando tu tata el Man Pancho la meneó, y cuando se subió p’arriba a tocar la campana. Daba miedo verdaderamente…”.
Ya cursando el bachillerato mi papá llegó a casa un día con una caja de la Tipografía Nacional. La dejó en mi puesto de la mesa del comedor, para que cuando regresara del colegio la viera. Cuando la abrí, varios volúmenes de la hermosa “Colección narrativa guatemalteca siglo XX” estaban apilados. De su fondo surgieron, uno por uno, los cuentos de Rosendo Santa Cruz, los oscuros pero magistrales de José María López Valdizón (La vida rota), dos novelas de Rafael Arévalo Martínez entre otros, y el volumen 4, un libro grueso, con un tecolote a lápiz en la portada: Los Cuentos de Joyabaj. Recuerdo que ya venía Semana Santa, así que me embolsé el libro en esas vacaciones que pasé con mi hermano Miguel entre las frías aguas de Las Islas en San Pedro Carchá, y el recién inaugurado balneario de Talpetate, en Cobán. Allí devoré el libro y lo he devorado con el mismo cariño y admiración al menos media docena de veces. Desde entonces soy un admirador incondicional de don Francisco Méndez, de quien también se debe recomendar su poesía y un interesante volumen póstumo Papeles Encontrados, editados recientemente por Alfaguara.
Los cuentos de Méndez son hermosos por la misma razón que el libro de Navarrete que recomendamos en el texto pasado lo es: porque es auténtico. Porque Méndez era originario de Joyabaj, en donde nació el 3 de mayo de 1907, y en su condición de ladino en un pueblo predominantemente indígena a principios del siglo XX, habrá escuchado con la misma maravilla con que las escribió, las historias de la tradición local. Esto le permite escribir de cosas increíbles como si tal cosa, y también por eso repite la forma de hablar del indígena, que lucha con el idioma adoptivo para hacerse entender, logrando una voz auténtica que no deja de tener cierto ritmo. También pulió su estilo las décadas que se desempeñó como periodista en el mítico El Imparcial, en donde sería maestro de otros grandes escritores, como Irma Flaquer.
Méndez de joven se desempeñó primero en oficios ajenos por completo a la literatura, cabe apuntar que ni siquiera tuvo acceso a la educación secundaria. Fue por ejemplo, piloto de camión, oficinista, maestro rural, secretario municipal, hasta que se traslada a Quetzaltenango, en donde ingresa a los periódicos La Tarde y La Idea. Asentado en dicha ciudad, envía colaboraciones a El Imparcial. En 1932 es invitado por el director de este diario, Alejandro Córdova para establecerse en la capital, como reportero de planta. Ascendió hasta ser el jefe de redacción en 1944, puesto en el que permaneció hasta su muerte, el 11 de abril de 1962.

Francisco Méndez, miembro de la generación de 1930 (Grupo Tepeus), compartió tiempo y espacio con otras grandes figuras como Mario Monteforte Toledo y el historiador Samayoa Chinchilla. Se desempeñó por muchos años como periodista de «El Imparcial».
Los 17 cuentos que integran el volumen, fueron publicados en distintos medios en la década de los cincuenta, y permanecieron desperdigados hasta que milagrosa y afortunadamente fueron reunidos y publicados en la colección Guatemala, en 1984, y reeditados por Francisco Alvizúrez Palma, Gustavo Wyld y Juan Fernando Cifuentes en 1988, complementados con interesantes textos introductorios de Enrique Rafael Hernández Herrera, Francisco Alvizúrez Palma, René Leiva y Francisco Morales Santos. La Editorial Cultura lanzó en años recientes una nueva reedición.
“Los niños deben dormirse cuando hay luna y canta el tecolote, porque entonces andan sueltos los tacuacines y las comadrejas. Los tacuacines son muchachitos que se comen las tapas de rapadura a escondidas de mamá y papá. En lo negro de la rapadura está oculto el secreto que los vuelve tacuacines. Se les empiezan a picar los dientes, les van creciendo lombrices en la barriga, y por el hoyito de las muelas entra el tacuacincito, y las lombrices se van volviendo la colita del tacuacincito y las orejas del tacuacincito. Los muchachitos que no se duermen cuando hay luna y cata el tecolote, oyen de repente que del barranco los llama la voz de la tacuacina: -Vení tacuacín chiquitín, que aquí en la tacuacinera te entacuacinaré. La tacuacina trepa al aguacate y busca el aguacate más grande. Las pepitas del aguacate son los huevos de donde salen los tacuacines.
-Yo me comí el cuarterón de rapadura, pero no me quiero volver tacuacín –decía mi hermano menor-. Mamita, yo no me quiero volver tacuacín y ya se me están picando las muelas y ya siento que me caminan las lombrices en la barriga.
-Con sólo irte durmiendo poco a poco. Te dejas ir en el sueño, te dejas caer. Vas diciendo palabra por palabra: tacuacín comí, tacuacín cené, con que tacuacín me desentacuazinaré…”.
Pagada mi deuda con Francisco Méndez, por tantas horas de lectura placentera, sólo me queda desearles lo mismo a ustedes, lectores, si se deciden adquirirlo.






