Gómez Carrillo, íntimo. O yo amo a París.
Rodrigo Fernández Ordóñez
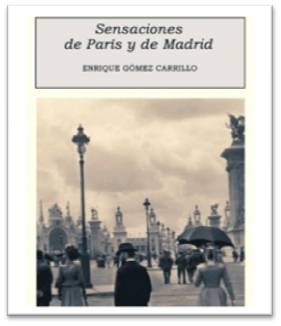 Gracias a Rodolfo Sazo, otro incansable lector de las obras de Enrique Gómez Carrillo tuve la oportunidad de leer otra de sus tantas obras, la titulada Sensaciones de París y Madrid, editada por Garnier Hermanos[1] y que desgraciadamente no cuenta con fecha de impresión, no teniendo más referencia que la dedicatoria del libro a un tal Fernanflor, fechada en Paris el 30 de septiembre de 1899 y una crónica dedicada a la Feria Universal de 1900 que estaba por venir.
Gracias a Rodolfo Sazo, otro incansable lector de las obras de Enrique Gómez Carrillo tuve la oportunidad de leer otra de sus tantas obras, la titulada Sensaciones de París y Madrid, editada por Garnier Hermanos[1] y que desgraciadamente no cuenta con fecha de impresión, no teniendo más referencia que la dedicatoria del libro a un tal Fernanflor, fechada en Paris el 30 de septiembre de 1899 y una crónica dedicada a la Feria Universal de 1900 que estaba por venir.
Esta afortunada recomendación de mi buen amigo se convirtió en prioridad para mis investigaciones, terminando por conseguir el libro, casi milagrosamente, en el mundo etéreo del Internet. Este libro bien valió las penas, porque resultó tener, en palabras del mismo autor, “las páginas más personales que hasta hoy he escrito”.
Para Gómez Carrillo tan ambivalente en este sentido, acostumbrado a esquivar la intimidad contándonos menudencias para evitar ahondar en su alma, llena de intrascendencias sus obras o sus impresiones de viajes para repentinamente zambullirse en su momento histórico y dejar documentado el poder colonial o las calamidades de la guerra. Pero siempre tratando de esquivarse a sí mismo, dejando apenas algunas notas, como puestas al descuido, que nos permiten recrearlo, dejándose jirones por todas sus obras. Por eso, imagino, habrá sido un dificultoso ejercicio plasmar sus más íntimos sentimientos.
Entre sus páginas encontramos, por ejemplo, una confesión que no puede dejar de conmovernos, aunque la vieja serpiente de Aurora Cáceres haya querido escatimarnos cualquier sentimiento de compasión por él en sus “memorias”, ya criticadas con anterioridad:
“Pero hay un alma: un alma muy buena, muy loca, que es la mía… también hay nervios, nervios vibrantes, nervios enfermizos, nervios afinados y exacerbados por la fiebre de las capitales nocturnas…”.
Es decir que Gómez Carrillo era completamente consciente de ser un hijo de la bohemia y se gozaba en ella, era un hijo de las calles, del alumbrado a gas, de las putas y sus chulos, de los bares, de la gran ciudad, de la capital del mundo de ese entonces y aún más, estaba completamente al tanto de que esa vida le carcomía los nervios.
No era para menos. Sus biógrafos, largamente citados en los ensayos previos, nos han contado que su ritmo de trabajo era incansable: leía, escribía, asistía a teatros, participaba en tertulias, corregía publicaciones, preparaba revistas, entrevistaba personajes, viajaba, y parrandeaba. En más de alguna ocasión, él mismo nos ha contado cómo la fría luz del amanecer lo pilló aún sentado en un café o enredado en los cálidos brazos de una desconocida. O una jornada como la que nos cuenta en este libro:
“De allí salimos juntos Jean Moréas, Rubén Darío y yo para ir a pasar tres días en las tabernas de los mercados, comiendo almendras frescas, bebiendo vinos añejos y diciendo versos…”.
Y este libro discurre con una tranquilidad desconocida en otros textos. Aquí habla también de muchos temas, pero con el tono sosegado de quien habla casi en voz baja. Salpica de recuerdos sus impresiones de la nueva París, por ejemplo, cuando nos cuenta lo maravilloso que fue en alguna época el Barrio Latino y lo arruinado que está hoy (claro, en 1899) invadido por “hijos de generales chilenos o de banqueros turcos, y van de levita, y no salen sino los sábados y hacen economías”. Como para Gómez Carrillo el aburguesamiento de un barrio es la muerte de la bohemia, se lamenta de tal forma que nos hace sentir nostalgia, aún a los que no vimos al Barrio Latino en su máximo esplendor:
“Vosotros, los que lo conocisteis hace treinta años, y que ahora sois médicos en un pueblo lejano, no volváis a verlo, porque no lo reconoceríais: no suspiréis por él, porque ya no existe…”.
A propósito de los recuerdos del Barrio Latino, creo interesante insertar aquí una voz ajena a nuestro cronista. Me disculpo por al largo paréntesis, pero creo, afirmo, que vale la pena detenernos a escuchar esta voz. Es un fragmento valioso de un artículo publicado el sábado 29 de septiembre de 1958 en el diario barcelonés La Vanguardia, titulado Noches del Boulevard Saint Michel. Recuerdos de una cena con Gómez Carrillo, firmado por Alberto Insúa:
“…Gómez Carrillo ponía cátedra… de París. Nos deslumbraba, nos ‘epataba’. Sobre todo cuando lo veíamos repetir –y tripetir– su ‘Pernod’, bien cargado, o cuando nos decía: ‘Bueno, les dejo a ustedes. Ya que estoy en el barrio, me voy al café Vachette a darle un abrazo a Moreas’ (…). Pero una noche –no recuerdo porqué circunstancias–, Gómez Carrillo se quedó con nosotros. Nos sacrificaba a Moreas… Conforme se iba acercando la hora de la cena, la tertulia fue disminuyendo, hasta reducirse al extraordinario periodista y a mí.
–Cenemos juntos, propuso el autor de las mil y una crónicas encantadoras.
Acepté. Sobre una cocinilla niquelada de alcohol, el ‘maitre d’hotel’, muy ceremonioso, puso una fuente oval, cubierta por una a modo de cúpula, y dirigiéndose a Gómez Carrillo anunció solemnemente:
–C’est le rosbif…
–Pues sírvanos usted ‘rosbif’… Pero antes unas ostras y un foie-gras.
Buen menú. Y yo pensaba en mis amigos, que estarían ya cenando bohemiamente por los ‘bouillons’ y las ‘creméries’ del barrio…”.
El recuerdo data del invierno de 1912, en una cervecería del Barrio Latino de la Ciudad Luz, y nos ofrece un testimonio de primera mano de una noche cualquiera del cronista, su comida, su bebida. Es un recuerdo íntimo, que nos acerca al hombre corriente que fue Gómez Carrillo.
Pero volviendo a su libro: Carrillo, sumido en la nostalgia del tiempo que se va y no vuelve más, nos da la buena noticia: Rodolfo Salis ha descubierto el Montmartre y la vida bohemia sigue. Podemos seguir creyendo en Dios.
El Montmartre, como dejamos apuntado en alguna parte, era en un principio un barrio más bien periférico de la gran capital francesa, habitado por lavanderas, obreros, putas y proxenetas. Lleno de lupanares y cafetines baratos y mujeres que por unas monedas bailaban un par de piezas con el visitante (las famosas taxi-girls, celebradas por Henry Miller treinta años después). Tremendo barrio. Habrá sido algo así como la versión premoderna del Cerrito del Carmen y sus alrededores, en la Ciudad de Guatemala. Y que aunque tendría su momento de esplendor, no lograría quitarse del todo su mala fama, como bien lo dejaran atestiguado escritores de décadas posteriores como Henry Miller o Ernest Hemingway, quienes también perdieron sueño y dinero en sus callejuelas.
Sin embargo, para la época de Carrillo el barrio era ya “el más parisiense de París (…) En París hay veinte teatros; en Montmartre hay cientos. Los teatros de París hacen dormir; los de Montmartre quitan el sueño”. El Montmartre hierve, en palabras del mismo Carrillo de “tabernas y prostíbulos del amor libre”. El autor de ese milagro, de transformar un barrio rojo en el centro de la diversión de la vida francesa es un artista llamado Rodolfo Salis.
Este Salis fue quien de un local abandonado y triste, en donde funcionaba una cervecería haría surgir al rey de la bohemia: al Chat Noir (El Gato Negro), lo decoró con tapices, azulejos y pinturas, y se convirtió en un lugar preferido por los artistas y noveleros que acudían a conversar o a ver las obras que se presentaban en su teatrillo. Se convirtió rápidamente en una taberna artística famosa, tan famosa que Toulouse-Lautrec dibujó varios carteles propagandísticos para sus funciones, especialmente el famoso cartel de Marcel Bruant.
Pero de este poema de amor a la vida nocturna de París, nos llama la atención una nota personalísima que pareciera perderse entre la verborrea modernista. Para trasladar la impresión a usted, querido y fiel lector, le copio textualmente todo el párrafo:
“Yo conocí el Chat Noir en la época de su decadencia (no todos podemos ser tan viejos como Blasco), cuando ya cien reyes rivales habían levantado en la colina sagrada cien baluartes del esprit parisiense. El sitio era delicioso por su discreción, por su elegancia, por su sencillez (¿te acuerdas, Liliana?)…”.
¡Eureka! Aquí la confesión íntima que nos acerca al hombre que en realidad fue Enrique Gómez Carrillo, que cumple con su promesa de darnos páginas personales… Porque esa sencilla pregunta dirigida a la desconocida Liliana es toda una confesión. Es una declaración de amor al Chat Noir y a esa Liliana que tan sólo podemos imaginar porque la historia no ha permitido que sepamos más de ella que su sencillo nombre, sin apellido siquiera para que alguien volara a buscar en registros o archivos su historia. Liliana, Liliana, ¡qué hermoso nombre para dejarlo puesto al azar, así, como un guiño a esa mujer con quien habrá compartido tanto! Esa es la magia de don Enrique, esa capacidad de dejarnos, con sencillas tres palabras en la zozobra suave de la melancolía, porque ¿quién de nosotros no suspira por ese rostro, nebuloso ya por la ausencia, cuando pensamos en un lugar en particular, sea un bar, un cine o un café?
A ciento ocho años de ser escrito solo nos quedan dudas, ¿qué habrá sido de Liliana? ¿Le habrá ido bien en la vida? ¿Se habrá convertido en refugiada en la gran guerra que se aproximaba o se habrá casado con alguien acomodado? ¿Ella misma habrá sido rica? ¿Habrá muerto anciana en alguna casa solariega de Arlés o por la fiebre española en el 19? Y de su relación con Gómez Carrillo: ¿habrán sido amantes o solo amigos? La referencia me parece un gesto de complicidad, como si ella compartiera algún secreto, quizás alguna broma o momento feliz y despreocupado. Lo que me parece interesante es que habiendo compartido el escritor su vida con tantas y tantas mujeres, ¿por qué recordará con nostalgia a Liliana?
Y esa Liliana, siempre sin apellido, vuelve a aparecer un ciento de hojas más tarde en un párrafo sin solución de continuidad:
“Massard me pregunta si me acuerdo de Liliana (…) Está más linda que antes y más loca que jamás. Ven a verla á mi estudio a donde viene todas las mañanas con su nuevo cariñito para que los retrate juntos. ¿Vendrás uno de estos días?”.
Carrillo ya sabe que revolver el pasado solo trae dolor y declina la oferta. Y en un tono más íntimo se contesta que no, que no vale la pena recordar lo sentido muchos años atrás. Ya sabe que las bellezas muy peculiares no pueden traer sino mala suerte y hay que dejarlas ir. Verdad de Dios.
El libro también arroja luces sobre la personalidad de su autor, tan dado a afectaciones y a resoluciones tan bruscas, como de pronto decir que es mexicano para que ya no lo molesten con el nombre de Guatemala, que según él mismo, causaba hilaridad a su interlocutores.
“En el fondo soy tan patriota como Barrès, pero de otro modo. Soy el patriota de mi raza. Adorar a mi país cual Barrès adora el suyo, me sería imposible, porque una nación me parece demasiado pequeña…”.
Habla el cosmopolita, el conocedor del ancho mundo, ese primer ciudadano del mundo del que les gusta vanagloriarse a los argentinos. No es casualidad entonces que con tal de permanecer en París, cuando Estrada Cabrera ya derrocado y preso no podía seguir pagando sus servicios, aceptara nacionalizarse argentino y tomar un trabajo en el consulado de la nación Austral, al que ya había cortejado en sus libros.
El discurso que continúa nos permite entender cuán moderno era Gómez Carrillo quien, a pesar de dedicar libros a frivolidades, entendía también con nítida lucidez el mundo que lo rodeaba. Solo alguien con la mente despierta y consciente de su propio momento histórico, podría haber aseverado lo que a continuación transcribo, quince años antes de la Gran Guerra:
“¡La Patria! ¡Cuántos crímenes se cometen en su nombre! En su nombre se hacen las guerras odiosas (…) La Patria en fin, desde el punto de vista de los políticos profesionales, es como las religiones explotadas por el clero”.
Recordemos que nuestro cronista viajó a Rusia y a Japón para entender la guerra de 1904 y para estudiar de primera mano la decadencia del gran Imperio Zarista, que no dudó en lanzarse a los barrizales del frente occidental para, desde las mismas trincheras, informar a sus lectores acerca de la guerra. Cuántas tragedias no habrá visto antes y después de escribir lo anterior, cometidas en nombre de la patria.
Además de combativo y cosmopolita, nuestro cronista es un verdadero caballero, habrá sido costumbre de la época, pero no deja de ser interesante lo bien educadito que está:
“Domingo. –Le Mercure de France publica en su último número un juicio elogiosísimo sobre mi Bohemia Sentimental, juicio firmado por E. Vincent. Voy a dar las gracias a mi crítico…”.
Estas cortas entradas en su libro, que tiene la estructura de un diario nos dejan participar, en cierta forma, de fragmentos de la vida del escritor. Así también, cosa muy interesante para la literatura, nos cuenta por ejemplo, que un lunes va al teatro acompañado por “el joven poeta sevillano señor Machado”. Así, como quien no quiere la cosa nos cuenta que lo acompañó al teatro ese gran poeta que es Manuel Machado, el mismo que nos hizo llorar con sus poemas alguna vez, y que para la fecha en que Carrillo le habrá dicho “venga, acompáñeme”, apenas y empezaba a hacer sus pinitos literarios. Manuel Machado –hermano de ese otro titán de la poesía, Antonio Machado–, quien dicho sea de paso, trabajó como secretario en el Consulado de Guatemala, contratado por Gómez Carrillo, y quien lo hace dimitir casi de inmediato, “ante las evidentes incapacidades del joven poeta para la labor diplomática”.[2] Fue ese Manuel, quien escribió de su amigo el cronista guatemalteco: “Hay en sus ojos una tristeza vaga y larga… que no se disipa ni con el champaña, ni con las chicas del Montmartre.”[3] Fue este Machado, que acompañaba a Carrillo a sus incursiones teatrales (lo menciona como compañía en más de una ocasión) el que escribió los tristes versos de Ocaso:
”(…) Para mi pobre cuerpo dolorido,
para mi triste alma lacerada,
para mi yerto corazón herido,
para mi amarga vida fatigada…
¡el mar amado, el mar apetecido,
el mar, el mar, y no pensar nada…!”.
Otra oportunidad de seguirle los pasos, a distancia:
“Lunes. –¿Y Sawa?, a veces al entrar en un café del boulevard, es un poeta quien me recibe con esa pregunta. Otras veces en las tabernas de Montmartre, en las cervecerías del barrio latino, un escultor, un pintor, un actor, un artista cualquiera, en fin me grita lo mismo al verme
-¿Y Sawa?
-En Madrid…”.
Y bien mi querido lector no pregunte quién diablos era Sawa que lo ignoro, lo único que sé es que para 1899 Sawa[4] andaba por Madrid. Pero lo que nos importa, o nos debería importar, si no se quedó demasiado intrigado con Sawa, es ese recorrido de Carrillo por los barrios bohemios y llenos de vida de la capital francesa y las visitas a sus cafés, tabernas y cervecerías.
Y si la vida tiene sus brillos también tiene sus oscuridades, ambos extremos tocados siempre con ese delicioso desgano del cronista; el periodista que ha visto tal vez ya mucho de la vida nos cuenta, casi sin inmutar la voz, dos pasajes distintos de su amada París:
“Martes. –En un café concierto de la calle San Denís, un clown admirable llama la atención de los humildes habitantes del barrio”.
“Viernes. –De nuevo en Montmartre… Hoy como ayer, ayer como mañana, y siempre igual… En la taberna de las Cuatro Artes (Quat-z-Arts) lo mismo que anoche, pero ya no con Emilio Coll, sino con una cantadora morena que me abandona cada cinco minutos para ir a hacerse picaduras de morfina…”.
Este es el drama de las grandes ciudades. De sus luces y sus sombras. Un día en un café, un payaso hace bromas y paradillas deleitando a un humilde barrio y otro día en una taberna del legendario Montmartré, nuestro querido Enrique se muere de aburrimiento (a juzgar por el tono gris de la crónica) con una chica que no deja pasar cinco minutos sin inyectarse morfina. Lástima que Carrillo no viviera lo suficiente para ver el impacto de la Segunda Guerra Mundial en su amada ciudad, con la llegada de los chicos negros y el jazz en locales subterráneos, la luz neón y la llegada de las drogas duras y las noches interminables que tan grato recuerdo dejaron en la fugaz vida de Charlie Parker. No podemos sino imaginar las vívidas crónicas, algo nostálgicas quizá, por el viejo París con que nos pudo haber deleitado.
“(…) Y luego, al ver que mi compañera de mesa se pica la piel con la aguja de Pravaz, se enternece, sufre, siente humedecerse sus ojos y habla del sufrimiento humano con palabras dolorosas…”.
¿Pone en boca de un cantante anarquista las palabras de dolor y compasión por la humanidad para no demostrarse tan frágil? Quizá. La literatura todo lo puede.
Pero como es un hombre de mundo y un cantor de las frivolidades, no pretende deprimirnos todo el tiempo, y su ojo siempre observador nos lleva al día siguiente apenas del lado de la morfinómana al Café de las Artes, en Montmartre:
“A mi lado una morena de formas delicadísimas, de pecho infantil, de caderas de efebo, sonríe con una sonrisa de dulce resignación. No parece una buscona, no, ni tampoco una cortesana de lujo…”.
Al hombre avezado en las artes del amor no se le escapa detalle. Con tan solo mirarla de arriba abajo, ya sabe Carrillo qué tipo de mujer tiene a su lado y aunque no nos diga más, aunque el resto del texto lo dedique a contarnos la experiencia de escuchar a un cantante perdido en la historia, podemos adivinar que la encantadora morena salió del café colgada del brazo de tan galante hombre, que tiene la gracia de Dios de vivir en la época del amor y el sexo libre en donde no existe el terrorífico fantasma del SIDA rondando todas las camas en que se ama ocasionalmente. Es cierto, están la sífilis y demás compañeras venéreas, pero no es la muerte personificada en el HIV la que ronda y a las demás enfermedades se les puede aún tomar a broma, y zambullirse en los besos mentirosos de una noche y salir de las sábanas prestadas, airoso y feliz.
Continúa hablando el hombre de mundo en una crónica que, por su exquisito tono, pareciera haber sido escrita hoy:
“¿Quién puede olvidar, en efecto, aquellas veladas de la Olimpia, durante las cuales mademoiselle Willy iba despojándose con una lentitud metódica y con un impudor sagrado, de todas sus prendas de vestir?… De todas no. Las mujeres de París conservan siempre las medias negras, esas medias sugestivas que hacen parecer más blanca aún la blancura lilial de la pierna y más esbelta silueta”.
Habla el hombre que no tiene empacho alguno en disfrutar todo lo que ofrece la ciudad. Y tras leer estas líneas, solo nos queda preguntarnos si habrá visto a la belleza negra de Josephine Baker bailar o pasearse en los bulevares completamente desnuda paseando a su pantera…[5] ¿Habrá dejado escrito algo al respecto? Les prometo seguir buscando textos de nuestro cronista y ponerlos ante sus ojos. Pero como gracias a Rodolfo tenemos estos textos, les transcribo un poco más sobre el arte del streep-tease:
“(…) Allí fue también donde Choubrac ofreció a la mirada febril del público un verdadero festín de carnes rosadas, de carnes jóvenes, de carnes rubias, envueltas en redes de seda como si fuesen sirenas pescadas por un pescador fantástico. Allí, en fin, es en donde la Roland deja ahora acariciar su hermosura virginal y melancólica de mandonne medieval, por las pupilas encendidas de toda una ciudad de Lujuria”.
Como vemos, también nuestros abuelos y bisabuelos sabían pasarla bien. No se crea que solo usted haya ido a ver esos shows que dejan seca la garganta y el cuerpo tembloroso como si fuera de gelatina. A nuestros abuelos también les gustaba ver la belleza femenina sin prólogos, así que olvídese que el noble viejito que ve todos los días cruzar la calle, con traje completo, bastón y sombrero para abrir su consultorio ha sido siempre encorvado y con mirada bonachona, piense que esos ojos acuosos tal vez vieron el delicioso espectáculo de docenas y docenas de jóvenes completamente desnudas y confundidas en un gran festín de carne y medias negras… Con el perdón de los ancianitos…
“Las mujeres mismas siéntense a veces ganadas por el atractivo de la hermosura femenina, y olvidando sus sexos, miran intensamente, con miradas de lascivia, las imágenes que aparecen ante su vista”.
¿Y que las abuelitas no? ¡Bah!, si Gómez Carrillo es un mago, es psicólogo, adivina nuestros próximos movimientos. Él, como usted, también habrá pensado que no solo los hombres gustan de tan divinos espectáculos, también las mujeres tienen su corazoncito y sus ganas, y con mayor razón las abuelitas… Además, recuérde usted que la vida de las grandes ciudades no tiene sexo, hay de todo para todos y esa era la principal virtud de ese luminoso Paris del siglo XIX, que abría sus calles a todo aquel que quisiera perder en ellas su corazón y su billetera.
Más allá de la carne y de lo que piensen ustedes, los lectores mojigatos, de que ese Carrillo era un degenerado o un pervertido, el cronista nos revela su alma libre y pagana:
“Si es cierto que los dioses no han muerto y que sólo están desterrados esperando la resurrección del alma antigua, libre y sonriente, el espectáculo que París ofrece en nuestra época debe ser para ellos un presagio de futuro de triunfo (…)”.
Ahora ya podemos entender porqué, cuando nuestro incansable viajero llega a Grecia atraviesa una verdadera experiencia mística en su Oración en la Acrópolis o porqué en las páginas de El Japón heroico y galante siempre nos está dando la lata con los dioses y diosas de la naturaleza. Y es que Carrillo, además de pagano era un experimentador, en las páginas de Almas y cerebros nos ha contado ya de sus experiencias en las misas negras. No olvidemos que ante todo era un periodista y por ende, poseedor de una curiosidad insaciable.
Pero más que un experimentador, es un amante de la figura femenina que busca sorprenderse ante una nueva sensación que esta le pueda dar. Hurgando entre sus frases me encontré con este interesante atisbo a su mente, a sus obsesiones: “Con la desnudez, el misterio desaparece, y el misterio es toda la mujer… Desnuda la mujer es una linda estatua. Admiradla. Pero ¿queréis desearla? Ponedle un velo”, se atisba un deseo irreprimible al escándalo, como si fuera en realidad un profeta de la religión de los goces, del amor, de la fricción de los cuerpos, impresión que parece confirmarse con esta otra fase, hermosa: “…las mujeres en general, se sienten más halagadas cuando un amante las compara a la Virgen que cuando las compara a Venus, y todos poseemos, en el fondo del alma, cierta levadura diabólica, que nos obliga a mezclar los ardores terrenales con los anhelos religiosos”,[6] es una declaración de fe a ese sentimiento que lo persiguió toda su vida y que lo llevó a casarse en tres ocasiones y a tener como amantes a innumerables mujeres. Era un hombre poseedor de un deseo de sensualidad, de experimentación que solo una ciudad como la París del naciente siglo XX le podía ofrecer algo.
Hay que recordar que la París de esta época, como la Londres victoriana eran ciudades que se alimentaban permanentemente de gente venida del campo, causa de la Revolución Industrial, y en consecuencia grandes multitudes de desocupados pululaban por sus estrechas y húmedas callejuelas y atisbaban desde las esquinas de sus amplios bulevares. De entre este maremágnum de gente que irrumpe de pronto en la historia del mundo previo a la gran matanza del 14, descolla la prostituta, tan estudiada y amada por Lautrec, y de la que Carrillo nos ofrece una sabihonda tipología desde las páginas de su libro Entre encajes:
“Las hay que, en rostros cadavéricos, se pintan los labios como heridas; las hay que, con caras rozagantes, se hacen ojeras que son cavernas; las hay que, con tez morena, se tiñen de oro pálido el cabello; las hay en fin, viejas, que se peinan como niños ingleses y se visten como madonas primitivas.”[7]
Pero incluso Enrique Gómez Carrillo, que alabó los prostíbulos de Buenos Aires, llamándolos “palacios de tentaciones”, se cansa del ajetreo.[8] Un día antes, en una brevísima crónica, nos ha contado que los coraceros pasan montados en sus caballos bajo su balcón haciendo temblar todo y que con inusitada violencia reprimen una manifestación en contra del presidente francés de aquél entonces. Al día siguiente, nuestro nervioso amigo, siempre dado a las afectaciones escribe:
“Lunes. –Huyendo del boulevard, y de los gritos del boulevard, y de la fiebre del boulevard, me refugio hoy en el barrio oscuro y tranquilo del Odeón”.
Hasta el rey de la bohemia se fatiga y pide pelo. Ya ha pasado el carnaval (lo comenta días antes), han pasado unas presentaciones de pierrots y otros espectáculos y Carrillo busca un remanso de paz. Busca el Odeón y allí, en un café con el musical nombre de Cotê D’or se encuentra con Jean Moreas, el autor de ese hermoso prólogo oloroso a sal y pescado seco que abre las páginas de La Grecia eterna.
El barrio del Odeón es protagonista de muchas de las crónicas de este libro de Sensaciones, el barrio del 6ème arrondissement y sus callejuelas estrechas, su Palacio y su Jardin des Plantes de Luxemburgo, construido por un rey enamorado para su esposa Médici. En el jardín se sentaba, en una banca de hierro, según nos cuenta, en los días suaves de verano a ver las funciones de títeres inauguradas por Napoleón I para deleitar a los niños, rodeado de “nodrizas y soldados”, y la cúpula del Panteón aparece como una visión de atardecer en más de alguna de sus notas. Es el mismo Panteón donde reposan los restos de Rousseau y otros hijos ilustres de Francia, y es el Odeón, el mismo barrio en el que moría de viejo el gran Verlaine.
Y es que París da para todo lo que desea un alma inquieta e inestable como la de nuestro bien amado cronista. En su libro Vistas de Europa, (publicado en 1919), por ejemplo, en el capítulo titulado El alma sublime de París, nos deja un largo párrafo en el que se destila toda la nostalgia y amor por esa ciudad a la que de joven llegó en busca de aventuras y de la que ya nunca pudo marcharse:
“…Y es que París es un mundo, es que en París hay cien ciudades y cien aldeas, es que París tiene todos los cielos, todos los climas, todas las bellezas, todos los contrastes… Encaminaos hacia la Estrella un día de estío, en la apoteosis del sol, entre los esplendores de los Campos Elíseos, y sentiréis en vuestro corazón las exaltaciones imperiales de los triunfos latinos… Subid hacia Montmartre una tarde de otoño y experimentaréis las más dulces impresiones provincianas con un intenso deseo de vivir dulcemente, ni envidiados, ni envidiosos… Id hacia los jardines del Luxemburgo un día de primavera, bajo un cielo color de flor de malva recién lavado por una lluvia tibia, y toda vuestra adolescencia os subirá a la cabeza cual un vino embriagador… Perdeos por entre las callejuelas venciables de la isla San Luis, a la sombra de las torres de Nuestra Señora, en un crepúsculo invernal, y sentiréis revivir en vuestro derredor la existencia de tiempos que hemos soñado con nostalgia… ¡Ah! París, París…”.
Pero… ¿qué tiene esta ciudad para haberle secuestrado el corazón a Carrillo? El escritor mismo nos da la respuesta líneas abajo del párrafo citado antes y explica: “¡Es tan bello [París] en el esplendor rosa de sus auroras y en la apoteosis púrpura de sus crepúsculos! Yo, que lo adoro con ternura casi religiosa; yo, que creo conocerle en sus intimidades; yo, que en el transcurso de veinticinco años lo he visto cambiar cien veces de humor, pero nunca de carácter…”.[9]
Ahora, si me perdonan esta breve digresión, regresemos al libro que desencadenó este ensayo. La paz y la tranquilidad dura poco, al final el escritor es un provocador, que se goza en enfrentar a la gente a sus más sonados escándalos, le gusta estar en boca de todos, es un verdadero transgresor. Algunos, como Cardoza y Aragón lo criticarán por considerarlo poco sincero, teatrero, pero Gómez Carrillo en este libro que es una joya para entender su código de vida, nos explica:
“(…) La inmoralidad reside sencillamente en la pintura de uno de los actos más naturales, del más natural quizás, de ese acto que muchos millones de seres humanos ejecutan en este mismo instante y que yo, sin embargo, no me atrevo a designar (…) Si fuésemos a razonar, veríamos, al contrario, que lo inmoral es que dos enamorados se acuesten juntos para estar quietos…”.
Vemos que no pierde el sentido del humor ni cuando toca uno de los más delicados temas. París que no se sorprende de las misas negras, de las orgías, de los bailes de cientos de mujeres desnudas se escandaliza de leer la palabra sexo. ¡Cuán hipócrita le habrá parecido esta actitud a alguien que como Carrillo estaba completamente sumergido en la vida de vicios de la gran ciudad! Y no será sino hasta tres décadas más tarde que escritores como D.H. Lawrence y Henry Miller, quienes tras luchar contra la censura y cientos de juicios para defender su libertad de expresión, lograrán derrumbar el tabú y gritar ¡sexo! a los cuatro vientos. Y fue Obelisk Press el ariete que rompió los muros del puritanismo francés, un puritanismo, dicho sea de paso, meramente formal.
Como le gusta insinuar la intensa vida nocturna, las locuras que viven los que se atreven a meterse a los cafés de las calles mal iluminadas deja apuntado, siempre desafiante:
“Prefiero seguir yendo con Oscar Wilde al saloncillo de un café concierto en el cual abundan las Lilianas viciosas y las sentimentales Violetas y en donde de vez en cuando se ven cosas extraordinarias, cosas nunca soñadas, cosas inverosímiles.
Hace apenas una semana la más linda bailarina de ese concierto trató de envenenarse con un frasco de láudano. ¿Por amor? Sí. Pero no por amor de un hombre. ¡Oh Safo!”
¡Ah! Que hermosa suena a nuestros oídos esa referencia a la deliciosa poetisa Safo, fundadora del culto lésbico. Cuán tiernas imágenes se nos vienen a la cabeza al escuchar esta pequeña anécdota… ¡Cuánto más hermosa se ve una mujer en los brazos de otra! Pero no quiero herir susceptibilidades, no quiero parecerles inmoral…
El atento lector habrá visto aparecer otra vez invocada esa enigmática Liliana, ahora en una frase más amplia, como desquitándose de la nostalgia: “Lilianas viciosas”… ¿Habrá sido una mujer de la vida alegre? ¿Una chica despreocupada? ¿Una modelo de artistas? Lastimosamente, cien años nos separan de este nombre, solo invocado sin más datos que un retrato que se hace con su nuevo amorcillo.
Un ejemplo de un día de depresión con Gómez Carrillo sale de su propia pluma, es un martes:
“Día de lluvia y de splín, día sin luz, día sin nervios, triste día de invierno londinense, lleno de lodo y de fastidio. Todo parece lejano (…) No salgo. Y para huir de la tristeza de mi alma, en la cual, según la frase verleriana, llueve también cual en la calle, me encierro en mi casa…”.
Es la neurastenia la que habla, la que esculpe el ánimo de nuestro escritor. Son esos nervios siempre exacerbados por tantos excesos los que lo tienen a merced de la depresión, de la tristeza, de los fantasmas del pasado. Juegan con su melancolía, con su rabia, en fin son los hilos que mueven sus sentimientos.
Los días continúan con esa triste música de fondo. Ha sido un invierno triste, por lo visto, pues le siguen varias crónicas sobre muertos y recuerdos de lo hablado con esos muertos. Nos llama la atención otra nota de la que por su importancia e interés transcribo, a continuación, un fragmento:
“Miércoles. –La actualidad es una cosa muy triste: ayer murió Bonnetain; hoy Toulouse de Lautrec ha sido encerrado en un manicomio.
Toulouse de Lautrec fue el pintor del vicio humilde, de los bailes públicos, de la carne de alquiler, del pecado barato, de la mujer-instrumento, sin voluntad, sin esperanzas, casi sin deseos, de la vendedora de caricias infames, de la vache como en francés se dice”.
Un día sábado Carrillo se pone a disgregar sobre la bohemia que para Rubén Darío –nos dice–, es un insulto mientras que para otros autores es un elogio, música para sus oídos. Él, por su parte, propone varias figuras de obras literarias ya olvidadas para que los lectores encontremos nuestra propia definición de bohemia, pero como dejándose llevar por la tristeza, en un arranque de melancolía, recordando quizás años mejores deja correr la pluma, suavemente, como un quejido dulce:
“(…) las chicas sonrientes, las musas sentimentales, las consoladoras instintivas que llenaban de flores las bohardillas de sus pálidos amantes –también ellas han perdido la frescura y el buen humor. Una se ha casado con el farmacéutico de la esquina; otra se ha marchado a América; la tercera tiene un carruaje y un amante viejo”.
¿Qué recuerdos habrán llegado a visitar a nuestro cronista mientras elaboraba su nota? ¿Qué mujer le habrá arrancado el corazón para irse con el farmacéutico? ¿Cómo habrá pasado ese día Gómez Carrillo, tan dado a las depresiones y a las euforias repentinas? Me queda imaginarlo recostado en el balcón de su piso, viendo a la calle con bata de dormir, despeinado, con la mirada perdida en un cielo azul que brilla sobre el edificio y que no logra sacarlo a la calle.
Debieron haber sido recuerdos persistentes, pues muchas páginas después apunta en su libro-diario:
“¡La pluma!… ¡Los sábados del Sol de oro…! ¡Las borracheras de Verlaine!… ¡Los primeros poemas de Moréas!… ¡Los discursos de Rebell y de Pierre Loüis!… ¡Cuán lejano me parece hoy todo eso, y con cuánta ternura lo recuerdo!”.
Es un romántico, de los que viven para suspirar por el pasado. ¡Cuán lejano le parecerá todo en ese 1927 cuando con gran trabajo logra murmurar, en su lecho de muerte: “Dejadme tranquilo”. Los fantasmas habrán venido a traerlo y él se entrega a ellos, a Verlaine, sobre todo, a ese poeta al que le dedicara tantas y cariñosas crónicas.
Bueno, en fin, esto se ha puesto pesado y no quiero aburrir más de lo necesario. Creo que en este último ensayo, que no pretendía ser más que una reseña al poema de amor que dejó el cronista para su ciudad idolatrada, he esbozado a mano alzada la vida ajetreada de nuestro brillante cronista y a la par, he reconstruido breve y vasta, una fotografía de la vida subterránea de ese París legendario, de la Ciudad Luz que aún nos embruja y nos invita a pasar en ella una temporada. Aunque sea para imaginar aquellos tiempos mejores y felices. Despreocupados.
[1] Todas los extractos de este libro pertenecen a aquélla edición, a menos que se indique lo contrario.
[2] Ángel Díaz Arenas. Retrato de Antonio Machado. S/L. 26 de junio de 2010. Ensayo que me hizo llegar un amigo y del que no tengo mayor referencia. Página 5.
[3] Aurora Cáceres. Mi vida con Enrique Gómez Carrillo. Editorial Renacimiento, Madrid: 1929. Pág. 38.
[4] El genial Rubén Darío, a petición de su viuda, Juana Poirier de Sawa, escribe un sentido prólogo a la obra póstuma de Alejandro Sawa, Iluminaciones en la sombra, en el que describe a este enigmático escritor: “…Sawa andaba por el Barrio como un habitual personaje de él. Sus compañeros eran notorios. Su aspecto de levantino aparecía en las revistas literarias cenaculares. Su cabellera negra se coronaba con el orgullo fantasioso de un sombrero de artista, de un rembrandt de anchas alas. Su sonrisa era semidulce, semiirónica. Estaba impregnado de literatura. Hablaba en libro. Era gallardamente teatral. Poor Alex! Recorríamos el país latino, calentando las imaginaciones con excitantes productores de paraísos y de infiernos artificiales. ¡El ángel-diablo del alcohol! Unos cayeron víctimas de él; otros pudimos amaestrarle y dominarle. Sawa fue de los que buscaron el refugio del «falso azul nocturno» contra las amarguras cotidianas y las pésimas jugadas de la maligna suerte. Mucho daño le hizo el ejemplo del pobre y «mauvais maitre» que arrastraba su pierna y su mitad inocente y su mitad perverso genio por los cafés de la orilla izquierda del morne Sena…” (En esta última línea probablemente Darío se refiere a Verlaine). Sawa, de padre griego y madre sevillana, nació en Málaga y radicó en París gran parte de su vida en donde se hizo amigo de Paul Verlaine, Jean Moréas y Enrique Gómez Carrillo. Fue precisamente Carrillo quien lo presentó a Darío durante su primera estancia en la capital francesa. Sawa moriría en Madrid, sumido en la pobreza dejando a su esposa y una hija.
[5] En 1931 la hermosa Josephine Baker cantaba en los cabarets de la Ciudad Luz: “I have two loves/ my country and Paris/ Paris forever/ That´s my pretty dream…”
[6] Citado en Horwinski, Op. Cit. Página 180.
[7] Ibid. Página 184.
[8] Siempre fiel a sus intereses carnales, desde Rusia, le había contado a sus fieles lectores: “Para cada pasante hay un guiño, pero no un guiño insolente como aquellos que en los bulevares exteriores de París… sino un guiño humilde que implora, que pide, por el amor de Dios, los tres rublos indispensables para vivir al día siguiente.” Describe a las prostitutas rusas, con tono triste, “temblando de frío, medrosas por instinto”, nada peor para el ardor de la carne que estas descripciones.
[9] Otro canto de amor a París escribe Gómez Carrillo en su breve ensayo La Psicología del Viajero, recogida en sus Páginas Escogidas, en el tomo II, publicadas por la Editorial del Ministerio de Educación Pública de Guatemala (1954): “…En cuanto veo desde las ventanillas del expreso las cúpulas de Nuestra Señora de Montmartre, mi corazón palpita con júbilo infantil. ‘Paris- murmullo,- Paris…’ Y, en mi ingenio entusiasmo, llego a experimentar algo que sólo puede compararse con la angustia divina de las primeras citas amorosas. Porque Paris es, para los que le saben adorar, una amante, una novia, una mujer…”






